



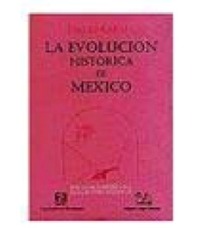
|
|
1920 El general Porfirio Díaz y su obra de paz |
Emilio RabasaEl general Díaz estaba lejos de tener gran instrucción; su carrera militar se hizo sobre el campo de batalla, en el cual vivió desde su temprana juventud hasta los treinta y siete años en actividad sin tregua. Si algo había recogido de la limitada instrucción que antes del año '50 se daba en los colegios provinciales tuvo tiempo para olvidarlo y ninguno para aumentar su bagaje intelectual: Su entendimiento era claro, alerta y penetrante sin llegar a extraordinario; no leía nunca; pero trabajaba diez o doce horas al día, entre conferencias y papeles que le enseñaban mucho y así adquirió una instrucción fragmentaria, variadísima e incompleta en todo, que le permitía juzgar con confianza en sí mismo y tratar sobre cualquier materia dejando en su interlocutor la impresión más favorable. El general Díaz, en tales condiciones, era mucho más gobernante que estadista, porque tenía la visión del porvenir, que en el estadista es obsesión espontánea y que no se tiene sin el conocimiento del pasado. Lo que sabía era dominar el presente, conquistarlo, subyugarlo con mucha más habilidad que violencia, trabajar sobre él en obras de organiza ción y construcción nacionales; y por eso fue un gran gobernante, el más grande, sin duda, de la América Latina, y por eso fue uno de los hombres más prominentes de su siglo. Desde 1884, al sustituir al general González en el gobierno, marcó bien su tendencia de conciliación y de tolerancia, para ahorrar violencia y dar a su mando sustentación durable en la aquiescencia de la mayoría. Hizo la hibridación de los partidos que parecían irreconciliables, y su obra fue benéfica para la unidad moral que iba a fortalecer después, creando los intereses comunes y poniendo en comunicación a los pueblos. Después aspiró a la adhesión de todos, haciendo a todos partícipes de su administración.La clase aristocrática, bien poco orgullosa en su país en que nunca se dio valor a las distinciones de prosapia, se resentía, por católica y por imperialista, del triunfo de la clase media liberal en las guerras de Reforma y de Intervención; el general Díaz representaba para ella el prin cipio extremo liberal, con un poco de grosería personal de soldado rudo. La clase quedó bien pronto desarmada al encontrar en aquél las finas maneras de un hombre de mundo, su trato cortés y llano, incapaz de lastimar las preocupaciones más cosquillosas. Abrió las puertas al plebeyo, que a su vez franqueaba las del mundo político a la clase proscrita, y así ésta se puso en contacto con la más numerosa e importante del país. Los intereses extranjeros encontraron en el general Díaz una atención asidua y constante, sin la cual habría sido imposible (supuestos los antecedentes del país desordenado), la afluencia de capitales que llevó a México todas sus grandes obras de progreso y transformación. Los extranjeros de todas las nacionalidades, que aumentaban poco a poco en número, y que no solían llegar como aventureros, sino como hom bres de trabajo y muchas veces de capital, comenzaron por sentirse tran quilos, después vivieron satisfechos, y acabaron por mostrarse adictos al gobernante benévolo que conquistaba voluntades. El clero no sólo valía por su número, la ilustración de sus hombres y su influencia moral, rebajada, pero no destruida, por su abatimiento político; tenía la importancia negativa del obstáculo para la acción libre y sin trabas que el Presidente quería alcanzar, para la armonía de todos y la sumisión voluntaria de todos, que parecía ser la base primera del programa de gobierno. Muchos hombres, muchos grupos en todo el país, no podían seguir al gobierno, aunque lo deseaban, porque sus intereses o antecedentes políticos los ligaban con la Iglesia. Era cabeza de la mexicana, al principio, un miembro de la Regencia Imperial, hijo espiritual de Pío IX y nutrido en la intolerancia del gran papa intolerante: el Arzobispo don Pelagio Antonio de Labastida. Pero las dificultades del problema cedieron ante la facultad conciliadora del general Díaz, que sabía también combinarse con cierta presión de enérgica amenaza, y que, al decir de algunos, influyó en aquella ocasión para presentar en forma diplomática la disyuntiva de paz o guerra. Las transacciones entre el Gobierno y la Iglesia se hicieron ostensibles en la Nación entera por las tolerancias del primero y la afable actitud de los católicos más conspicuos. Las leyes de Reforma, cumplidas con vigor durante el gobierno de Lerdo de Tejada, comenzaron a relajarse de hecho; las de simple policía relativas a toque de campanas de los templos o trajes sacerdotales en público y procesiones religiosas en las calles, se desatendían con frecuencia en muchas poblaciones; templos numerosos se devolvieron al culto; al lado de establecimientos de enseñanza (que las leyes no prohibían al clero), y aun sin este embozo, se establecieron conventos monacales que fueron poco a poco perdiendo la timidez de la ocultación y acabaron por ostentarse públicamente. Corriendo los años, la tolerancia de hecho se cambió en declaración de principios, que en los pueblos latinos causan más grave efecto que las obras; se habló de la política de conciliación del general Díaz, y si él tuvo cuidado de no declararla, creyó conveniente dejar que la declararan otros. Como obra durable, fundar la concordia en la violación de las leyes era quimérico; pero como obra para el presente dio el resultado que se buscaba. La Iglesia, en vez de ser un obstáculo, se tornó elemento favorable de acción; el clero se hizo partidario del antiguo jefe liberal y lo ensalzaba en los púlpitos; los más fervientes católicos quedaron en libertad de serle francamente adictos, y la mujer, reconciliada con el liberalismo oficial, pudo sentir una vez simpatía por el gobierno y derramar ese sentimiento en la familia. Así conquistó el general Díaz a la nación entera. Cuando la tolerancia y la benevolencia hicieron esa conquista, todo acto de fuerza o de rigor eran innecesarios para someter a las gentes y gobernar sin trabas. Cada clase social tenía un motivo de adhesión; pero como si esto no bastara, había hecho también la conquista individual de un número enorme de unidades que trataban con él y de él sólo dependían; pero todo esto era tan personal, que mientras todo se relacionaba con él, la cohesión entre las clases, los grupos, las unidades, era nula. En lugar de una idea había un hombre como lazo común de los hombres y de los pueblos. No había en los actos del general Díaz uno solo que revelara previsión del porvenir político de México. Los mexicanos, llenos de inquietud ante la incertidumbre de la suerte futura, formularon la pre gunta: "Después de Díaz ¿qué?", y la pregunta se repitió después en las naciones extranjeras. Como en la nación no había política y la política es el medio de acción de los pueblos, y sólo en ella se forman los hombres y los partidos, se pensó, dentro y fuera, que el general Díaz debía formar un sucesor, como si fueran transmisibles por testamento las condiciones de fuerza personal del dictador y la aquiescencia pasiva de los gobernados. El prestigio del general Díaz había comenzado por la popularidad ganada en las campañas militares y crecida en los primeros períodos de gobierno. Hijo de la clase media de familia provincial pobre, estuvo en contacto con las clases populares durante su adolescencia en la vida ordinaria, y durante su juventud en las guerras por la libertad y por la República; conocía al pueblo y el pueblo lo conocía a él, considerándolo como uno de los suyos. Ni Juárez, de más humilde cuna, le igualaba en esto, porque su profesión de abogado le llevó a puestos públicos de gabinete y su carácter era menos comunicativo y accesible. La popularidad cedió después al entusiasmo y la admiración, cuando la gran obra del Presidente comenzó a presentarlo como hombre superior; y al ganar la cima del poder, con la voluntad como ley suprema, y la fama internacional que llegaba a México en oleadas de aplausos y de elogios, el sentimiento nacional se volvió asombro y respeto, pero dejó de ser sentimiento afectuoso. Hasta el final del siglo, poco más o menos, la opinión pública apoyó vigorosamente al gran constructor de la nación, por más que el absolutismo la impacientara; mas ya por entonces él no buscaba la opinión y había reducido su interés político a tener en su favor la voluntad de los hombres a quienes juzgaba importantes o peligrosos. La opinión pública no lo combatió, pero se divorció de él, y el gobierno del general Díaz continuó desde entonces, no ya con la fuerza popular presente, sino con la fuerza adquirida, que se consume a medida que trabaja. En 1900 su obra había concluido; encaminado el desarrollo de la Na ción por el sistema de gobierno fuerte, otro hombre podía continuarlo, dando acceso a las aspiraciones de libertad política que sentían los pueblos. La Nación había cambiado bajo el influjo de su gobernante, y éste permanecía el mismo, porque el individuo no evoluciona; y como el gobierno era absolutamente personal, no se habría renovado, ni aun cambiando gabinetes y gobernadores, porque es bien sabido que ni los hombres más prominentes que el general Díaz tuvo a su lado pudieron nunca influir en el fondo de su política, de la que era árbitro único y celoso. En circunstancias tales llegó la época de preparar la quinta reelección. El alto comercio, en el cual figuraban muchos extranjeros, se organizó para pedir al general Díaz que aceptara su candidatura, pues se había hecho circular el rumor de que se retiraría del gobierno. Al contestar el discurso en que se le hizo la instancia, el Presidente, mostrando vacilación, dijo esta frase: "un hombre de setenta años no es el que se requiere para gobernar una nación joven y briosa". Verdad que la nación sabía; pero que, dicha por él, tomaba la fuerza de una confesión sincera y daba a todos el derecho de repetirla. Sobre esa verdad inoportuna se hizo la reelección mecánica, con el silencio de un acto subrepticio. La prosperidad del país continuó, las obras materiales se multiplicaron, el crédito subió aun más, el prestigio nacional se acrecentó en el exterior hasta infundir orgullo. Pero la nación seguía sintiendo a la vez la satisfacción del beneficio y el malestar de la situación política, y si es posible definir de algún modo el estado del ánimo popular, diremos que el pueblo de México habría querido al general Díaz muerto en su espléndido ocaso, para rendirle los más suntuosos tributos funerales, erigirle en la calzada de la Reforma el monumento más alto, y guardar su nombre para la gloria nacional y el orgullo de la raza. Pasaron cuatro años de gobierno siempre autocrático y siempre de mejoramiento; a los setenta y cuatro años el Presidente iba a hacer su sexta reelección, que necesitaba aparato y disculpas, puesto que no empleó nunca persecuciones ni violencias materiales. Se volvió al sistema de la convención, y al mismo tiempo, como para tranquilizar a la nación, se inició y llevó a cabo la reforma constitucional que establecía la vicepresidencia electiva y permanente de tipo americano. La Legislatura de Veracruz llevó a la Cámara de Diputados el proyecto de extender a ocho años el período presidencial. La innovación no podía ser más inoportuna ni más impopular; el grupo científico la combatió entre bastidores y quiso que, por lo menos, se limitara a seis años y se compensara prohibiendo la reelección; pero no fue oído, y al fin la reforma fue aprobada, extendiendo el período a seis años, pero sin prohibir la reelección. La decadencia del gran político era visible en este paso imprudente y en el olvido completo de la opinión nacional. Don Ramón Corral, Ministro de Gobernación, fue designado por el general Díaz como candidato a la Vicepresidencia, y proclamado por una agrupación sin prestigio en vísperas de la elección. La Nación se quedó estupefacta, porque un día antes de la proclamación nadie pensaba en don Ramón Corral y la noticia produjo el efecto de una sorpresa. El general Díaz renunció adrede a su excelente y constante sistema de guardar las formas e hizo francas declaraciones para explicar los motivos de su preferencia por Corral. Esto era la sucesión testamentaria del poder sobre un pueblo a quien sus instituciones le ofrecían la democracia. La hipocresía, para no atacar al testador, echó las iras sobre el heredero instituido. Corral comenzó a ganarse gratuitamente la malevolencia de los políticos. Corral era hombre inteligente, de espíritu elevado, de instrucción variada, de experiencia y penetración, de carácter leal y vigoroso, algunas veces violento. Ni por su apariencia ni por sus inclinaciones estaba llamado a la popularidad; le faltaba el brillo que deslumbra y la esponta neidad que atrae. Impuesto sin formas y por sorpresa, resultaba necesariamente impopular. La desconfianza característica del general Díaz, exacerbada por la edad, ayudaba a la mala impresión y se complacía en ella. Corral, con serenidad admirable, llevó su papel negativo en silencio y con dignidad. Los preparativos para cada elección habían comenzado siempre con poca anticipación al acto electoral; pero la que había de verificarse en 1910 parecía presentarse al espíritu del Presidente con especiales caracteres que lo indujeron a anticiparse en un acto de desacierto notorio. Su decadencia física era visible para todos, y reflejaba la intelectual y moral que eran más profundas. Hizo intempestivamente las declaraciones de la "Conferencia Creelman", que sirvieron para excitar a los pueblos, cuando éstos estaban ya acostumbrados a la idea de verlo en la presidencia hasta su muerte. Con la séptima reelección del ilustre constructor de la Nación, coincidía el primer centenario de la Independencia mexicana. Todas las naciones del mundo civilizado enviaron embajadores que habían de representarlas en la gran fiesta del pueblo advenido a la sociedad internacional con los títulos que le daban su desarrollo material, su mejoramiento intelectual, la paz que había reemplazado a las revueltas, la honradez que había levantado el crédito y la riqueza que aseguraba el porvenir. La fiesta tuvo esplendores reales y solemnidades circunspectas en la ciudad capital, que figuraba ya entre las bellas metrópolis del mundo y que ostentaba su belleza bajo un cielo, en un clima y dentro de horizontes que no iguala ninguna capital en la tierra. La fiesta fue un derroche de suntuosidad, más dedicada a los huéspedes extranjeros que a los pueblos liberados; más que alegría tuvo elegancia, y en vez de ser una fiesta de la nación, resultó fiesta oficial del Gobierno, protocolaria, ostentosa y sin entusiasmo. El general Díaz conservó hasta el fin el prestigio de exaltar a las multitudes con su presencia. Durante las fiestas del Centenario, recogía ovaciones ruidosas de ese populacho sincero que no se mueve por adulación, puesto que nada obtendría por ella. Pero el pueblo, al vitorearlo en las calles, no veía ya en él al hombre con prestigio personal, sino que, al divisar la insignia tricolor sobre el pecho del arrogante anciano, aclamaba al gobernante como símbolo de la Nación engrandecida.
|

