



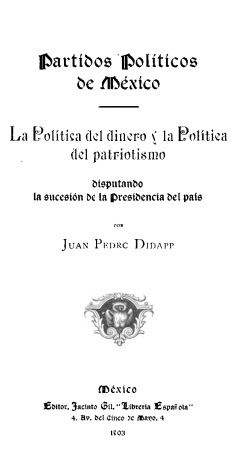
|
|
1903 Partidos Políticos de México. La Política del dinero y la Política del patriotismo disputando la sucesión de la presidencia del país. Juan Pedro Didapp. |
México, diciembre de 1903
Representantes legítimos de los intereses del pueblo mexicano. EN vista de que algunos políticos, queriendo medrar a la sombra de la república, han puesto en juego toda clase de maniobras en el terreno de los hechos, a fin de lograr sus intenciones adversas a los intereses nacionales, me he resuelto a publicar esta obra, cuyo exclusivo objeto es poner al país fuera de un peligro inminente que lo haría perder su preciada independencia. Estoy seguro que mi trabajo no será del agrado de aquellos a quienes ataca; pero mi orgullo patrio quedaría—y con creces—satisfecho, si los defensores del pueblo, dispuestos a sacrificarlo todo por la nación, lo aceptan gustosos, prohijando una labor fruto de largos desvelos e hija de un hondo sentimiento de patriotismo. México, diciembre de 1903.
PRÓLOGO I ES una ley ineludible del progreso humano que las cosas vayan evolucionando hasta llegar a su final destino. Obedecen a este invariable principio todas las cosas que abarca el universo-mundo, tanto sujetos como objetos; ya se llamen casos metafísicos, y a cuestiones simplemente materiales. No es de extrañarse, pues, que, en el terreno de las luchas, a la de espada haya venido a substituirla del pensamiento, desde el instante que, impelidos por la fuerza del desarrollo, los hombres van cambiando los elementos de combate. Antes de los últimos cincuenta años hubiera sido una paradoja emplear los argumentos del raciocinio para el cambio de los gobiernos, o la implantación inflexible del imperio de la ley. Entonces, para llevar a cabo una medida semejante, era preciso convertirse en un Argos y presentar, en una mano las bases de la justicia y en la otra oprimir el gatillo de un revólver, ó bien empuñar la espada, al mismo tiempo que los pies hacían funcionar a un cañón. Las circunstancias de la época, ó bien la ceguedad de los hombres de antaño, hacían que la ley del terror imperase, y era soberano de los destinos, ó un audaz afortunado, ó un magnate que alegaba títulos de legítima grandeza para dominar a los seres cuyos medios no les permitían erguir la cabeza para sacudir el yugo que les flagelaba la cerviz. Tal es el criterio respecto de las cosas ya idas de los defensores de aquel orden de cosas. Pero, examinadas estas teorías a la luz de la razón pura y conforme al rigor de una lógica serena y tranquila, nos resulta que, así vista la cuestión, la doctrina expuesta no inculpa, defiende: allí el filósofo no impugna, perdona; el historiador no examina y rechaza, consiente y tolera; el político no condena, dispensa, y el escritor, en vez de lanzar el anatema contra los autores de un orden simplemente punible ante la humanidad, todo lo atribuye al azar, como el tahúr le atribuya su ganancia ó pérdida. He ahí, pues, que los partidarios del pasado, apegados al ningún ápice de conciencia que les queda de las leyes del progreso, se entregan a las lamentaciones, cual si fuesen Jeremías, llorando sobre las osamentas de los cementerios. Los tales filósofos de corte antiguo no admiten la imprescindible ley de la evolución, ni es posible convencerlos de que, aceptando sus doctrinas religioso-políticas, todo tiene que ir tendiendo a la transformación, en marcha lenta y gradual hacia el ascenso del perfeccionamiento. En tratando de cosas dogmáticas, ellos admiten un ascenso evolutivo, por lo que atañe a sus convicciones metafísicas; pero rechazan toda noción de adelanto, por lo que incumbe a las cuestiones tangibles. Esto mismo los hace llorar en presencia de un edificio viejo que se derrumba bajo el golpe formidable dado por la mano científica del ingeniero, quien lo convierte en un palacio moderno, lleno de las mejores condiciones para ser habitado conforme a la higiene. Alegan la desaparición de las reliquias históricas, los recuerdos de familia, las insignias características de una raza que ha vivido sumida en un profundo letargo durante cerca de cuatro centurias. Ver caer rodando las piedras, y el viejo corazón de esos ancianos- niños late entristecido, cual si hubiesen perdido a algún ser de la familia. ¡Oh! La herencia de los antepasados tiene para ellos más encanto con sus defectos y todo, que los regios alcázares que majestuosos se yerguen en el hermoso Paseo de la Reforma. Con tal de conservar intacta la obra de sus mayores, son capaces de vivir en un muladar inmundo. Se les regocija el alma a esos viejos pensadores, cuando pasean por los suburbios de la vetusta ciudad de los aztecas, porque allí contemplan, extasiados, lo que ellos aman... las casas asquerosas, levantadas en fuerza de las circunstancias. Esta es la razón de que, teniendo ideas tan arraigadas, quienes mandaban por aquel entonces no oían razón de gobierno; para convencerlos, era preciso apelar a algo más contundente: el único medio era la revuelta intestina. En vano surgían las protestas de los ciudadanos, pues los oídos de los gobernantes eran de mercader. Ufanos de las condiciones propicias en que los colocó la suerte, se burlaban de las quejas populares; escarnecían al pueblo hasta en sus lúbricos festines, porque con el despojo celebraban fiestas y banquetes. II Aferrados en sus ideas, vanagloriándose de su cínico triunfo, nuestros respetables mayores ni oían ni pedían consejo. El poder y las riquezas eran administrados por las manos ungidas, incapaces, abandonando la órbita de sus deberes, de cumplir con éstos; porque es imposible que un sastre levante planos y construya caminos de hierro, y si tal pretende, perdiendo el tiempo, no logra ni lo uno ni lo otro. Algo parecido les pasó a los jefes de aquella época aciaga a que vengo haciendo referencia: abandonando el altar, despreciando la salvación de las almas, se constituyeron en gobernantes civiles. Consecuencia lógica fue que ni llenaron las necesidades del pueblo moralmente, ni pudieron hacerlo feliz en lo civil. A pesar de todo, no obstante su notoria incapacidad para el gobierno, no soltaban la presa. El pueblo, desesperado de una situación anómala, apeló a todos los medios que tuvo a mano, a fin de convencer a aquellas gentes de tantos errores; mas los resultados eran los mismos: fracasaba toda tentativa. La respuesta era pueril y hasta atrevida: «nosotros gobernamos por mandato divino, y el Evangelio tiene sus principios fijos e inalterables. Expuestas en los Sagrados Textos las leyes del progreso, no es posible avanzar más allá de lo que allí se indica: toda evolución es diabólica. » Pensando así aquellos hombres, confirmaban la condenación de Colón por el Santo Sínodo, la prisión de Santa Teresa por los inquisidores, el martirio de Atahualpa por aquellos «santos conquistadores y catequistas del Perú, la fritanga de Cuauhtémoc, por hereje empedernido, al no querer autorizar la ley del robo. Porque ellos negaban, con sus hechos y con sus razones, el principio de la evolución. Debía para ellos el hombre permanecer en statu quo: tal es la razón del dogma. Probablemente que, al argüir y proceder así, desconocían las leyes precisas que en el orden de la naturaleza rigen a todos los seres criados, sin exceptuar a ninguno, y confundían—y sus secuaces aun confunden—el sujeto con el objeto, las personas con las cosas. Establecían las mismas reglas lógicas para deducir conclusiones, respecto de una idea que de un individuo pensante; de lo que provenía que sometían a la misma ley la producción y el sujeto que produce. Es natural que tal pasara. Haciendo desaparecer esa involuntaria confusión, habría que destronar a los que, ultrajando los derechos civiles del pueblo, lo reducían a la mísera condición del esclavo, en nombre de una doctrina mal entendida; porque se proclamaba el nombre de Cristo, de ese sabio divino incapaz de dictar leyes para hundir a los que vino a salvar, tan sólo para lograr ambiciones, satisfacer apetitos y alzarse sobre la muchedumbre, empuñando la antorcha del mando. En rededor de esa turba que pisoteaba los derechos de un pueblo; en torno de esa plebe refractaria a todo adelanto y que torcía la inteligencia de los Sagrados Textos, profanando la sublimidad del dogma católico y formando un código netamente distinto del cristiano, se fué estableciendo un pueblo de voluntad autómata, afeminado y débil, que, inclinada la cabeza, estaba hecho para obedecer. Increíble parecía que los descendientes de una raza tan belicosa como la azteca, se prestasen a tanta abyección, pues se notaba la degeneración tanto en mandatarios como en mandados; unos y otros habían perdido toda vergüenza: los primeros, porque se habían constituido en verdugos, y los segundos, porque, olvidando su glorioso pasado, habían prestado obediencia a los tiranos. III Este era el estado del país cincuenta años atrás. Pero, por una indicación eminentemente providencial, aquel pueblo se cansa y convierte en campo de lucha los lugares que antes le servían de oración. A la mente exaltada por la indignación nada resiste: el hacha vengativa, la espada temida, todo lo devastan; y el que había monopolizado el poder cae rodando por los escaños de su trono, en su propia sangre bañado. Desde entonces hasta hace apenas unos veinticinco años, el país era una hoguera incendiaria de guerras intestinas. Escalaba un gobernante el poder, como consecuencia de la lucha que antes había sostenido, pero ufano de su repentino triunfo y vanagloriándose del puesto, cometía sus tropelías, infringiendo el espíritu de la ley. De este modo, los cambios eran frecuentes, ya sean impulsados por las diversas facciones del partido vencedor, ya. por el rencor encerrado del partido derrotado y caído, que, no conforme con su suerte, respiraba por la honda herida que le produjo el adversario. Espíritus tumultuosos, almas inquietas, constantemente amenazaban la tranquilidad de la república, despertando revueltas, agitando pronunciamientos y lanzándose a las asonadas de pequeños pueblos indefensos cuyos habitantes eran despojados de sus tesoros, para subvenir a los gastos de las continuas luchas contra las autoridades legítimamente constituidas. Casi todo el período que media entre el año de 1850 hasta el de 1883, que entró a fortalecerse el actual orden de cosas, se componía de disturbios de más 6 menos significación. Pasada la guerra de la Intervención francesa, que concluyó con el fusilamiento de Maximiliano, se anunció nuevo período álgido para el país. Los militares que habían tomado parte en la guerra contra las tropas de Napoleón III, no podían estar quietos, aspiraban al poder; hasta que un hombre extraordinario acabó con aquellas ambiciones dispersas que peligraban la tranquilidad nacional, impidiendo el desarrollo de la riqueza pública. IV Muertos los cabecillas que capitaneaban los tumultos, instaló sus tiendas la paz. Durante un período de más de veinte años, en vez de los disparos de los cañones, se oye el silbar de la locomotora, y la lucha sangrienta se ha convertido en la lucha por la vida. El elemento poderoso de los dineros, poseedor de títulos y fueros, por un cuarto de siglo vivía silencioso, dando apenas señales de existencia, consagrado a construir cajas fuertes para sus riquezas. Mas—también obedeciendo a las leyes de la evolución—últimamente, debido a la edad avanzada de quien por más de un cuarto siglo ha gobernado el país, los partidos políticos despiertan de nuevo, y se lanzan a la lid; sólo que en las épocas pasadas combatían a punta de espada, y ahora la lucha es de otra índole: de club y academia, porque al poder militar se le quiere substituir con el poder del argumento; a la fuerza bruta se pretende anteponer la de la palabra. Con esto, las opiniones se dividen; se forman asambleas, se convoca a congresos y se lanzan proclamas. Unos luchan por el bien común, por los intereses de la república; pero los más quieren salvar sus propios intereses, aunque finjan defender a la patria con ardimiento. Aquellos van animados de los mejores deseos, y, agradecidos, se afilian al partido del actual gobernante, pretendiendo que siga en el puesto hasta que descienda a la tumba; éstos, alegando la defensa de la Constitución y la Reforma, en realidad, sólo aspiran al poder para medrar en él, para acaparar riquezas; pues son de afección semítica y están afiliados a los Cresos modernos, a los poderosos reyes del dinero, quienes consideran los puestos públicos como los mejores puntos estratégicos para acrecer capitales. Y como quiera que el actual Presidente no ha de ser eterno y los ciudadanos están en la obligación de enseñar al pueblo el ejercicio de sus derechos constitucionales, todo hombre de buena voluntad debe con- tribuir con su menudo grano de arena al bienestar de la república. He ahí el por qué de la aparición de estos Partidos Políticos, cuyo objeto no es otro que el de dar a conocer a los políticos de hoy con el vestido que les corresponde. V Este libro debía haber aparecido hace un año, cuando la desaparición de dos periódicos y la renuncia de un alto personaje del puesto de ministro estaban en perspectiva; pero no creí oportuna la obra, temeroso de que los ánimos fuesen a exaltarse más. Cuando la formación de la llamada Convención Nacional Liberal, convocada por los científicos, volví a tomar entusiasmo en mis primeras ideas, porque que- ría dar a conocer muchas cosas referentes a los nuevos convencionistas. Conocedor de los jefes del Partido Científico y de sus miras y tendencias, abrigaba la convicción plena de retratarlos, con lo cual pensé hacer, desde luego, un gran servicio a la nación. Pero de nuevo fue cohibida mi resolución. Pertenecía yo entonces (seis meses atrás) a la redacción de un diario católico, cuyo programa se había anunciado como neutral, dándose tono dogmático en asuntos de política, no obstante—exceptúase el director, persona seria, grave e ilustrada—de que sus redactores, encargados de esa sección, son punto más que ignorantes en la materia. Mi puesto me vedó cumplir con mis intenciones; pensé respetar el programa del periódico, creyendo de buena fe que aquel derrotero del diario era efectivo. Pero me engañé entonces —lo confieso sinceramente ahora. — Me preocupaba en aquellos días la cuestión económica, y a ella dediqué toda mi atención, publicando una serie de artículos sobre la materia. Y fui notando que el diario iba cambiando de ruta: no obstante haber manifestado indiferencia por los partidos que se debatían la supremacía, se inclinó—y va inclinándose—hacia los científicos, al grado de atacar a los contrarios sin conocer sus actos. ¿Hacía esto de buena fe? Para mí aun existe el misterio. Ya no al credo, sino a las personas fue dirigiendo el periódico sus ataques: para los científicos se convirtió en sacerdote, y para los contrarios, en verdugo. Esta actitud no me la llegué a explicar, dado el carácter del periódico. Pero sí me expliqué la renuncia que presenté de mi puesto: no me fue posible tolerar la injusticia. Los deberes de la concienciase llegaron a imponer, y me separé de aquel personal de pasiones ardientes, que lucha y no rebate, que lastima y no rechaza. Callar no es posible, porque el patriotismo pide que se hable, y he ahí la razón de haberme resuelto al fin a publicar estos Partidos Políticos, que espero serán del agrado de los verdaderos mexicanos. Por ahora, no estoy afiliado a ningún partido de los existentes. Mas, si no pertenezco al reyismo, tampoco simpatizo con los científicos, tras de los cuales veo a los verdaderos enemigos de la república. Con esto, se verá que las opiniones aquí vertidas no pueden ser más imparciales. Hechas estas advertencias, abre, lector querido, sin temor, y lee este libro, cuyo autor pertenece a un partido que se llama «Nacional Unionista, » esperando que tú participes de su modo de pensar. No te amedrenten tus opiniones religiosas, porque ellas no saldrán lastimadas: la idea católica, bien concebida, es una nave que surge tranquila sobre la superficie de los mares, sin sumergirse obligada por la tempestad.
CAPÍTULO I Ideas generales sobre la política.— Cómo se entiende en América. Es incuestionable que la palabra política incluye una idea bastante complexa y de un orden meramente metafísico; y por esto mismo la comprensión es poco accesible a las inteligencias no avisadas en las cuestiones del gran mundo, ó, para mejor decirlo, en ese maremágnum de estudiada mentira. Si es cierto que, al decir de un gran pensador, «ser político es ser embustero,» también lo es que, para embaucar, se necesita saber hacerlo; de lo contrario, sería tanto como engañar a rostro descubierto, ó fingir veracidad mintiendo. Tal proceder, lastimaría; porque, aunque el interlocutor comprenda que se le engaña, disimula el desagrado cuando el engaño proviene de un ardid de talento. En este caso, puede sufrir resignado, teniendo presente su derrota en un campo de lucha con iguales elementos. No pasaría lo mismo, si, para obtener algo provechoso, se apela a la mentira simple y descarada; la que, en todo caso, lastima y hasta ofende. Ninguno tendría el derecho de darse por ofendido y ultrajado, si, después de estudiadas las condiciones favorables ó adversas de un negocio propuesto, se acepta, aunque se pierda en él. En cuestiones cuyo pro y contra requieren estudio y algún derroche de ingenio, nadie puede considerarse dañado si las conclusiones resultan perniciosas. Así, por ejemplo, el financiero que celebra un contrato de compraventa, no podría, en justicia, reclamar daños si pierde en la operación; pues los objetos, materia de los contratos, cambian de valor con las circunstancias de tiempo. Esto, por una parte. Por la otra, hay que tener presente siempre la importancia de los negocios que se emprendan, y, conforme a su cuantía, estudiar para resolver con acierto y tino, toda vez que se tiene al frente la cosa que se contrata. De lo que se deduce, que, en todos los problemas el estudio es el que hace al maestro. Sin conocimiento previo de lo que se emprende, no es posible concebir buenos resultados, máxime si se trata de una cuestión de un orden ambiguo. Para ser político, pues, es preciso, además del profundo estudio que se emprenda, tener vocación para ello. Ni todos los que contemplamos en los poderes públicos son tallados en la escuela política, ni muchos nacen con la vocación suficiente para adquirir los conocimientos que la política requiere. ¿Cuántos podrán ser eminentes sabios, y, sin embargo, son capaces de arruinar a un Estado, si llegaren a gobernarlo? Si en todas las profesiones se requiere el talento, aquí hay que adunar el talento y la vocación. Empero, tampoco se podrá ser gran cosa en el terreno de la política, si no se salvan las fronteras del país en donde se nace. El hombre nunca está completo si no viaja. Porque el conocimiento de la diversidad de personas, ideas, cosas y costumbres, es el complemento de un hombre de política. Encerrad a un genio dentro los estrechos recintos de un laboratorio de física y sin haber visto ni estudiado más, sólo de aparatos de física hablará; porque a tanto contemplar solamente instrumentos físicos, quedan grabados éstos en su mente, y no es posible que resuelva problemas en los que no tiene intervención la ciencia favorita del gran Brujo de Melo-Park. En el día, y sobre todo en los países de la América latina, por lo mismo de las ambiciones de mando y gobierno, se ha creído cosa muy fácil ser apóstol de la política. Este error ha hecho que surjan tantos políticos como caciques de pueblo tuvimos en México hace unos veinte y cinco años Entonces llegamos a tener por cada barrio un jefe, con humos de estadista, y por ende, de político. ¡Es de maravillarse como brotan y se fabrican los hombres de política en los países hispano-americanos! Por cada militar tenemos un político: como ese es el elemento que domina en las repúblicas de ibérico origen, ser militar, entre nosotros es ser político. Al menos, así hemos ido acostumbrándonos a creerlo, y el pueblo tiene que creer lo que sus ojos ven y sus cinco sentidos palpan. Desgraciadamente, en América no tenemos una educación política esmerada, y aun estoy por afirmar que de ningún modo la tenemos, a pesar de necesitarla. De allí provienen las torpezas de los gobernantes en sus procedimientos con las naciones extrañas: faltando tino y acierto en el manejo de las relaciones con los Estados amigos, se multiplican a veces las dificultades, aumentan las reclamaciones y la paz se ve conturbada, y amenazada la soberanía de la república. Hay que advertir que el talento político tiene más aplicación y es más necesario—mejor dicho, indispensable—cuando hay relaciones que conservar con otras potencias; pues, para nuestra inteligencia interior, basta un buen gobernante. A éste la probidad, la honradez y el conocimiento de los suyos le bastan; mientras que el hombre que tiene que precaver a su país de las asechanzas enemigas, además de todas estas cualidades, requiere el talento y el empuje de un hombre de Estado. Por esto mismo, la Iglesia y el mundo entero lloran la desaparición del eximio León XIII, cuyo cerebro pudo fortalecer la paz de Europa; Inglaterra tributa pleito-homenaje a la memoria del anciano Salisbury; Francia a Sadi Carnot; Alemania a Bismark, su «Canciller de hierro;» España a Cánovas del Castillo, etc. Porque todos estos grandes políticos, de alta escuela y corte clásico, fueron el patrimonio nacional de sus respectivos países, y sus nombres tienen que perdurar a través de los siglos. Una lamentable confusión se ha hecho de política y gobernante. Se ha creído que lo uno es lo otro, y allí está el gran error. Si se dijera que un gran político es lo mismo que un gran estadista, aunque no del todo es exacta la proposición, puede ser admitida como verídica; porque una y otra palabra traen aparejada casi la misma idea: la de un hombre que gobierna conforme a los principios profundos de la difícil ciencia de gobernar. Presentadas y entendidas así ambas palabras, incluyendo la misma idea, no importa que sean desemejantes, tienen que significar lo mismo; y siendo, por ende, de representación idéntica. De lo que se infiere que puede admitirse como político al estadista, desde el momento que el segundo deja de serlo, si no posee los complexos principios de la ciencia política. Entendido lo difícil de la materia de que se trata, los europeos reciben educación esmerada en ese sentido. Esta es la razón del por qué en los países de régimen monárquico la educación de los herederos al trono es esmerada y suele ser vasta. Allí, sabiendo de antemano quién ha de suceder en el mando, no es difícil hacer del heredero un sabio gobernante. Esto, entre nosotros, presenta dificultades; porque rigiéndonos por una forma democrática popular, no se sabe cuál pueda ser la elección del pueblo. Muchas veces, en las repúblicas en donde el sufragio existe, recae la elección en personajes retirados de la política y de sus cosas. A esto se agregan los golpes frecuentes de Estado, dados por el militarismo, y en los cuales asciende al poder el que aun triunfante empuña el acero. En tales casos, ¿cómo puede ser un gran político y estadista quien ayer era un labrador? Para un golpe de militarismo, en la América latina, basta tener el talento del valor y de la audacia; valor y audacia les sobran a nuestros hombres de campo, aunque no sepan ni leer. En confirmación de mi aserto, recorred las páginas de nuestra historia. Mas parece que, con lo dicho, condeno la república, aceptando la monarquía porque forma a sus hombres de Estado, en tanto que la democracia exalta al primer atrevido que supo fraguar un asalto a un cuartel. Nada más inexacto en el fondo: la institución monárquica me es altamente odiosa, porque respiro republicanismo por todos los poros, como se verá más adelante. Lo que sí condeno es que las elecciones recaigan en personas inútiles, no idóneas, y, para lograr esto, no obsta la forma democrática de gobierno: ejerciendo el pueblo todos sus derechos constitucionales, sin trabas ni cortapisas, él sabrá favorecer con su voto a quien reúna todas las condiciones del buen gobernante. Pero, desgraciadamente, siendo buenas las leyes, jamás se llevan al terreno de la práctica en los países latino-americanos, debido a las muchas ambiciones que hierven en pechos inquietos y turbulentos. Debido a esto, poca idea se tiene del hombre verdaderamente hábil en política. Lo ambiguo de la ciencia, lo complexo de la idea, el vasto campo en que se desarrolla, hace muy difícil su acceso en los países nuevos y que han surgido en medio de sangrientas luchas y de razas de carácter bélico: hemos brotado a la vida como producto de la aventura mezclada con la audacia. Que si después—ya envueltos en pañales de civilización—pudimos ver en nuestro seno, y haciendo vida de proscripción con nosotros, a algún raro personaje de principios cimentados y fijos, éste, arribado a nuestras ardientes playas, se tornaba como los demás: en vez de embuirnos ideas de saber y ciencia, procuraba despojar nuestras comarcas y agobiarnos con las gabelas del esclavo. Y el que en su tierra era hidalgo, noble y cortés, bajo el bellísimo cielo americano, de un azul purísimo, se convertía en huraño y mezquino. No nos dieron educación política nuestros conquistadores, porque nadie puede dar lo que no tiene. Aquellas nobles figuras guerreras, aventureras y audaces, fueron fieras para derramar sangre, porque no estimaban la vida; pero, en punto a cultura, todo lo ignoraban, hasta escribir su nombre. Hago la excepción de aquellos ancianos sublimes, religiosos ardientes: Casas y Valencia. Fuera de éstos y de algún otro abnegado y culto, a nuestros antepasados érales punto más que imposible infundirnos dones de que ellos mismos carecían. Estas, y otras razones de mera consideración en la filosofía de la conquista, hacen que, como producto, exhibamos hoy poca política y muchos bríos bélicos, los que, a estas alturas, no son a propósito para sostener la paz ni fomentar el progreso. Y si esto no, menos para entrar al concurso de las potencias europeas, en donde se sabe engañar con arte y mentir con ciencia. A estas altitudes de civilización, más diestro será quien más acertado se muestra en el fingimiento: una sangre vigorosa y ardiente, las más de las veces, perjudica los intereses, no sólo del individuo, sino también de las naciones. La frialdad en la sangre sajona, pongo por ejemplo, ha hecho más conquistas de grandeza que las hazañas guerreras. Ni esto tampoco quiere decir que yo rechace la fuerza armada, viendo, como lo estamos, que el argumento más poderoso lo hacen los acorazados de mayor empuje y moderna fábrica; no, no puede ser esa mi intención, por más pacífico que sea. Doy a entender con ello que, no obstante el brío y poder de las armas, existe otro poder más grande: el de la política y diplomacia. ¿Qué importa mentir? La mentira, conforme va adelantando el mundo, ha ido teniendo diversos tonos y múltiples fases. Ahora, en el terreno del mando, tiene que ir aparejada con la ciencia. Por esto, algún político y pensador contemporáneo ha dicho «que política y mentira son palabras sinónimas. » Afirmación muy triste, pero también muy exacta. El hombre sentimental, de corazón tierno, cortado a estilo Quijote, es una perfecta nulidad como político. Podrá ser un apóstol de la verdad, un novelista ó gran poeta, pero jamás será un político. Pío IX llamó al sufragio universal «mentira universal.» Aquí, aunque se trata de otra idea algo distinta, no iríamos muy descaminados si, parodiando la frase célebre del Pontífice Perseguido, dijéramos: hacer política, es lo mismo que aprender a mentir. Si hemos de referirnos al orden moral de las ideas, hacemos bien en no hacer política, porque no es del todo malo no saber mentir y ser falso. Pero la moralidad, sobre todo en este caso, puede ser discutí- da: todo está en la forma en que se hacen las cosas. Hay cosas que, en el fondo, son abominables, mas, expuestas con un cariz bello y halagador, dejan de serlo y pasan a un orden moral irreprochable en la manufactura. Por lo demás, también los actos humanos son discutibles, aunque ellos sean morales en sí, pues para juzgarlos, es menester tener presente la intención del sujeto. Y, a la verdad, de las intenciones sólo el fundador del orden moral juzga, ó está en aptitud de poder juzgar, porque sólo Dios palpa las profundidades del corazón humano. Tengo, pues, para mí que es factible con el orden moral la política, a pesar de estar basada en la manifestación científica (también hay ciencia en esto) de lo que no se siente. Al exponer lo anterior, alguien querrá sacar contradicciones entre mis deberes de conciencia religiosa y mis obligaciones de ciudadano. Pero, bien examinadas las cosas, no pueden existir contradicciones ningunas, desde el momento que mis teorías no impugnan los principios de mi vida íntima. Sólo expongo que, en el concierto universal, las naciones son lo que los individuos: si éstos tienen que estar sujetos a reglas de cortesía interna, compuestas aquellas de los segundos, no hay razón para que no existan lazos de unión y principios que los reglamenten. Por lo demás, tanto los unos como las otras mienten; solo que en un caso la mentira se denomina social, y en el otro, internacional. Mas mienten y fingen todos, y para el caso lo mismo da, importando bien poco el adjetivo. Aceptada así la doctrina, precisa ser político, esto es, estudiar y tener vocación para el caso; y como estudios de esta índole y vocaciones de la ya apuntada existen pocos, de allí proviene que entre nosotros escasos son y han sido los hombres verdaderamente de Estado. Con rarísimas excepciones, nuestra gloria se disipa al considerar cuan pocos políticos han podido surgir en México. En cambio, bravos y valientes soldados hemos podido contar muchos, porque cada ciudadano es un héroe. Y no sólo depende esto de que no haya hombres capaces para llegar a la cumbre de la perfección política, sino que, realmente, los poquísimos aptos para serlo, no entienden bien la extensión de la palabra, ni conocen las múltiples ciencias de que se vale para ataviarse. Por esto, tomando el rábano' por las hojas, a cualquier alcalde de pueblo se le pertrecha con ese pomposo título, de lo que resultan tantos políticos como habitantes en la república. De si todos los ciudadanos deben tener injerencia ó no en la cosa pública, lo veremos en el siguiente capítulo; mientras queda expuesto que en la América latina no hemos entendido bien lo que es política, y son muy escasos los que la conocen. Varios motivos hay, probablemente, para esto: el espíritu separatista, nuestra condición bélica, la poca sumisión a la ley, no conformarnos con la suerte, tendiendo siempre a la venganza, y la ninguna resignación en las derrotas electorales—esto cuando hay elecciones,—hacen que no estemos aun dispuestos a figurar ni a iniciarnos en el terreno indicado. Sin embargo, estamos obligados a escalar los peldaños de la ciencia política, y lo lograremos cuando desaparezcan los enemigos terribles de ella: la audacia de muchos charlatanes y el poco respeto que tenemos a nosotros mismos y a las leyes que nos rigen.
|

