



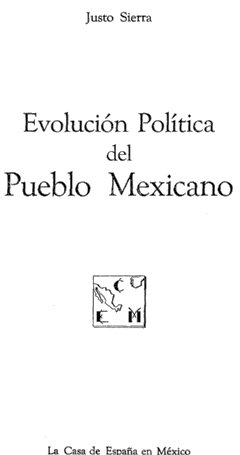
|
|
1902 Evolución Política del Pueblo Mexicano |
Justo SierraPrólogo Todos los mexicanos veneran y aman la memoria de Justo Sierra. Su lugar está entre los creadores de la tradición hispanoamericana: Bello, Sarmiento, Montalvo, Hostos, Martí, Rodó. En ellos pensar y escribir fue una forma del bien social, y la belleza una manera de educación para el pueblo. Claros varones de acción y de pensamiento a quienes conviene el elogio de Menéndez y Pelayo: «comparables en algún modo con aquellos patriarcas... que el mito clásico nos presenta a la vez filósofos y poetas, atrayendo a los hombres con el halago de la armonía para reducirlos a cultura y vida social, al mismo tiempo que levantaban los muros de las ciudades y escribían en tablas imperecederas los sagrados preceptos de la ley». Tales son los clásicos de América, vates y pastores de gentes, apóstoles y educadores a un tiempo, desbravadores de la selva y padres del Alfabeto. Avasalladores y serenos, avanzan por los eriales de América como Nilos benéficos. Gracias a ellos no nos han reconquistado el desierto ni la maleza. No los distingue la fuerza de singularidad sino en cuanto son excelsos. No se recluyen y ensimisman en las irritables fascinaciones de lo individual y lo exclusivo. Antes se fundan en lo general y se confunden con los anhelos de todos. Parecen gritar con el segundo Fausto: «Yo abro espacios a millones de hombres». Su voz es la voz del humano afecto. Pertenecen a todos. En su obra, como en las fuentes públicas, todos tienen señorío y regalo. El último retrato de Justo Sierra, comunicado desde Europa a las hojas periódicas, nos lo presenta como era: un gigante blanco. De corpulencia monumental, de rasgos tallados para el mármol, su enorme bondad hacía pensar a Jesús Urueta en aquellos elefantes a quienes los padres, en la India, confían el cuidado de los niños. De los jóvenes era el tutor natural y entre los ancianos era el más joven. Viéndole mezclarse a la mocedad, los antiguos hubieran dicho que desaparecía, como el dios Término, entre el revoloteo de las Gracias; y viéndole guiar a los otros, a veces con sólo la mirada o con la sonrisa, lo hubieran comparado con Néstor, de cuyos labios manaban la sabiduría y la persuasión. Todo él era virtud sin afectaciones austeras, autoridad sin ceño, amor a los hombres, comprensión y perdón, orientación segura y confianza en el bien que llegaba hasta la heroicidad. Cierto buen estilo zumbón y la facilidad en el epigrama sin hiel disimulaban, para hacerla menos vulnerable, su ternura. Su obra de escritor asciende de la poesía a la prosa, donde se realiza plenamente para conquistar el primer lugar en nuestras letras: desde la dulzura de las Playeras -la canción de pájaro hija de los trinos de Zorrilla-, pasando por los arrobamientos de la donna angelicata que irradian en los Cuentos románticos, hasta los vastos alientos del historiador, con aquellos últimos estallidos de un genio que se derrotaba a sí mismo en reiteradas apoteosis de entusiasmo. En él se descubre aquella dualidad propia de los apostolados amables. Tiene lo hercúleo y lo alado, como los toros de Korsabad; y se desarrolla ensanchándose como el abrazo de una ola. Del lirismo algo estrecho de su juventud, su poesía se expande a las elocuencias que tanto le censuraba el ingenioso Riva Palacio. Y si su poesía pierde con ello, es porque no ha podido adaptarse al crecimiento del hombre interior. Justo Sierra, entonces, ya no puede cantar en verso: se ahoga en la plétora. Ha brotado en él un atleta de la simpatía humana y del entusiasmo espiritual. El verso se alarga y contorsiona, y se vuelve prosa. Conserva de la poesía la emoción cargada, el gusto dispuesto, la siempre fresca y sana receptividad de la belleza. Pero se desborda sobre la historia, el amor y el afán de todos los hombres, para compartir sus fatigas y sus regocijos con tan intenso pathos y tan honda potencialidad, que acuden al lector las palabras temblorosas de Eneas: «Aquí tienen premio las virtudes, lágrimas las desgracias, compasión los desastres». Crítico literario un día, su legado es breve, brevísimo, y en esto como en muchas cosas se manifestó por un solo rasgo perdurable: el prólogo a las poesías de Gutiérrez Nájera. Allí la explicación del afrancesamiento en la lírica mexicana, la defensa del Modernismo, todo lo cual está tratado al margen de las escuelas y por encima de las capillas. Entre sus contemporáneos no hay crítica que la iguale, y dudo que la haya entre los posteriores, aun cuando algo se ha adelantado. El solo estilo de aquel prólogo ostenta lujos hasta entonces desconocidos entre nosotros; las imágenes tienen vida; las frases, nerviosos resortes; el paréntesis, sabrosa intención; la digresión, un encanto que hace sonreír. Se siente el temor de profanar la tumba recién sellada del amigo. En torno a Gutiérrez Nájera, unos cuantos trazos fijan nuestra historia literaria. Sobre el mismo Gutiérrez Nájera, no creo que pueda decirse más ni mejor. Su estilo, después, gana en fuerza y en sobriedad. Renuncia a la sonrisa y a la gracia turbadora. Va en pos de la cláusula de oro, esculpe sentencias. Es ya el estilo, como lo quería Walter Pater, para seducir al humanista saturado de literatura, reminiscencias, casos y cosas. Su oratoria, aun en los discursos oficiales, está cruzada por todas las preocupaciones filosóficas y literarias de su tiempo. Es el primero que cita en México a D'Annunzio y a Nietzsche. En sus discursos hay un material abundante de estudios y meditaciones, y el mejor comentario acaso sobre sus empeños de educador. En la obra histórica a que estas palabras sirven de prólogo, el estilo, sin bajar nunca en dignidad, revela por instantes cierto apresuramiento, no repara en repeticiones cercanas, amontona frases incidentales, a veces confía demasiado el sujeto de los períodos a la retentiva del lector. El autor parece espoleado por un vago presentimiento, por el afán de sacar cuanto antes el saldo de una época cuyo ocaso hubiera adivinado. Pero si hay momentos en que escribe de prisa, puede decirse que afortunadamente siempre pensó despacio. Todo lo cual comunica a la obra cierto indefinible ritmo patético. El escritor padeció sin duda bajo el peso de sus labores en el Ministerio de Instrucción Pública. Su nombre queda vinculado a la inmensa siembra de la enseñanza primaria que esparció por todo el país. Continuador de Gabino Barreda -aquel fuerte creador de la educación laica al triunfo de Benito Juárez, triunfo que vino a dar su organización definitiva a la República-, Justo Sierra se multiplicó en las escuelas, como si, partido en mil pedazos, hubiera querido a través de ellos darse en comunión a las generaciones futuras. Hacia el final de sus días, coronó la empresa reduciendo a nueva armonía universitaria las facultades liberales dispersas, cuya eficacia hubiera podido debilitarse en la misma falta de unidad, y complementó con certera visión el cuadro de las humanidades modernas. Puede decirse que el educador adivinaba las inquietudes nacientes de la juventud y se adelantaba a darles respuesta. El Positivismo oficial había degenerado en rutina y se marchitaba en los nuevos aires del mundo. La generación del Centenario desembocaba en la vida con un sentimiento de angustia. Y he aquí que Justo Sierra nos salía al paso, como ha dicho uno de los nuestros -Pedro Henríquez Ureña ofreciéndonos «la verdad más pura y la más nueva». «Una vaga figura de implorante -nos decía el maestro-vaga hace tiempo en derredor de los templa serena de nuestra enseñanza oficial: la Filosofía; nada más respetable ni más bello. Desde el fondo de los siglos en que se abren las puertas misteriosas de los santuarios de Oriente, sirve de conductora al pensamiento humano, ciego a veces. Con él reposó en el estilóbato del Partenón que no habría querido abandonar nunca; lo perdió casi en el tumulto de los tiempos bárbaros, y reuniéndose a él y guiándole de nuevo se detuvo en las puertas de la Universidad de París, el alma mater de la humanidad pensante en los siglos medios. Esa implorante es la Filosofía, una imagen trágica que conduce a Edipo, el que ve por los ojos de su hija lo único que vale la pena de verse en este mundo: lo que no acaba, lo que es eterno». De esta suerte, el propio Ministro de Instrucción Pública se erigía en capitán de las cruzadas, juveniles en busca de la filosofía, haciendo suyo y aliviándolo al paso el descontento que por entonces había comenzado a perturbarnos. La Revolución se venía encima. No era culpa de aquel hombre; él tendía, entre el antiguo y el nuevo régimen, la continuidad del espíritu, lo que importaba salvar a toda costa, en medio del general derrumbe y de las transformaciones venideras. Yo no lo encontré ya en la cátedra, pero he recogido en mis mayores aquella sollama del fuego que animaba sus explicaciones orales y que trasciende vívidamente hasta sus libros. Ya dejé entender que el historiador, fue, en él, un crecimiento del poeta, del poeta seducido por el espectáculo del vigor humano que se despliega a través del tiempo. Romántico por temperamento y educación, para él seguía siendo la Revolución Francesa, clave de los tiempos modernos, la hora suprema de la historia. Este era el capítulo que estaba siempre dispuesto a comentar, la lección que tenía preparada siempre. En lo que se descubren sus preocupaciones de educador político. Aquí convergían las enseñanzas de los siglos, heredadas de una en otra época como una consigna de libertad. El alumno, entregado a las apariciones que él iba suscitando a sus ojos, confiándose por las sendas que él le iba abriendo en los campos de la narración, al par que escuchaba un comentario adecuado y caluroso, sufría el magnetismo de los pueblos, y le parecía contemplar panorámicamente (como por momentos se ven los guerreros de la Ilíada) el hormiguero de hombres que se derraman de Norte a Sur, el vuelo de naves por la costa africana, que más tarde se desvían con rumbo al mar desconocido. El maestro creía en el misticismo geográfico, en la atracción de la tierra ignota, en el ansia de encontrar al hombre austral de hielo o al hombre meridional de carbón con que soñaban las naciones clásicas, en el afán por descubrir las montañas de diamante, las casas de oro y de marfil, los islotes hechos de una sola perla preciosa, centellantes hijos del Océano, con que soñaba la gente marinera en la Era de los Descubrimientos. El imán de la escondida Tule, como en Séneca; el imán de las constelaciones nuevas, como en Heredia, también han sido motores de la historia. Los aventureros que buscaban la ruta de las especias saludaban con igual emoción la gritería de las gaviotas que anunciaban la costa, o la deslumbrante Cruz del Sur que parece cintilar, como augurio, desde los profundos sueños de Dante. La historia se unificaba en el rumor de una gigantesca epopeya; la tierra aparecía abonada con las cenizas de sus santos y de sus héroes; los pueblos nacían y se hundían, bañados en la sangre eficaz. Así el relato se enriquecía con las calidades de evocación e interpretación de aquel estupendo poeta que, para mejor expresarse, había abandonado el silabario del metro y de la rima. Maestro igual de la historia humana ¿cuándo volveremos a tenerlo? Evocación e interpretación, la poesía de la historia y la inteligencia de la historia: nada faltaba a Justo Sierra. Su mente es reacia al hecho bruto. Pronto encuentra la motivación, desde el estímulo puramente sentimental hasta el puramente económico, pasando por el religioso y el político. La historia no es sólo una tragedia, no le basta sacudir la piedad y el terror de los espectadores en una saludable catharsis. La historia es un conocimiento y una explicación sobre la conducta de las grandes masas humanas. A ella aporta Justo Sierra una información sin desmayos, y un don sintético desconcertante en los compendiosos toques de su estilo. Así, en la historia mexicana, resuelve en un instante y con una lucidez casi vertiginosa algunos puntos que antes y después de él han dado asunto a disquisiciones dilatadas. La densidad de la obra, el gran aire que circula por ella, la emparientan con las altas construcciones a la manera de Tocqueville. Justo Sierra descuella en la operación de la síntesis, y la síntesis sería imposible sin aquellas sus bien musculadas facultades estéticas. La síntesis histórica es el mayor desafío a la técnica literaria. La palabra única sustituye al párrafo digresivo; el matiz de certidumbre -tortura constante de Renan-establece la probidad científica; el hallazgo artístico comunica por la intuición lo que el entendimiento sólo abarcaría con largos rodeos. Dentro de las dimensiones modestas de un libro de texto, la Historia General de Justo Sierra acumula una potencia de veinte atmósferas. Sólo peca por superar la capacidad media de los lectores a quienes se destina. En verdad, obliga a detenerse para distinguir todos los colores fundidos en el prisma. Como diría Víctor Hugo (evocación grata a Justo Sierra), el escritor suscita una tempestad en el tintero. Y como la buena prosa nos transporta en su música, todavía recuerdo que, en mis tiempos, los muchachos de la Preparatoria, -sin duda para esquivar el análisis-se entregaban a las facilidades de la memoria y dejaban que se les pegaran solos aquellos párrafos alados. Tal vez la Historia General, para los fines docentes, necesita de la presencia de Justo Sierra, como la Universidad por él fundada -y entregada después a tan equívocos destinos-lo necesitaría en su gobierno. A menos que sea un inventario de hechos inexpresivos, el ensayo histórico deja traslucir, consciente o inconscientemente, el ángulo de visión del historiador y el lenguaje mental de su época, visión y lenguaje que contienen una representación del mundo. Toda verdadera historia, dice Croce, es contemporánea; aparte de que es un vivir de nuevo, en esta época, el pasado de la humanidad. Pero, dentro de este imperativo psicológico, cabe encontrar una temperatura de ecuanimidad y equilibrio que, sin disimular las inclinaciones filosóficas del autor, alcance un valor de permanencia, de objetividad, de verdad; un planteo honrado de los problemas que hasta deje libertad al disentimiento de los lectores; y más si se acierta con los pulsos esenciales en la evolución de un pueblo, como acontece con Justo Sierra cuando construye la historia de la patria. En Justo Sierra, el historiador de México merece consideración especial. «Nos quedan -decía Jesús Urueta-sus fragmentos venerables de historia patria, tan llenos de ciencia, de arte y de amor, entre los que sobresale un tomito para los niños, que si para éstos es un encanto, es una joya para los viejos». Este juicio sería impecable si la palabra «fragmentos» no indujera a error, por cuanto parece significar que se trata de una obra incompleta, y si el giro mismo de las frases no pareciera dar preferencia sobre la Evolución política del pueblo mexicano a cierto epítome infantil. Verdad es que este epítome es un libro de calidad rara y acaso único en su género. Como toda obra de sencillez, es la prueba de un alto espíritu. Enseñar la historia a los niños como él la enseña, sin acudir a los recursos tan amenos como dudosos del «salto de Alvarado» y el llanto de la «noche triste», es tener más respeto para el alma infantil del que suelen tener las madres que educan a sus criaturas con la superstición y el miedo; sortear el escollo de la indecisión y dar la verdad averiguada, imbuida de amor al propio suelo, es tener el mejor título a la gratitud nacional. Aun en las leyendas que acompañan a las láminas del epítome hay lecciones de evidencia histórica y enseñamientos intachables. Pero nada es comparable a la majestuosa Evolución política del pueblo mexicano. Esta obra se publica ahora por primera vez en volumen aislado, desprendiéndola de la colección de monografías escritas por varios autores, en que antes apareció y en que era ya prácticamente inaccesible. Dicha colección de monografías históricas sobre múltiples aspectos de la vida nacional, y confiadas a diversos especialistas, bajo la dirección general de Justo Sierra (parangón moderno del antiguo México a través de los siglos, en cinco abultados volúmenes), lleva el título de México: Su evolución social, y fue editada en México por J. Ballescá y Cía., entre los años de 1900 a 1902, en tres gruesos infolios profusamente ilustrados al gusto de la época, que dista mucho de satisfacer a los lectores actuales. El tomo I consta de dos volúmenes; el primero, de 416-IV págs., es de 1900; y el segundo, que va de la pág. 417 a la 778, de 1902; en tanto que el tomo II, en un volumen de 437 págs., apareció en 1901. El primer volumen anuncia como autores a los Ingenieros Agustín Aragón, y Gilberto Crespo y Martínez; Licenciados Ezequiel A. Chávez, Miguel S. Macedo, Pablo Macedo, Emilio Pardo (jr.), Genaro Raigosa, Manuel Sánchez Mármol y Eduardo Zárate; Doctor Porfirio Parra; General Bernardo Reyes; Magistrados Justo Sierra y Julio Zárate; director literario, el mismo Justo Sierra, y director artístico Santiago Ballescá. En los sucesivos volúmenes se suprimen los nombres de Emilio Pardo (jr.) y Eduardo Zárate, y se añaden los del Diputado Carlos Díaz Dufoó y el Licenciado Jorge Vera [Estañol]. La sola designación de títulos profesionales y aun de cargos políticos es impertinente al objeto de la publicación. Los inacabables subtítulos de la portada, entre los cuales algunos más bien parecen reclamos mercantiles («Inventario monumental que resume en trabajos magistrales los grandes progresos de la nación en el siglo XIX»... «Espléndida edición, profusamente ilustrada por artistas de gran renombre», etc.), dan a la publicación un aire provinciano, a pesar del lujo material que no llega nunca a la belleza, a pesar del rico papel satinado y del claro tipo de imprenta: Ballescá, el editor del régimen, no escatimaba gastos. En la impresión misma se descubren erratas y descuidos. Los retratos son arbitrarios e impropios de un libro histórico de estos vuelos. La enormidad de los tomos los hace de difícil manejo; su precio los hace inaccesibles. Con buen acuerdo, Pablo Macedo se apresuró a publicar por separado y en libro seriamente impreso las tres monografías con que contribuyó a esta obra (La evolución mercantil; Comunicaciones y obras públicas; La Hacienda pública, México, Ballescá, 1905, 4º, 617 págs. y finales). No se hizo así para la monografía de Justo Sierra, hasta ahora sepultada en aquella primitiva edición; o si ello llegó a intentarse, fue en forma fragmentaria y desautorizada, en un librillo ramplón que sólo contiene los primeros capítulos y no estaba llamado a circular debidamente (Madrid, Editorial «Cervantes», ¿1917?). El ensayo completo de Justo Sierra, que ahora aparece con el nombre de Evolución política del pueblo mexicano, consta en México: Su evolución social, tomo V, vol. V, págs. 33 a 217, bajo el título de Historia política, y en el tomo II, págs. 415 a 434, bajo el título: La era actual. México: Su evolución social es obra compuesta en las postrimerías del régimen porfiriano, para presentar el proceso del país desde sus orígenes hasta lo que se consideraba como la meta de sus conquistas. Pero las páginas de Justo Sierra (lo hemos adelantado al hablar de su estilo) se estremecen ya con un sentimiento de previsión: se ha llegado a una etapa inminente; urge sacar el saldo, hay que preparar a tiempo el patrimonio histórico antes de que sobrevenga la sorpresa. Dejando de lado las obras de mera investigación, tan eximias como las de José Fernando Ramírez, Icazbalceta u Orozco y Berra (éste ha envejecido por el adelanto ulterior de nuestra arqueología); exceptuando los ensayos históricos de otro carácter, destinados a otros fines y que no podrían ofrecerse como síntesis popular -tales los de Alamán o Mora-la Evolución política ocupa un lugar único, a pesar del tiempo transcurrido desde el día en que se la escribió. A su lado, las demás obras de su género resultan modestas. Podrán completarla en el relato de hechos posteriores -pequeño apéndice de tres o cuatro lustros sobre una extensión de más de cuatro siglos-, pero no logran sustituirla. Algunas de estas obras, al lado del Sierra, hasta parecen extravíos, sutilezas o divagaciones personales al margen de la historia, empeños violentos por ajustar nuestras realidades a una teoría determinada. Muchos han espigado en Sierra, pero exagerando hasta la paradoja lo que en él era un rápido rasgo expresivo. La sacudida revolucionaria acontecida después ejerce una atracción irresistible sobre los problemas inmediatos, invita a la propaganda y a la polémica, y puede perturbar el trazo de ciertas perspectivas fundamentales. Justo Sierra nos da la historia normal de México. Por su hermoso y varonil estilo, su amenidad, la nitidez de su arquitectura y su buena doctrina despierta el interés de todos, y está llamada a convertirse en lectura clásica para la juventud escolar y para el pueblo. No es una ciega apología; no disimula errores que, al contrario, importa señalar, a algunos de los cuales por primera vez aplica el lente. Pero un vigor interpretativo y la generosidad que la anima hacen de ella, en cierto modo, una justificación del pueblo mexicano. Quien no la conozca no nos conoce, y quien la conozca difícilmente nos negará su simpatía. Publicarla de manera que pueda circular cómodamente y llegar a todas las manos era, por eso, un deber cívico. Sin espíritu de venganza -nunca lo tuvo-contra el partido derrotado; sin discordia; sin un solo halago a lo bajo de la pasión humana; sin melindres con la cruel verdad cuando es necesario declararla, esta historia es un vasto razonamiento acompañado por su coro de hechos, donde el relato y el discurso alternan en ocasiones oportunas; donde la explicación del pasado es siempre dulce aun para fundar una censura; donde no se juega con el afán y el dolor de los hombres; donde, ni de lejos asoma aquella malsana complacencia por destruir a un pueblo; donde se respeta todo lo respetable, se edifica siempre, se deja el camino abierto a la esperanza. La paulatina depuración del liberalismo mexicano no es allí una tesis de partido, sino una resultante social, un declive humano. Abarca la Evolución política desde los remotos orígenes hasta la época contemporánea del autor, vísperas de la Revolución mexicana. Los orígenes han sido tratados con sobriedad, con prescindencia de erudiciones indigestas, con santo horror a los paralelos inútiles, despeñadero de nuestra arqueología hasta entonces, y sobre todo, con entendimiento y lucidez: siempre, junto al hecho, la motivación y la explicación. Ahora bien: la historia precortesiana apenas arriesgaba en tiempos de Sierra sus primeros pasos y es toda de construcción posterior. El lector debe tenerlo en cuenta, y leer esos primeros capítulos con la admiración que merece un esfuerzo algo prematuro por imponer el orden mental a un haz de noticias dispersas; pero advertido ya de que aquellas generalizaciones no siempre pueden mantenerse a la luz de investigaciones ulteriores. De entonces acá la arqueología mexicana ha sido rehecha, aunque por desgracia no haya llegado ya el momento de intentar otra síntesis como la de Sierra, síntesis indispensable en toda ciencia, sea hipótesis de trabajo o sea resumen de las conclusiones alcanzadas. Por lo demás, la apreciación humana y política de Sierra sobre el cuadro de las viejas civilizaciones -que es lo que importa en una obra como, la presente-queda en pie; queda en pie su visión dinámica sobre aquel vaivén de pueblos que se contaminan y entrelazan; queda en pie su clara percepción de que el imperio mexicano, decadente en algunos rasgos, distaba mucho de ser un imperio del todo establecido y seguro. La época contemporánea fue tratada con toda la respetuosa inquietud y con la diligente afinación moral de quien está disecando cosas vivas y tiene ante sí el compromiso, libremente contraído, de la verdad. Justo Sierra no incurre, ni era posible en nuestros días, en aquel inocente delirio de que es víctima insigne Ignacio Ramírez y mucho más oscura el P. Agustín Rivera(1) (el cual escribía la historia por «principios»), para quienes Cuauhtémoc y Cuitláhuac son los padres directos de nuestra nacionalidad moderna. Pero Justo Sierra da al elemento indígena lo que por derecho le corresponde como factor étnico, se inclina conmovido ante un arrojo que mereció la victoria, y pone de relieve aquella solidaridad misteriosa entre todos los grupos humanos que, a lo largo del tiempo, han contestado al desafío de la misma naturaleza, desecando lagos y pantanos, labrando la tierra y edificando ciudades. Lleno de matanzas y relámpagos, el cuadro trágico de la conquista pasa por sus páginas con la precipitación de un terremoto, de un terremoto entre cuyos escombros se alzaban barricadas y se discurrían ardides. Y viene, luego, el sueño fecundo de la época colonial, preñado del ser definitivo, donde las sangres contrarias circulan en dolorosa alquimia buscando el sacramento de paz. Mas por sobrio y lúcido que sea, para su tiempo, el estudio de la época antigua; por pudoroso y justiciero que aparezca el de la conquista, o por sugestivo y rico que resulte el de la colonia, ninguna de estas partes iguala en la Evolución política a la época moderna, al México propiamente tal, cumpliéndose otra vez aquí la consigna de educador político que este historiador lleva bajo su manto, y cumpliéndose también el sentido contemporáneo, la proyección actual de toda verdadera resurrección del pasado. Aplicación del evolucionismo en boga o mejor de aquella noción del progreso grata al siglo XIX; metamorfosis histórica de aquella teoría física sobre la conservación de la energía (el trabajo acumulado es discernible en cualquiera de sus instantes), todo ello, que perturbaría las perspectivas en pluma menos avisada, parece allí decir, con la hipótesis finalista, que el pasado tiene por destino crear un porvenir necesario y que en el ayer, el momento más cercano es el que nos llega más rico de lecciones. Al abordar período de la independencia, el loco del historiador se acerca como si quisiera ver cada vez más a fondo y con mayor claridad. El episodio más reciente trae más arrastre adquirido. Justo Sierra lo prefiere a todos, porque él es un educador; y acaso por eso sea el más cabal de los historiadores mexicanos. «La Historia -ha dicho-a riesgo de ser infiel a su aspiración de ser puramente científica, es decir, una escudriñadora y coordinadora impasible de hechos, no puede siempre desvestirse de su carácter moral». Una virtud suprema ilumina la obra histórica de Justo Sierra: la veracidad, la autenticidad mejor dicho. Todo en ella es auténtico, todo legítimo y sincero, resultado de una forma del alma, y no condición exterior y yuxtapuesta: sus directrices mentales, que en otros parecerían posturas en busca de la economía del esfuerzo; su liberalismo, su confianza en la democracia, su interés por la educación («¡Oh -exclama Justo Sierra-si como el misionero fue un maestro de escuela, el maestro de escuela pudiera ser un misionero!», palabras en que está todo el plan educativo que nos trajo la Revolución); sus desbordes de emoción que en otros resultarían inoportunos y aquí fluyen como al empuje de una verdadera necesidad; su expresión retórica, que en otros sonaría algo hueca y aquí aparece íntimamente soldada al giro de los pensamientos. Auténticas la intención, la idea, la palabra. Auténtico el desvelo patriótico que lo inspira. En el fondo de la historia, busca y encuentra la imagen de la patria, y no se siente desengañado. Era todo lo que quería. Cuando funda la Escuela de Altos Estudios, dice así: «Nuestra ambición sería que en esa Escuela se enseñase a investigar y a pensar, investigando y pensando, y que la sustancia de la investigación y el pensamiento no se cristalizasen dentro de las almas, sino que esas ideas constituyesen dinamismos permanentes traducibles en enseñanza y en acción; que sólo así los ideales pueden llamarse fuerzas. No quisiéramos ver nunca en ella torres de marfil, ni vida contemplativa, ni arrubamientos en busca del mediador plástico; eso puede existir y quizás es bueno que exista en otra parte: no, allí, allí no... Nosotros no queremos que en el templo que se erige hoy se adore a una Atenea sin ojos para la humanidad y sin corazón para el pueblo dentro de sus contornos de mármol blanco; queremos que aquí vengan las selecciones mexicanas en teorías incesantes para adorar a la Atenas Promakos, a la ciencia que defiende a la patria». Cuando estas palabras se escribieron, no se había inventado aún la falsificación de la ciencia al servicio de intereses bastardos, ni se había abusado de los estímulos patrióticos al punto de que inspiren recelo. Hay que entender aquellas palabras en toda su pureza, en su prédica de creación humana, sin sombra de agresividad ni de fraude. Y hay que tener muy presente que las respalda toda la existencia inmaculada de este gran mexicano. Pudiera pensarse que esta historia, suspendida en los umbrales de la Revolución, necesita ser revisada en vista de la Revolución misma. No: necesita simplemente ser completada. En ella están todas las premisas que habrían de explicar el porvenir, lo mismo cuando juzga el estado social del indio que del mestizo y del criollo; y el candor mismo con que fue escrita es la mejor garantía de que no hace falta torcer ni falsificar los hechos para comprender el presente. Cuando Justo Sierra ve enfrenta con los errores heredados de la Colonia, -y los peores de todos, aquellos que se han incorporado en defectos del carácter nacional-dice así: «Desgraciadamente, esos hábitos congénitos del mexicano han llegado a ser mil veces más difíciles de desarraigar que la dominación española y la de las clases privilegiadas por ella constituidas. Sólo el cambio total de las condiciones del trabajo y del pensamiento en México podrán realizar tamaña transformación». La Evolución política de Justo Sierra sigue en marcha, como sigue en marcha la inspiración de su obra. No digáis que ha muerto. Como aquel viajero de los Cárpatos, va dormido sobre su bridón. La gratitud de su pueblo lo acompaña. México, XII/ 1939.
|

