



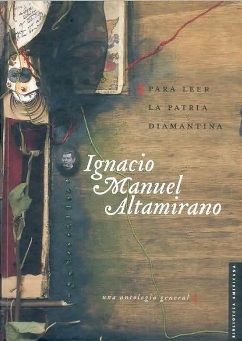
|
|
1882 Historia y política de México |
|
Ignacio Manuel Altamirano Primera parte De 1821 a 1853 SUMARIO
Antes de hacer la sinopsis de la política actual de México y la historia de los últimos años transcurridos de 1876 a 1882, fuerza será dirigir una mirada, aunque sea ligeramente, a los sucesos ocurridos antes de esa época y desde 1821, para dar a conocer el estado que guardaba la República en ese período tanto más interesante cuanto que él contiene la primera parte de la historia de México independiente y él explica el retardo que sufrió nuestra Patria, por espacio de medio siglo, en la vía del progreso material y moral. Las circunstancias especiales en que se verificó la independencia de lo que se llamó por espacio de tres siglos Nueva España, el carácter de los caudillos y elementos que pudieron llevarla a cabo y, más que todo, la educación colonial y la inexperiencia absoluta del pueblo en materia de gobierno republicano, fueron causa de que no pudiera cimentarse en la antigua colonia española, convertida en nueva nación, un régimen definitivo que, haciendo reposar a la sociedad sobre firmes bases políticas, la libertase de preocupaciones y de inquietudes para consagrarse a la tarea de su progresivo desarrollo en todos sentidos. La joven República era dueña ya de su vasto territorio bañado por los dos océanos, enriquecido por dones singulares que la fecundidad del trópico y la formación especial del suelo han producido aquí, como un privilegio de que pocas naciones pueden preciarse. La variadísima flora qué reviste sus montañas y sus bajíos, la amenidad de sus valles de Oriente y de Occidente, la feracidad de las extensas llanuras que forman su mesa central, y hasta las condiciones de las vastas praderas del Norte para la producción de una ganadería capaz de surtir al mundo, son efectivamente cualidades naturales que caracterizan al suelo mexicano, que sorprenden al viajero tan luego como penetra en nuestro territorio, particularmente si acaba de abandonar climas ingratos, y que con razón hizo pensar a los admirados conquistadores europeos del siglo XVI en las comarcas maravillosas soñadas por la poesía antigua. Si a estos encantos que se encuentran a primera vista en la belleza del cielo, en la trasparencia del aire y en la superficie de la tierra, se añaden las riquezas que esconden nuestras mil montañas metalíferas y que se han derramado en el mundo antiguo, durante más de trescientos años, como una cascada de oro, de plata, de cobre, de otros metales preciosos o útiles y que hicieron de México un país legendario, se comprenderá fácilmente que los tesoros que se había visto obligada a abandonar la metrópoli española a su colonia independiente eran capaces de convertir a ésta en un pueblo próspero y fuerte. Ninguna colonia americana de las que habían proclamado y realizado su independencia se encontraba en situación tan bonancible ni dueña de tan poderosos elementos. Las repúblicas latinas del Sur tenían menor extensión territorial o pueblo menos numeroso; la República anglosajona del Norte había conquistado su independencia sin contar ni con una población de cuatro millones, y su vastísimo territorio actual era compartido todavía con varias naciones europeas de las más poderosas: con Francia, con Inglaterra, con Rusia, con España; además, una parte de él estaba cruzada constantemente. por numerosas tribus salvajes, guerreras y nómadas, y otra esterilizada por la inclemencia de los climas del Norte. México, pues, estaba colocado bajo los auspicios mejores y halagado por lisonjeros destinos. Contaba con una población numerosa, en parte civilizada, y era la de procedencia europea; en parte inculta, y era la indígena, pero en cambio dócil, sedentaria, iniciada de antiguo en las ventajas de la vida social, sumisa porque había sido educada doblemente bajo el imperio sultánico de los monarcas aztecas y bajo el yugo secular de la dominación conquistadora. El nuevo pueblo, rotas las ligaduras de la servidumbre, podía levantarse y andar. Dueño de un suelo fértil en el que todas las producciones del antiguo mundo se aclimatan y adquieren mayor precio; dueño también de las riquezas que encierran sus minas inagotables, con un trabajo libre, abiertos sus mercados a la industria extranjera, con excelentes puertos en el mar Pacífico, en el Atlántico y en el Golfo, podía haber inundado con sus productos metálicos a las viejas naciones industriales del Asia, a la China y al Japón, que ya habían establecido relaciones comerciales aunque en pequeña escala; podía haber surtido con sus producciones metálicas y agrícolas de la zona tórrida a las naciones europeas, que las esperaban con avidez y que sólo habían sido contenidas por esa especie de dragón monstruoso que, como el de las Hespérides, había tenido España en los dinteles de la antigua colonia y que se llamaba sistema prohibitivo. Podía, en fin, haber recibido el pueblo mexicano, sediento como estaba de civilización, todas las nociones que deseaba por medio de un comercio incesante, por medio de una inmigración numerosa, por medio de su contacto con el mundo entero. ¡Qué bello porvenir sonreía a la nación independiente! ¡Jamás pueblo alguno, al conquistar su autonomía, se vió en posesión de tantos dones y de tan seguras esperanzas! ¿Por qué, pues, no presentó desde entonces, es decir desde 1821, el espectáculo que hoy presenta de un pueblo pacífico y laborioso, consagrándose a todas las tareas del progreso y ofreciendo a las naciones extranjeras, con las riquezas de su suelo, las garantías de la paz y de las instituciones libres? Ya lo hemos indicado al principio, pero vamos a desarrollar nuestra afirmación, aunque sea en pocas palabras. El elemento social a cuyo impulso se consumó la independencia de la Patria no fue ni el indigenato mexicano ni el elemento popular compuesto de las clases que hacían causa común con él, por sus intereses y su alejamiento de las cosas públicas. Este último, en unión del primero, había iniciado el movimiento de insurrección en 1810. Los primeros caudillos habían nacido en el seno de esas castas mestizas que los españoles llamaban con desdén criollas para distinguirlas de los habitantes de la colonia de origen español, y aun de una cierta clase aristocrática formada aquí después de la conquista y que había adquirido altos fueros y privilegios y aun títulos de nobleza, sea a causa de sus riquezas territoriales o mineras, sea por enlaces contraídos en España o por el simple favoritismo. Las personas pertenecientes a esta última clase que se hallaban diseminadas en las provincias de la Nueva España, pero que en su mayor parte residían en la capital del virreinato y que formaban una especie de aristocracia colonial, apenas eran consideradas como criollas, pues sus intereses, sus hábitos y sus aspiraciones las unían estrechamente a los dominadores. El alto clero, es decir, los obispos, las dignidades, los prelados de las órdenes regulares y cuantos tenían el gobierno superior de la iglesia mexicana, tan fuertemente arraigada en la colonia, tanto por sus riquezas inmensas como por su influencia en la población, también formaba parte de la aristocracia colonial e identificaba sus intereses con el gobierno español, de quien habían emanado sus fueros e inmunidades, y, por último, los grandes propietarios territoriales, que sin pertenecer a la nobleza aspiraban a ella, y los más opulentos comerciantes nacidos aquí, aunque pocos, pues el comercio rico estaba en poder de los españoles generalmente; todos estos elementos sociales, por instinto y por hábito, eran adversos a la independencia nacional, no viendo en ella más que un principio de novedades, de zozobras y de nivelación con un pueblo al que se habían acostumbrado a desdeñar. Estrechos en sus miras, amoldados en el círculo cívil y religioso en que se les había educado, miedosos ante lo desconocido, todos los hombres que componían estas clases sociales, las más fuertes de la Nueva España, amaban por temperamento y por convicción el estancamiento en que vivían, no comprendían los beneficios de la civilización moderna, veían la libertad como una fuente fecunda de males, temblaban ante el solo pensamiento de que se extendiese hasta las quietas comarcas de América el soplo de la revolución que agitaba al mundo europeo, odiaban la emigración extranjera, creían inminente la ruina de su comercio y de su agricultura con la introducción del comercio y de los adelantos agrícolas de otra parte que no fuera España, execraban la libertad religiosa, temían los estragos de la imprenta y, más que todo, consideraban como la ruina del país el gobierno del pueblo. Así, pues, combatieron desde el principio y con todas sus fuerzas el movimiento libertador de 1810, y más todavía cuando contemplaron los excesos inherentes a toda revolución nacional, excesos que, sin embargo, fueron menores que los de la conquista española, pero que los sorprendieron hasta el espanto, a ellos que habían deseado, en último caso, una revolución imposible, realizada casi en silencio, sin sangre, sin alboroto, sin cambios sociales, sin reivindicaciones de ningún género, y, sobre todo, sin la intervención del elemento popular en los asuntos políticos; es decir, que ellos habrían deseado, cuando más, que el rey de España hubiese dejado de gobernar la tierra, si era preciso, pero dejándoles a ellos en plena y pacífica posesión de sus fueros y privilegios, de su dominación opresora, y a más de eso, de la supremacía política, de la soberanía nacional. Gobierno por gobierno, el que ellos hubieran querido les ofrecía la ventaja de ser absolutamente suyo, sin la vigilancia virreinal, sin la revisión siempre molesta de una corte lejana, sin más trabas que su propio albedrío. Pero, gobierno por gobierno, el de esta oligarquía soberbia y absorbente, formada por los hombres que sin duda habían contribuido más a hacer odiosa la dominación española por su despotismo sobre las clases populares, era para éstas menos ventajoso que el gobierno del rey. Por eso, en el movimiento iniciado en 1810, el pueblo no contó con estas castas privilegiadas, aunque eran mexicanas, y por eso ellas prefirieron aliarse con los dominadores españoles para contrarrestar el impulso democrático de los insurrectos con todo su poder. Pero la idea nacional ganó terreno a pesar de la desigualdad de la lucha, los caudillos insurgentes brotaron por todas partes del seno del pueblo tan temido por la aristocracia, la revolución minó los cimientos de la dominación colonial, y después de once años de reveses y victorias que mantuvieron indecisa la suerte de este pueblo, aquellas clases privilegiadas de que hemos hablado, aliadas del gobierno español, acabaron por comprender que, aunque en apariencia la revolución popular estaba domeñada, todos sus elementos de vida se hallaban latentes, pero vigorosos y próximos a producir nueva y más formidable explosión. Entonces también comprendieron que si este nuevo impulso era coronado por el éxito, no sólo el dominio español iba a desaparecer de la antigua colonia, sino que corrían peligro de zozobrar sus propios intereses, más caros que la soberanía de los reyes. Entonces, por medio de una maniobra hábil, que engañó a todos, que sedujo hasta a los caudillos de la primera época, que sorprendió a la metrópoli, que alcanzó un éxito pronto, pero que fue precisamente causa de nuestro retardo en la vía del progreso social, esas clases sociales, nobleza colonial, alto clero, propietarios territoriales, comerciantes ricos, todos los interesados en conservar la supremacía social y en prolongar el estado de cosas que precisamente había hecho insoportable el gobierno colónial, concibieron el plan de dirigir un nuevo movimiento, acaudillándolo, organizándolo en su provecho y cerrando así más fuertemente que nunca las puertas que la revolución de 1810 quiso abrir para dar entrada al pueblo en el gobierno de la nación. Este plan fue rápidamente combinado y más rápidamente llevado a efecto. Los nuevos conspiradores se atrajeron a lturbide, jefe del ejército realista, que se había hecho notable por sus proezas contra los insurgentes y que merecía la confianza del gobierno virreinal. Este caudillo era muy a propósito para la realización de las miras aristocráticas, por su origen enteramente español, por sus excelentes relaciones entre la oficialidad criolla, pero perteneciente a las clases aliadas de los españoles, y, por último, por sus ideas eminentemente contrarias al gobierno popular. Iturbide, sagaz, atrevido y afortunado, contando con el auxilio eficacísimo que le prestaban sus poderosos cooperadores, llevó a feliz término la empresa en pocos meses, y el 27 de septiembre de 1821 la dominación española se desquiciaba para siempre en la antigua colonia; el ejército trigarante entraba en la capital, y la nueva nación ocupaba un lugar en el rol de los pueblos independientes. Explicados, sin embargo, aunque sucintamente, los motivos que impulsaron este movimiento que se puede llamar nacional, por la aceptación, aunque no por el carácter ni por los medios, ya se deja comprender que la vida del nuevo pueblo iba a quedar expuesta a terribles vaivenes, a conmociones más radicales por la contraposición de los intereses que encerraba en su seno. Los males que habían querido curar los heroicos patriotas de 1810 eran los que habían quedado precisamente en las entrañas de la nueva nación. Los insurgentes de la primera época no repugnaban tanto al rey como a la aristocracia colonial y sus fueros opresores. Si la revolución de 1810 hubiera triunfado en aquellos años, es seguro que la soberanía real hubiera caído, porque era incompatible con el movimiento popular iniciado; pero es mucho más seguro que las clases privilegiadas habrían sido barridas de la haz de la nueva República por el soplo revolucionario, ardiente de odio contra ellas por su tiranía secular y por sus insufribles abusos. Eran ellas, más que el gobierno español, las que habían despojado al indigenato de sus tierras; eran ellas las que habían mantenido las encomiendas, los tributos, los repartimientos, eran ellas las que habían tenido interés en apartar a la raza indígena de los goces de la civilización; eran ellas las que oprimían a las clases mestizas y pobres, tanto en la capital del virreinato como en las provincias; eran ellas, por último, las que se habían creído llamadas, como por derecho divino, a dominar en la antigua colonia por medio de sus riquezas o de su influjo. Y en 1821 eran ellas justamente las que realizaban la independencia iniciada con el objeto de echarlas abajo. La maniobra había sido habilísima y hacía honor a su astucia y a su buena suerte. Pero el pueblo, que al principio permaneció estupefacto y aun desalentado, viendo surgir el imperio efímero de Iturbide, comenzó a recobrar sus bríos, a comprender el artificio y a defender sus intereses, más comprometidos que nunca. El imperio de Iturbide fue la expresión más completa de la aspiración de las clases privilegiadas al ayudar a la realización de la Independencia. Mantener su dominación en el país, conservar sus fueros y distinciones, y aun aumentándolos y haciéndolos más ostentosos, inaugurar una monarquía que dependiese absolutamente de ellas, hacer leyes a su sabor para aplicarlas siempre en su provecho, he aquí el bello ideal realizado con la ayuda de la insurrección popular, el triunfo obtenido sobre el enemigo con los elementos mismos del enemigo. Pocas veces se presenta en la Historia un juego de la suerte más extrañamente combinado. Pero los elementos dispersos y de pronto sorprendidos del partido nacional de 1810, se reunieron, trabajaron, revolucionaron de nuevo y proclamaron lo que se llamó Plan de Casa Mata, y la caída de Iturbide fue su primera obra. La proclamación de la República fue la segunda. Vinieron entonces las discusiones sobre el sistema republicano que debería adoptarse. Los legisladores eran inexpertos, estaban deseosos de consolidar el régimen democrático en México para evitar nuevos engaños y nuevas intentonas liberticidas. Tenían un bello ejemplo que imitar en el pueblo vecino, cuyas instituciones parecían sabiamente dictadas y practicadas sinceramente. Más aún, podían decretar una Constitución política más humanitaria y liberal, porque los caudillos de 18IO habían abolido la esclavitud, que permanecía aún en los Estados Unidos como institución legal. En fin, este modelo y las leyes de Cádiz, inspiradas en los principios de la Revolución francesa, acabaron por decidirlos. Proclamaron el Acta de Derechos como ésta y la organización política como aquél. En consecuencia se estableció el sistema federal. Sin embargo, las preocupaciones de partido pudieron todavía impedir la amplísima proclamación de todas las libertades humanas, y la libertad de cultos, tan necesaria para el desarrollo del espíritu y tan útil para facilitar la inmigración extranjera, fue borrada del nuevo Decálogo. Ni fue ésta la única restricción introducida por el espíritu antiguo en la Carta Fundamental de 1824. En ella, aunque en la forma de preceptos constitucionales, se deslizaron no pocos principios del antiguo régimen colonial, especialmente en materia económica. Por lo demás, el derecho electoral, y con él la influencia en el nuevo sistema federativo, quedó entregado a las clases superiores, equilibradas apenas por la vigilancia popular. En cuanto al Ejército, no existiendo sino algunos caudillos del insurgente de 1810, como Guerrero, Victoria y Bravo, y algunos tenientes de menor importancia, quedó entregado a los jefes iturbidistas, o mejor dicho, a los representantes de las clases privilegiadas descontentas del desenlace de su insensato imperio y no desalentados en sus planes antidemocrátricos. Naturalmente, esta última circunstancia, en un país en que la influencia militar era la más poderosa, hizo que aquella República federal no se asentase sobre bases sólidas, y los sucesos posteriores vinieron a confirmar la verdad de que su existencia se hallaba expuesta a los más serios peligros mientras tuviesen el poder militar en sus manos los antiguos enemigos de las libertades populares. La Constitución de 1824, tímida como era, y formada con la colaboración de los partidarios del antiguo régimen, no contentó a éstos, sin embargo, porque, como lo hemos dicho ya, hubieran deseado una monarquía o un gobierno central de otra forma, pero que les permitiese una dominación exclusiva. Ya antes de que aquella Carta Fundamental se proclamara, y cuando apenas había transcurrido un año de la caída de Iturbide y de su salida del país en mayo de 1823, el mismo partido había intentado la restauración de la monarquía, haciendo regresar furtivamente al monarca destronado, que, condenado por una ley de proscripción, fue aprehendido en Soto la Marina, pequeño puerto de la costa de Tamaulipas, y ejecutado en Padilla el 14 de julio de 1824. En 4 de octubre de ese mismo año se proclamó la Constitución, y en virtud de ella la República federal quedó dividida en diecinueve Estados y cinco Territorios, a saber: Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Texas, Durango, Guanajuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, Yucatán y Zacatecas. Territorios de Alta California, Baja California, Colima, Santa Fe, Nuevo México y después Tlaxcala. En ese mismo año tomó posesión del Poder Ejecutivo, como Presidente de la República, el general D. Guadalupe Victoria. Hubiera sido tiempo entonces para consagrarse a los trabajos de la paz y entrar de lleno en la vida progresiva que facilitaban la aceptación nacional y el carácter de las instituciones. Pero hemos repetido ya que las castas privilegiadas no aceptaban sinceramente el sistema democrático, ni aun con las restricciones que contenía la Constitución. Así es que comenzó desde aquella época una serie de conspiraciones y de revueltas que provocaron naturalmente las del partido popular en una larguísima lucha que agotó las fuerzas del país durante un largo transcurso de tiempo. En el del general Victoria, primer período de un gobierno legal, fueron ellas las que impulsaron la célebre conspiración llamada del P. Arenas, que tenía por objeto la restauración del gobierno español, y aunque no hubiese habido en el fondo de esta trama política todo lo que el espíritu de partido quiso ver entonces, lo cierto sí es que fueron los elementos del antiguo régimen, españoles y nativos, los que se interesaban en el éxito de este movimiento reaccionario, que abortó por fortuna. Después, con el pretexto de combatir a la Masonería, recién establecida en México, los mismos elementos produjeron el pronunciamiento llamado del Plan de Montaño, en el que lograron comprometer al ilustre general Bravo, caudillo célebre y lleno de gloria a quien procuraron atraerse con halagos y lisonjas, aprovechando su buen nombre y su prestigio entre los antiguos insurgentes, así como el general Barragán, otro insurgente, a quien obligaron a pronunciarse en Jalapa por la misma causa. Dominado este movimiento sin gran efusión de sangre, produjo, sin embargo, el mal efecto de dividir cada vez más a los hombres políticos haciéndoles que se afiliaran en dos facciones que siguieron disputándose el Poder con encarnizamiento y sin consideración alguna al régimen legal establecido, lo que fue de un pernicioso ejemplo para el porvenir. Antes de que el general Victoria, terminado su período presidencial, descendiense del Poder, ya las dos facciones se hallaron frente a frente en la lucha electoral, tomando los partidarios afiliados en una el nombre de escoceses, y los de la otra el de yorkinos, por el rito masónico que practicaban en sus logias respectivas, y que, al establecerse aquí, desgraciadamente habían tomado un carácter político. Con los escoceses estaban todos los representantes de las clases privilegiadas y cuyo ideal era un Gobierno central que, como lo hemos dicho, depositase en sus manos la dominación exclusiva. Con los yorkinos estaban todos los demócratas avanzados, partidarios del régimen representativo y del sistema federal. Semejante división, y los empeñosos trabajos que se emprendían para robustecer al partido respectivo, nada habrían tenido de particular, y, al contrario, habrían conservado en la nueva República ese equilibrio tan indispensable para mantener incólumes las libertades públicas y para evitar el despotismo, si no hubiese sido porque, saliéndose del campo de la lucha legal y pacífica, estás facciones se lanzaron con insensato furor en la vía de las revoluciones armadas. Así, apenas terminada la nueva elección presidencial que dió el triunfo al partido escocés por la influencia de su jefe (el general Gómez Pedraza) en el Gobierno del general Victoria, de quien era ministro de la Guerra, el partido yorkino apeló a las armas, apoyado por su jefe el sencillo y benemérito general Guerrero, cuya buena fe y rectos sentimientos lograron sorprender sus exaltados partidarios. En septiembre de 1828, el general Santa Anna se pronunció en Perote proclamando la nulidad de la elección presidencial, y en noviembre del mismo año se pronunció el coronel Lobato en el edificio llamado la Acordada, en unión del famoso político Zavala, que se había hecho fuerte también en el edificio de la antigua Inquisición. Este pronunciamiento se llamó del Plan de la Acordada y también tenía por objeto declarar la nulidad de la elección de Presidente para que se procediera a otra nueva. El Gobierno del general Victoria resistió, como era su deber, a esta demanda armada; pero después de algunos combates en que corrió la sangre en las calles de México, se acabó por capitular con los pronunciados, defiriendo a su petición, y el Presidente electo Gómez Pedraza salió para el extranjero. Nombrado Presidente el general Guerrero, en virtud de la revolución anterior, aunque con la forma electoral, subió al Poder en abril de 1829, y entonces la antigua metrópoli española, apoyada por lo que se llamó en Europa la Santa Alianza, y creyendo que México, a causa de los disturbios de estos primeros años de su vida independiente, estaría débil y deseosa de volver a su antiguo estado, intentó una invasión en nuestro territorio enviando un ejército de cinco mil hombres al mando del general Barradas, que desembarcó en Tampico en julio de 1829. Pero el Gobierno de la República organizó prontamente fuerzas que puso a las órdenes dél general Santa Anna y del general Manuel Mier y Terán, y el 11 de septiembre de aquel mismo año obligaron a Barradas a capitular. Así acabó con un triunfo glorioso para México esta tentiva de reconquista. Todo el mundo hubiera creído con él afirmada la independencia de la Patria y consolidada la paz, fruto apetecido por los pueblos después de una lucha nacional; pero no fue así: el partido enemigo del dominante y que, como lo hemos repetido, se componía de los elementos antidemocráticos, trabajó de tal modo, que dos meses después de aquel en que se obtuvo un triunfo definitivo sobre los antiguos dominadores extranjeros, esto es, en diciembre de 1829, hizo que el general Bustamante, jefe de un ejército que se hallaba situado en Jalapa como de reserva contra la invasión española, se pronunciase contra el Gobierno del general Guerrero, y eso, sin motivo político aparente, sino pretextando que se iba a cumplir con la Constitución y leyes y a destituir a los funcionarios que, según la opinión pública, no hubiesen gobernado bien. Este general Bustamante, vicepresidente de la República, y que se confería a sí mismo el Poder en virtud de su pronunciamiento, era quizá el personaje que más que nadie reunía, por su carácter, educación y tendencias, las cualidades que las clases privilegiadas deseaban para su jefe. Antiguo realista por convicción, resuelto y pertinaz, soldado por gusto y por orgullo, pues era médico de profesión, sanguinario e implacable, como lo demostró en toda su carrera, partidario de Iturbide por intereses y conveniencia, desleal con Guerrero y con el partido yorkino, cuya causa había abrazado con entusiasmo, ambicioso vulgar, pero seguro en su marcha, él no se decidió a aprovechar la ocasión sino cuando contó con el apoyo de esas clases ricas, de quienes fue el sumiso servidor, y cuando la confianza del pueblo y la del general Guerrero pusieron en sus manos la vicepresidencia y el mando de un ejército destinado a combatir contra el enemigo extranjero. Su limitada capacidad lo hizo someterse dócilmente a los consejos de sus copartidarios, particularmente a los del famoso D. Lucas Alamán, jefe de su Gabinete, hombre de grandes talentos y de vasta instrucción, pero enemigo jurado de la independencia americana y del sistema republicano. Alamán, escritor muy conocido en Europa por su apasionada Historia de la Independencia de México, reunía a sus cualidades de publicista laborioso y de jefe de partido mañoso y hábil, la de una perseverancia que nada podía desconcertar y un conocimiento profundo de los hombres de México, que le permitía encontrar su lado vulnerable para atraerlos o para combatirlos. Este ministro dominador, y que no se paraba en los medios con tal de llegar a su objeto, fue el verdadero organizador del partido centralista y el alma del Gobierno de Bustamante, que cedió en todo a sus insinuaciones. Así es que, en los tres años escasos que permaneció en el Poder, el general Bustamante, cuyo carácter duro se avenía muy bien con el intolerante y calculador de Alamán, no fue en realidad más que el sanguinario maniquí de éste. Por su consejo, que ciertamente iba de acuerdo con sus propios instintos, no usó para con sus enemigos políticos de otro recurso que el de la represión feroz y despiadada, levantando patíbulos en todos los Estados de la República, persiguiendo bárbaramente a sus adversarios de las cámaras y llenando las prisiones con reos de Estado. Jamás se había visto en la República un despotismo gubernativo semejante ni se habían hollado los fueros humanos con una procacidad y un encarnizamiento tan odiosos. Naturalmente, esa crueldad inusitada, que tenía más bien que el carácter enérgico de una represión legal, el sistemático de una venganza contra el partido popular caído con el general Guerrero, obligó a éste a tomar las armas para apoyar a su jefe que luchaba en el sur de la República, antiguo teatro de sus heroicas hazañas durante la guerra de la Independencia, en favor de su presidencia legítima. El gobernador de Michoacán, Salgado, y el general D. José Codallos, se pronunciaron contra Bustamante en esa comarca; el coronel D. Francisco Victoria hizo lo mismo en el sur de Puebla; los coroneles Márquez y Gárate secundaron el movimiento en San Luis Potosí, mientras que los coroneles Alvarez, Montes de Oca y Gallardo sostenían al general Guerrero en el sur de México; preparábase una conflagración general en los demás Estados de la Federación y en la misma capital de la República conspiraban los partidarios de Guerrero. Bustamante pensó que podía ahogar en sangre esta vasta revolución, y fue implacable para reprimirla. Muchos caudillos de ella, como Codallos, Victoria, Rosains, Márquez y Gárate, pagaron con la vida en el cadalso su generoso intento. Los conspiradores fueron perseguidos sin piedad, la delación se puso a la orden del día, pero Bustamante no creyó estar seguro mientras alentase su terrible rival el general Guerrero, y para deshacerse de él, proyectó, en unión de su Gabinete, la más negra traición de que hace mención la Historia, y que ha llegado a ser proverbial en México para designar la perfidia, la cobardía y la infamia. Compró a un genovés aventurero llamado Picaluga, capitán de un buque mercante surto en el puerto de Acapulco, en donde se hallaba Guerrero después de haber obtenido una completa victoria en Texca sobre las tropas de Bustamante mandadas por el general Armijo. Aconsejó al malvado aventurero que invitase a su amigo el general Guerrero a almorzar a bordo de su buque, y que una vez en él, lo aprisionase, para cuyo efecto debería tener gente oculta, enemiga del caudillo del Sur, y una vez prisionero éste, se diese a la vela para un puerto de la costa de Oaxaca, en donde sería recibido por tropas de Bustamante. Picaluga, como pago de esta traición, recibió cincuenta mil pesos. Así lo hizo el genovés. Acudió al banquete con la mayor confianza el ilustre patriota, tomó parte en el festín sin sospechar nada, y de súbito se vió rodeado por sus enemigos, que lo cargaron de cadenas, dándose a la vela inmediatamente el buque para el puerto designado, que era el de Huatulco, en el que, efectivamente, fue recibido el prisionero por fuerzas del Gobierno infame, que lo condujeron a Oaxaca, y allí un consejo de guerra de sicarios lo condenó a muerte, siendo fusilado en Cuilapam en febrero de 1831. Esta fue la página más negra y vergonzosa de aquel Gobierno sanguinario y pérfido, página que no se borra nunca de la memoria de! pueblo mexicano y que dió la medida del carácter del partido centralista o conservador, enemigo de las libertades públicas. Tan espantoso atentado provocó un sentimiento de horror tal en el país, que un cierto progreso comercial que produjeron las medidas de aquel Gobierno no fueron bastantes para apagar el odio que inspiraba. La opinión pública señaló entonces, y la verdad histórica condena hoy, a D. Anastasio Bustamante, D. Lucas Alamán y D. José Antonio Facio como los autores de tan execrable delito. Pero él fue ineficaz para consolidar a Bustamante en el Poder. El general Santa Anna se pronunció en enero de 1832 contra él, y aunque fue vencido en Tolome por Bustamante, acabó por derrotar a éste en Casas Blancas en noviembre del mismo año, y en virtud de esta victoria fue adoptado lo que se llamó El Convenio de Zavaleta, por el cual se llamaba al Poder al general Gómez Pedraza. Así cayó la primera vez el Gobierno de Bustamante. Pedraza gobernó desde diciembre de 1832 hasta abril de 1833, en que llegó al Poder el general Santa Anna en virtud de la nueva elección, entrando desde luego a desempeñarlo, en calidad de vicepresidente, D. Valentín Gómez Farías, uno de los prohombres del partido liberal avanzado. Ya entonces se designaban con el nombre de puros o liberales a los que estaban afiliados en el partido popular y que se llamaban yorkinos antes de esta época, llamándose a su vez conservadores o monarquistas los que habían sido apellidados escoceses. El prestigio de estos antiguos nombres masónicos había decaído y aun el pueblo los veía con notable animadversión. El partido conservador no descansaba ni se desalentaba por sus reveses, y con pretexto de las medidas políticas que se dictaron bajo la administración de Gómez Farías, y que eran hostiles al clero, promovió una nueva revolución que estalló en Morelia, proclamando Religión y Fueros, en mayo de 1833, encabezada aparentemente por un tal Escalada, pero en el fondo sostenida por esas castas privilegiadas que se habían obstinado en enseñorearse a toda costa del Poder en México. Los generales D. Mariano Arista y D. Gabriel Durán se pusieron a la cabeza de los nuevos rebeldes y llamaron para acaudillarlos al mismo general Santa Anna, que era el Presidente legal, aunque no estaba en ejercicio del Poder Ejecutivo. Este rehusó, y después de una larga y sangrienta campaña acabó por derrotar a los facciosos en Guanajuato. Pero entonces, lejos de consagrarse a consolidar la paz y afirmar las instituciones, apoyó un nuevo plan llamado de Cuernavaca, en virtud del cual se suspendía el sistema representativo federal, se convocaba un congreso para reformar la Constitución de 1824 y se nombraba Presidente al mismo general Santa Anna, pero desconociendo al vicepresidente Gómez Farías. Entonces tomó posesión del Poder Ejecutivo, como Presidente interino, el general don Miguel Barragán, en enero de 1835. En este mismo año estalló la guerra de Texas, que debía ser el origen de la desastrosa guerra con los Estados Unidos. Los colonos norteamericanos que se habían establecido con Austin en aquel Estado fronterizo de la República del Norte, desierto y lejano, se sublevaron contra México y se anexaron a los Estados Unidos. El general Santa Anna recibió el encargo de reprimirlos, a cuyo fin se puso al frente de un ejército y marchó al Norte. Después de una campaña en que fue primero vencedor, fue derrotado en San Jacinto, hechó prisionero y conducido a los Estados Unidos. Esto pasaba en abril de 1836. En febrero anterior había muerto en el Poder el Presidente Barragán, y había entrado en su lugar a desempeñar la presidencia don José Justo Corro. El Congreso, convocado en virtud del pronunciamiento de Cuernavaca, había declarado que cesaba el sistema republicano federal, se derogaba la Constitución de 1824, que había estado vigente once años, y se establecía el sistema republicano central, que había sido el tema constante del partido conservador después del imperio de Iturbide. Se expidieron nuevas leyes fundamentales que fueron promulgadas en 30 de diciembre de 1836, y tomaron el nombre de Leyes Constitucionales, y en virtud de ellas se convirtieron los Estados en Departamentos, mandados por un gobernador, con el consejo de Juntas departamentales, obedeciendo todos al Supremo Gobierno Central, compuesto de un Congreso, de un Presidente de la República, de una Corte de Justicia y de un cuarto poder que se llamó Conservador. Por fin, las castas privilegiadas de México habían llegado a constituir algo que llenase sus aspiraciones y que sin realizar su ideal definitivo era al menos lo que bastaba para ir matando en el espíritu del pueblo los principios de libertad que habían germinado en el período anterior. Debe observarse aquí que si en la forma el sistema centralista establecido en 1836 en México puede parecerse al sistema de la República una e indivisible establecida en Francia, durante su gran revolución del siglo pasado, en el fondo nada había más diverso, y para comprenderlo basta comparar las constituciones y la índole de ambos pueblos. Lo que se establecía en México, en donde la mayoría de la población se componía de indígenas incultos, o de propietarios mestizos, era en realidad una oligarquía opresora y exclusivista j mejor dicho, una monarquía disimulada, bajo la influencia del ejército, del clero y de los ricos, más expuesta todavía que el régimen democrático a las conspiraciones palaciegas y a las asonadas militares, especialmente en un país que estaba ya devorado por el virus de las revoluciones. Como era de esperarse, dado el carácter del general Bustamante y su aversión a la democracia, él fue designado para sustituir al abogado Corro en el Poder. En este tiempo, debilitada la República por su constante malestar j Francia, gobernada entonces por Luis Felipe, so pretexto de reclamaciones de algunos súbditos residentes en México, entre las que figuraban principalmente la de los pasteles, porque era hecha por un pastelero que reclamaba la enorme e increíble suma de setenta mil pesos de pasteles que decía le habían sido robados j Francia, repetimos, declaró la guerra a México porque no consentía en pagar sino lo que fuese justo. En esa virtud, y después de inútiles negociaciones diplomáticas, la escuadra francesa, a las órdenes del almirante Baudin, y en la que venía el príncipe de Joinville, bombardeó la plaza de Veracruz y el fuerte de San Juan de Ulúa. Esto fue en 27 de noviembre de 1838. El fuerte y la plaza, mandados por el general Rincón, capitularon al día siguiente, y entonces el Gobierno envió a los generales Santa Anna y Arista para continuar la defensa. Pero fueron sorprendidos por los franceses en 5 de diciembre, y al favor de una niebla, Arista fue hecho prisionero y conducido a bordo de un buque francés, y Santa Anna escapó con dificultad. Es increíble la impericia de aquellos generales, por otra parte muy listos en las guerras civiles. ¡Siempre sorprendidos por el extranjero y en su propio país! A consecuencia de este desastre y de la falta de energía del Gobierno de Bustamante, que no la desplegaba sino contra sus compatriotas, se abrieron nuevas negociaciones que concluyeron en un tratado vergonzoso, padrón de ignominia para aquel Gobierno, que no tiene excusa alguna para tamaña debilidad. ¡Se pagó a Francia todo lo que exigía! Una vez conjurado el peligro de la guerra extranjera, sigue la guerra civil con el mismo furor y escándalo que antes. El 15 de julio de 1840 se pronunció dentro del mismo palacio el general don José Urrea. Por espacio de quince días las tropas del Gobierno y las amotinadas combatieron en las calles de México, hasta que al fin la rebelión fue sofocada. Pero en 1841, los generales Santa Anna, Valencia y Paredes se pronunciaron también, dando por resultado lo que se llamó el Plan de Tacubaya. En virtud de él, Santa Anna tomó nuevamente posesión de la Presidencia, abandonándola el general Bustamante sin combatir y expatriándose en seguida. Esta fue la última vez en que ocupó el Poder el predilecto y sanguinario caudillo del partido conservador. Después regresó al país para coronar su vida con una conducta antipatriótica, pues rehusó tomar parte en la defensa nacional contra la invasión americana, y permaneció retraído y extraño a los peligros de aquella guerra, en San Miguel de Allende, en donde murió obscuramente. Tenemos a Santa Anna ocupando la Presidencia otra vez, después de desempeñarla por unos días, conforme al Plan de Tacubaya y provisionalmente, D. Javier Echeverría. Santa Anna, sin embargo, no ejerció el Poder constantemente, sino que lo encomendó varias veces o al general D. Nicolás Bravo, o al general D. Valentín Canalizo, según lo exigían sus intereses o sus caprichos. Por ese tiempo, el general D. José Antonio Mejía, que profesaba opiniones federalistas, se pronunció en Tamaulipas, atravesó la sierra y, entrando en el Estado de Puebla, encontró a Santa Anna con un ejército en Acajete, fue derrotado por él y fusilado en seguida. Entre tanto, se había reunido un Congreso con el carácter de constituyente, pero disuelto por el general Bravo, se convocó en lugar de él una Junta de notables que en 12 de junio de 1843 decretó una Constitución que tomó el nombre de Bases orgánicas, estableciendo todavía el sistema central. Pero apenas había transcurrido un año y algunos meses de establecido este nuevo régimen, que era una descarada dictadura militar, cuando en noviembre de 1844 el general D. Mariano Paredes se pronunció en Guadalajara contra Santa Anna. Este marchó contra los sublevados al frente de un ejército, dejando encomendado el Poder central a su teniente Canalizo, quien disolvió el Congreso, que se mostraba igualmente hostil; pero el 6 de diciembre del mismo año la ciudad de México se pronunció también poniendo al frente de las tropas al general D. José Joaquín de Herrera y contando con el apoyo del Congreso, convocado de nuevo. Santa Anna volvió entonces sobre México, pero encontrándola fuerte, se dirigió a Puebla, pronunciada también y resuelta a resistir bajo las órdenes del general Inclán. Entonces abandonó sus tropas, se dirigió a la costa de Veracruz con el intento de embarcarse y fue hecho prisionero en Jico, cerca de Jalapa, y conducido a la fortaleza de Perote. Antes de que cayera del Poder este dictador, el Estado de Yucatán se había sublevado declarándose independiente, y sus fuerzas habían hecho sufrir a las enviadas del centro, con el objeto de someterlo, serios descalabros. Pero esta sublevación quedó terminada con el tratado que se celebró el 15 de diciembre de 1843, por el que Yucatán continuó formando parte de la República. El general Herrera, que había sido una esperanza para el partido liberal, que deseaba el régimen representativo, apenas duró en el Poder un año. Durante él, el Estado sublevado de Texas había sido anexado a los Estados Unidos, y por esa causa una guerra con esa nación vecina era inminente. El Gobierno había organizado un ejército para hacer la campaña del Norte, invadido ya por el general americano Zacarías Taylor, y había puesto este ejército a las órdenes del general Mariano Paredes, otro de los corifeos del partido conservador. Pero este militar, en quien la República había depositado su confianza para que la defendiera de la agresión extranjera, se pronunció en San Luis Potosí con su ejército, proclamando un plan todavía más centralista y no ocultando sus tendencias monárquicas. La ciudad de México secundó el movimiento de San Luis Potosí, el Gobierno de Herrera cayó y el general Paredes ocupó el Poder en enero de 1846, en el que no duró más que seis meses, pues en mayo del mismo año el general Yáñez se pronunció contra él en Guadalajara. Paredes salió abatido, dejando la Presidencia al general D. Nicolás Bravo, a quien designó el Congreso, y que entró a funcionar en julio. Pero en 4 de agosto, la Ciudadela de México, mandada por el general D. Mariano Satas, se pronunció también contra el Presidente Paredes, y habiendo sido aceptado generalmente el nuevo movimiento, quedó encargado del Poder Ejecutivo el mismo Salas. Durante este Gobierno de unos días, se organizó un Ministerio liberal, se convocó al pueblo a elecciones, se restableció la Constitución del año de 1824 y con ella el sistema federativo, después de nueve años, siete meses y días de haber estado suspenso. Santa Anna, en virtud de esta nueva revolución, volvió al país, y el Congreso lo nombró otra vez Presidente de la República, y vicepresidente a D. Valentín Gómez Farías, que entró a ejercer el Poder el 6 de diciembre de 1846, porque el Presidente se puso a la cabeza del ejército que debía combatir al invasor norteamericano. Pero estaba escrito que ni la invasión extranjera que amenazaba al país gravemente, ni los peligros a que nos exponía nuestra debilidad en aquellos momentos supremos habían de ser un impedimento para las vergonzosas asonadas militares que parecían no tener término ni obstáculo. El patriotismo, lo más sagrado que puede tener una nación, era nada ante la ambición insensata de los pretorianos. La escuadra americana bombardeaba a Veracruz, en cuya plaza un puñado de buenos mexicanos se sostenía difícilmente a las órdenes dd anciano general Morales. Un ejército invasor, a las órdenes del general Scott, iba a penetrar en breve al corazón de la República, a la sazón que el general Santa Anna, con su ejército del Norte, después de haber luchado inútilmente en la Angostura contra Taylor, regresaba casi en derrota al través de los Estados lejanos de la frontera. El Gobierno de México organizaba urgentemente tropas de auxilio para enviarlas a Veracruz. Pues bien: cuando se estaba en estos instantes de suprema angustia, que debieron haber obligado a todos los mexicanos a agruparse en torno de su Gobierno, el clero, para defender sus bienes que el Gobierno había mandado ocupar, en parte, para atender a los gastos de la guerra, impulsó una nueva rebelión, y los generales D. Mariano Salas y D. Matías Peña se pusieron a la cabeza de este pronunciamiento, llamado de los polkos, que estalló en México, que fue protegido abiertamente por el dicho clero y sostenido precisamente con las tropas que habían recibido orden de marchar a Veracruz en apoyo de los defensores de aquella plaza. El narrador de estos sucesos, que es mexicano, se avergüenza de relatarlos, y gustosamente los omitiría si no fuesen rigurosamente históricos, si no tuviesen una notoriedad en el mundo, que en vano se intentaría disminuir, y una criminalidad que sería hasta antipatriótico atenuar. Todas las naciones cuentan en su historia hechos como éstos, todas los lamentan y todas los señalan como un execrable ejemplo que es preciso evitar, a toda costa, en los conflictos internacionales. Cerca de un mes duró este escándalo, que entretuvo a las tropas del Gobierno en dar combates en las calles de México contra los rebeldes, mientras que el invasor extranjero ocupaba a Veracruz por el Oriente, y por el Norte avanzaba hasta Monterrey. Él terminó, con mengua de la dignidad nacional, cuando Santa Anna llegó con su ejército destrozado y entró en capitulaciones con aquellos sublevados que debieron ser tratados como traidores a la Patria. Volvió Santa Anna a encargarse de la Presidencia, pero habiéndosele encomendado el mando del nuevo ejército que se formó para combatir contra el invasor en el Estado de Veracruz, dejó el Poder al general D. Pedro María Anaya, el cual lo desempeñó sólo dos meses, porque el general Santa Anna, después de su derrota de Cerro Gordo, regresó a México para tomar posesión de él nuevamente en junio de 1847. Entre tanto, el invasor americano avanzaba hasta el valle de México; Santa Anna se puso al frente del ejército para resistirlo, y después de una campaña desastrosa y siempre desfavorable para México, en la que si pudo combatirse heroicamente en Churubusco y en Molino del Rey, en donde murierón los generales León y Balderas, y en Chapultepec, en donde sucumbieron peleando el coronel Xicoténcatl y un grupo de niños de la Escuela Militar, no pudo evitarse la entrada triunfante de los americanos en la capital de la República, abandonada por el ejército defensor en septiembre de 1847. Santa Anna, desalentado, se dirigió con parte de sus tropas al Estado de Puebla; allí renunció un puesto que no había sido digno de desempeñar y salió del país tranquilamente, dejándolo ocupado por el invasor. En esta campaña se pusieron de manifiesto, más que nunca, no sólo la impericia de los antiguos generales salidos del núcleo iturbidista de 1821, su falta de energía y do arrojo que sólo sabían emplear en las guerras intestinas, cuando no tenían que combatir más que las huestes improvisadas en el motín o reclutadas en los campos de labranza, sino también la indiferencia y falta de patriotismo de las otras clases llamadas privilegiadas, de lo que constituía la aristocracia partidaria del centralismo, que no supo hacer el sacrificio de sus intereses en aras de la Patria. El Gobierno se vió obligado a salir de México. El Presidente, por ministerio de la ley, D. Manuel de la Peña y Peña, que sustituyó a Santa Anoa, como presidente de la Corte de Justicia, instaló su Gobierno en una hacienda cercana a México, y después de nombrar allí un solo ministro universal, que fue D. Luis de la Rosa, se dirigió a Querétaro, donde llamó al Congreso, que nombró Presidente interino al general D. Pedro María Anaya; pero ese jefe, después de haber ejercido el Poder desde noviembre de aquel año, lo dejó en enero de 1848, volviendo a encargarse de él el mismo D. Manuel de la Peña y Peña. Este funcionario público no tenía temperamento militar; era un jurisconsulto tan ilustrado como pacífico, sin ninguna de las dotes que se requieren para defender una nación invadida y para organizar una resistencia como la que se hubiera necesitado, a fin de arrojar al invasor concentrado en México y en algunas plazas de los Estados fronterizos. Por lo demás, los generales del ejército, muy numerosos por cierto, estaban desalentados, las tropas dispersas y desorganizadas y el espíritu del país abatido por una especie de estupefacción. El Gobierno se decidió a tratar, y en efecto se celebró el Tratado de Guadalupe, que se firmó el 2 de febrero de 1848, siendo los plenipotenciarios, por parte de los Estados Unidos, el señor Nicolás P. Trist, y por parte de México los jurisconsultos D. Luis G. Cuevas, D. Bernardo Couto y D. Miguel Atristáin. En virtud de ese tratado, México perdió la Alta California, Nuevo México, Texas y una parte de Coahuila, y recibió en cambio una indemnización de quince millones de pesos. Así concluyó aquella guerra malhadada, en la que México pudo comprender, con su desgracia, el resultado de sus constantes guerras civiles, que habían agotado sus elementos de vida, desmoralizado su ejército y producido su inferioridad como nación política. Don Manuel de la Peña y Peña fue Presidente hasta el 3 de junio de 1848, en que se encargó del Poder el general D. José Joaquín de Herrera, que había sido electo constitucionalmente. El 12 las tropas americanas salieron de México, y el Gobierno nacional ocupó la metrópoli. Todo indicaba que el país, acabando de sufrir un desastre inmenso, iba a reposar de sus pasadas desdichas y a verse ya libre de nuevos motines. Pero no fue así: apenas hacía un mes que habían salido de México las tropas invasoras, a consecuencia del Tratado de paz con los Estados Unidos, cuando se pronunció en Guanajuato el general D. Mariano Paredes, el mismo que se había pronunciado antes en San Luis Potosí con el ejército preparado para combatir la invasión americana. Realmente era el colmo de la manía revolucionaria. Y era de notarse que el plan de esta revolución era el de establecer en México una monarquía. El Gobierno envió contra este sublevado antipatriota al general Miñón, que lo batió y venció en julio del mismo año de 1848, fusilando también al guerrillero español Jarauta, que lo acompañaba. El Presidente Herrera se mantuvo en la Presidencia hasta el 15 de enero de 1851, en que la entregó pacíficamente al general don Mariano Arista, nombrado constitucionalmente para sucederle. ¡Era rarísimo entonces ver a un Presidente guardar el Poder por más de dos años! El general Arista comenzó a gobernar con beneplácito del país, continuó algunas reformas que había emprendido su antecesor; pero tocó al ejército, que era la llaga cancerosa de la nación, y no fue necesario más para que volviesen a resonar en la República los gritos furiosos del pronunciamiento. Un tal Blancarte, antiguo oficial, se pronunció en Guadalajara contra Arista y contra el sistema federal. Secundólo el coronel Gamboa en Veracruz, el coronel Callejo en el fuerte de Ulúa, y Orizaba siguió el ejemplo. Pronto la fiebre de los motines agitó una gran parte del país; Arista renunció la Presidencia, se retiró a una hacienda de campo y poco después se expatrió. Don Juan Bautista Ceballos, que sucedió en la Presidencia a Arista, como presidente de la Corte de Justicia, entró a funcionar en enero de 1853 y disolvió el Congreso. Este, que se reunió varias veees en casas particulares, nombró entonces como Presidente interino a D. Juan Mújica y Osorio, que no aceptó. Entre tanto el coronel Robles, jefe de tropas del Gobiérno, y el general Uraga, jefe también de una división, proclamaron un nuevo plan llamadd de Arroyo zarco; en virtud del cual se llamaba a desempeñar el Poder, todavía una vez más, al general Santa Anna. Los mismos jefes militares, y otros, encargaron del Poder al general Lombardini, entre tanto que Santa Anna regresaba al país. Santa Anna llegó a México el 20 de abril de 18S3, revestido de poder absoluto por la revolución; organizó su Ministerio inmediatamente, y en estas nuevas condiciones políticas a nadie creyó que debía entregar la dirección de su Gabinete mejor que al viejo consejero de Bustamante, al jefe autorizado del partido conservador, a D. Lucas Alamán, a quien vió México intentar por segunda vez en el Gobierno el planteamiento de una dictadura militar dura e implacable, y precisamente manejando ahora al que había sido enemigo de su primer maniquí. El anciano e incorregible ministro murió a poco tiempo, pero el impulso estaba dado; la dictadura de Santa Anna siguió pesando sobre México con yugo de hierro. Como era de esperarse, apoyó toda su fuerza en el poder militar, aumentó desmensuradamente el Ejército, convirtió los antiguos Estados en comandancias militares, designando a sus favoritos para ejercerlas, gastó los millones que recibió por la venta del territorio de la Mesilla a los americanos en el aumento de la fuerza militar, persiguió tenazmente a los antiguos liberales y patriotas, desterró a muchos, encarceló y cargó de cadenas a otros, hizo enmudecer a la Prensa, restringió la instrucción pública, llenó las ciudades de esbirros y delatores, convirtió a la República en un vasto cuartel, la metrópoli en una corte militar y tomó el título de Alteza Serenísima. Habría ido seguramente hasta la imitación servil del Imperio de Napoleón III o de la mascarada haitiana de Faustino Soulouque, y aun se lo aconsejaron y pidieron numerosos aduladores, pero él se contentó con el tratamiento de Alteza Serenísima y con ser en el fondo un monarca absoluto sin poder alguno que le pusiese trabas. En 16 de diciembre de 1853 se declaró dictador perpetuo. Este hombre, digno de estudio, cuya personalidad vemos, por desgracia, mezclarse en todos los acontecimientos de la historia de México desde 1821 hasta 1855, es decir, por cerca de medio siglo, y que todavía pugnó por seguir figurando más tarde, aunque en vano, es el ejemplar del Proteo político y del ambicioso audaz y descarado más completo que pueden presentar los anales de un pueblo destrozado por las revueltas. Realista oficioso y amigo de la dominación española en los últimos años de ella, independiente e iturbidista apresurado en 1821, imperialista entusiasta en 1822, republicano, el primero que proclamó la República en 1822, federalista en 1823, amigo de los yorkinos y guerrerista en 1828, pedracista en 1832, liberal y constitucionalista en 1833, enemigo de la Constitución en 1835, centralista en 1843, dictatorial en 1844, otra vez constitucionalista en 1846, otra vez dictatorial y absolutista en 1853. Después fue imperialista, pero rechazado por los franceses y por el Imperio, se hizo juarista y aun orteguista, pero ni Juárez ni Ortega lo admitieron. Para él las convicciones políticas no importaban nada. El Poder a toda costa; tal fue el programa de su vida entera. No puede negarse, ciertamente, que prestó algunos buenos servicios a su Patria combatiendo contra los españoles en Tampico en 1828, contra los franceses en Veracruz en 1836, habiendo recibido allí una herida a consecuencia de la cual perdió un pie, y contra los americanos en los años de 1836 y 1847, aunque en estas últimas campañas su incapacidad militar fue más funesta que útil a México. Pero basta una ligera reflexión para comprender que estos servicios fueron eclipsados enteramente por la desatentada ambición que le hizo mantener en una agitación constante a su país, durante mucho tiempo, llenándolo de sangre, cegando las fuentes de su riqueza, paralizando sus fuerzas y sólo procurando su engrandecimiento personal. Los servidores de esta especie son siempre nocivos, y toda nación sensata debe lamentar, más bien que agradecer, el que se le presten servicios si han de tener semejantes consecuencias. Sobre todo, cualesquiera que hayan sido los antecedentes patrióticos del general Santa Anna, ellos quedaron manchados con su conducta injustificable en su última dictadura de 1853 a 1855, durante la cual México gimió en la más triste servidumbre. Fue ésa una dictadura grosera y salvaje, sin una sola tendencia generosa, sin un fin elevado, sin un motivo patriótico. Habría sido tan larga y tan sangrienta, como la atroz dictadura de Rosas en la República Argentina, si no le hubiese puesto coto la revolución popular de Ayutla, de que hablaremos más adelante. Aquí cerramos la primera parte de la historia de México independiente, la primera parte de esa lucha porfiada entre los dos elementos que se disputaron el Poder de la República y que, como lo hemos dicho, representaban en sus tendencias los dos diversos pensamientos que impulsaron el movimiento de 1810 y el de 1821: la democracia y la oligarquía. Aunque refiriendo rápidamente los sucesos de este primer período revolucionario de México, hemos experimentado la penosa fatiga del que tiene que narrar una serie no interrumpida de revueltas, de desgracias y de desaciertos. La lista de pronuntiamientos y de motines militares, el cambio de sistemas políticos, la frecuente elevación y caída de gobernantes, la confusión de las leyes, la aglomeración vertiginosa de los acontecimientos en el transcurso pequeñísimo de cuarenta y cinco años, sobrepasan a cuanto la Historia presenta de semejante, y habría que ir a buscar algo parecido en los anales del período más escandaloso del Bajo Imperio Romano, al tiempo en que las turbas pretorianas hacían y deshacían a los Césares de aquel mundo decadente. Verdad es que México, en esta parte, corrió la suerte que fue común a casi todas las repúblicas de la América Latina, pues no parece sino que España, al ser vencida, les había legado la túnica de Neso de las revoluciones. Pero en ninguna de ellas se cuenta el número de asonadas militares ni de trastornos políticos que en nuestro país, pudiéndose decir, con nuestro poeta Rodríguez Oalván, que había en él Naturalmente, en tiempo tan calamitoso, nada había que fuese estable, siendo las revoluciones la preocupación perenne de los habitantes de México. Ni instituciones fundamentales, ni leyes secundarias, ni hacienda, ni crédito, ni comercio ni agricultura, ni empresas de ningún género. La revolución no es propia para las artes de la paz, y las pasiones políticas alejan hasta los gérmenes de prosperidad futura. Las naciones extranjeras apartaban de nosotros sus miradas con horror, o las fijaban sólo para vejarnos u oprimirnos con exigencias absurdas. El capital europeo se alejaba de estas comarcas despavorido, y mientras todos los pueblos se asimilaban las conquistas de la civilización moderna y marchaban a pasos rápidos en la vía del progreso, México presentaba ante el mundo el espectáculo de un pueblo estancado, pobre, sin crédito, a pesar de sus riquezas naturales, y atado al poste de la ignorancia, a pesar de su independencia y de sus libertades conquistadas. Por esta situación ineludible, resultado de sus desórdenes sociales, México se hallaba agobiado por una enorme deuda extranjera que provenía de contratos ruinosos y leoninos celebrados por gobiernos en apuro; con una deuda interior irredimible y que se aumentaba cada día, con una empleomanía absorbente, con un erario siempre exhausto, minados sus recursos fiscales por el contrabando o devorados por el agio, con una industria raquítica, con un proletarismo inmenso; en suma, en condiciones económicas que iban conduciendo al pobre país a su muerte. El contraste que formaba la triste nación, miserable y moribunda, en medio de la hermosa y fecunda parte de la América en que la suerte la había colocado, y que por dondequiera ostentaba exuberante sus encantos naturales abandonados por la inercia o por el desorden, hacía que pudiera describirse México con aquellas palabras de lord Byron, hablando del Oriente: All, save spirit of man, is divine. Y esto era tanto más cierto cuanto que a la sazón los Estados Unidos estaban arrancando de la parte de terrítorio que les habían cedido México en 1848, y que habían dejado sin explotar antes, los tesoros inmensos de la California y los frutos de la agricultura y de la ganadería en los otros Estados, y habían hecho de ellos el emporio de la riqueza y del trabajo. Tal era, pues, la situación pública en el tiempo en que Sarita Anna pretendió establecer su dictadura perpetua. Como es de suponerse, aquella situación empeoró con la carga insoportable de un ejército tan numeroso como inútil. Nada reclamaba la presencia de esta gran masa de soldados, consumidora e improductiva, n el peligro de una guerra extranjera ni las exigencias de la paz interior. Los pueblos estaban quietos y fatigados de la guerra civil, entristecidos por los efectos de la invasión americana, deseosos de libertad y de reposo. Era tiempo de haberles dado esas garantías y la oportunidad de un trabajo reparador, bajo el amparo de instituciones libres y sólidas. En vez de eso, el general Santa Anna, más insensato a medida que era más viejo, les trajo el despotismo personal, la dictadura indefinida y sin freno apoyada en la fuerza bruta. Con tal fin sólo pensó en aumentar el Ejército, organizándolo con aquellos generales que habían mantenido el país en perpetua inquietud y que acababan de probar su ineptitud, su vergonzosa inferioridad en la guerra con los Estados Unidos. Todo quedó sujeto entonces a los caprichos del absolutismo; el país entero se militarizaba y presentaba el aspecto de un campamento enorme. No había esperanza de libertad para los pueblos, si aquella dictadura continuaba. Jamás las castas oligárquicas que habían luchado desde 1821 para conquistar la supremacía en el país habían logrado un triunfo más completo sobre el elemento popular. Jamás éste se había encontrado tan disperso, tan desarmado, tan abatido por el desaliento. Sus prohombres de la capital o de los Estados habían muerto, o se hállaban en las prisiones o en el destierro; la Prensa estaba amordazada y no quedaban más que los órganos que tributaban incienso al dictador. Las poblaciones, desde la más grande hasta la más pequeña, estaban bajo la presión de un militar; los hombres, bajo la vigilancia de un esbirro. Así se hallaba la nación mexicana cuando interrumpió este silencio de muerte el grito redentor de Ayutla, grito que fue una nueva esperanza para el pueblo, pero que se oyó con desdén en la corte militar del soberbio dictador. Segunda parte De 1853 a 1867 SUMARIO
El pequeño pueblo de Ayutla, en la costa del Sur (Estado de Guerrero), fue la cuna de esta nueva revolución, la más transcendental que ha tenido México desde 1821 hasta hoy. Allí, el coronel D. Florencio Villarreal (después general de división), con algunos oficiales, a la cabeza de una tropa de cívicos, levantó el estandarte de la revolución, proclamando la caída del dictador. Se sabía que este movimiento se había determinado de entero acuerdo con el general D. Juan Alvarez, antiguo insurgente del año de 1810 Y el compañero y partidario más fiel del general Guerrero en su desgracia. El general Alvarez, que compartía con el general Bravo la influencia política en aquella parte montañosa de la República en que se había mantenido la guerra en favor de la independencia desde el año 1810, en que la inició allí el gran Morelos, hasta 1821 en que la concluyó el convenio entre Guerrero e Iturbide, había sido siempre un partidario decidido de las ideas liberales y representativas. Por eso, Santa Anna, que lo conoció, se propuso hostilizarlo y aniquilar su prestigio en el Sur. Alvarez, no sólo por eso, sino exasperado al ver la situación del país, resolvió, sin medir el peligro y sin amedrentarse ante los poderosos elementos de que disponía el dictador, poner coto a su tiranía y restablecer el sistema democrático y representativo. Pequeños eran a la verdad los medios que estaban en su poder. Ni contaba siquiera con todos los pueblos del Estado de Guerrero, pues vivía aún el anciano general Bravo, que tenía influencia decisiva en la mayor parte de ellos y que no quiso tomar parte en la revolución, aunque se le invitó expresamente en el Plan de Ayutla. Así, pues, Alvarez quedó reducido a las comarcas de la costa y a algunos pueblos centrales del Estado, que le dieron un contingente escaso, aunque escogido, de hombres. Sus recursos pecuniarios eran nulos y consistían principalmente en los exiguos rendimientos de la aduana marítima de Acapulco. De manera que aquella revolución comenzó, como la del año 1810 en la misma comarca, sin contar más que con el valor de los hombres y el apoyo de los pueblos. El 11 del mismo mes de marzo de 1854 el Plan de Ayutla fue reformado en Acapulco, y ya lo aceptaron sin reserva el general Alvarez, D. Ignacio Comonfort y otros jefes. En virtud del plan reformado así, se restablecía el sistema republicano, representativo - popular, y se convocaba un Congreso constituyente a fin de que organizase el país sobre las bases indicadas, que seríán la expresión de la voluntad nacional, si llegaba a aceptarse la revolución por la voluntad de la República entera. Como el general Alvarez, caudillo de la revolución y jefe del ejército que tomó el nombre de Restaurador de la Libertad, no pertenecía al ejército iturbidista y era de los pocos patriotas de la primera época de la independencia, que habían sido vistos siempre con animadversión por los hombres de 1821, no tenía adictos en el ejército de Santa Anna, compuesto enteramente de éstos o de sus criaturas. Además, este ejército era enteramente fiel al dictador, que lo protegía con predilección. Así, pues, era preciso buscar soldados a la revolución en el seno de las masas populares, y por la primera vez después de 1810 iba a darse el caso de armar al pueblo para ponerlo enfrente de tropas numerosas, disciplinadas y educadas en el servicio militar. El elemento civil se hizo soldado y los nuevos caudillos que apoyaron la revolución fueron hombres del pueblo consagrados antes a faenas muy diversas de la profesión de las armas. El campesino D. Epitacio Huerta y el paisano D. Santos Degollado secundaron la revolución en Michoacán; el abogado don Ignacio de la Llave se pronunció en el Estado de Veracruz; el abogado D. Juan José de la Garza, en Tamaulipas; el empleado D. Santiago Vidaurri, en Nuevo León; el hacendado D. Ignacio Pesqueira, en Sonora; el mismo Ignacio Comonfort, que fue uno de los corifeos de la revolución y después sustituto de Alvarez en la Presidencia de la República, no había sido más que coronel de cívicos y empleado de Hacienda. Don Plutarco González, que se pronunció en el Estado de México, no había sido más que oficial de seguridad pública. Sólo Tomás Moreno, D. Florencio Villarreal, D. Vicente Jiménez y D. Cesáreo Ramos habían servido en tropas regulares. Con tan débiles elementos, la nueva sublevación parecía fácil de sofocar. Santa Anna marchó al Sur con un ejército numeroso, atacó la fortaleza de Acapulco, defendida por Comonfort, pero fue rechazado y regresó a México no sin ser batido en el camino por los pronunciados, que obtuvieron sobre él algunas ventajas. Después, la brigada Zuloaga se vió obligada a capitular en Nuxco, en la costa, y las tropas que guarnecían los distritos centrales sufrieron serios descalabros, mientras que Comonfort hacía una irrupción victoriosa en el Estado de Jalisco. Santa Anna, espantado por el odio creciente del pueblo contra su dictadura, después de intentar una especie de plebiscito que no produjo sino un voto arrancado por el terror, abandonó el Poder y salió furtivamente de México el 9 de agosto de 1859. La plaza de México secundó el Plan de Ayutla y se encargó del mando militar de ella el general D. Rómulo Díaz de la Vega, quien convocó una Junta de notables que nombró Presidente interino de la República al general D. Martín Carrera, que aceptó el encargo en el mismo mes de agosto. Pero este jefe, convencido de que no sería aceptado por los hombres de Ayutla, renunció el Poder interino el 11 de septiembre siguiente, volviendo a quedar encargado de él el general Vega. Entre tanto, el general Alvarez, con su ejército, avanzaba sobre México, habiéndosele adherido ya las tropas santanistas que estaban en Guerrero con los generales Zuloaga Y Lazcano. Con el caudillo de la revolución venía entonces, en calidad de secretario particular, un abogado oaxaqueño que había desempeñado en aquel Estado los primeros puestos en tiempos constitucionales, que había sido desterrado por Santa Anna a los Estados Unidos y que había venido a unirse al general Alvarez en los últimos meses. Este abogado era D. Benito Juárez, que estaba llamado a los más altos designios en su patria. Al llegar a Cuernavaca, el general Álvarez convocó una Junta de representantes, escogiéndolos entre los más notables del partido liberal. Esta junta lo nombró Presidente interino de la República. El nuevo Presidente organizó su Gabinete y se dirigió a México, plaza que lo había reconocido ya. Los ministros que componían este Gabinete eran hombres autorizados todos en el partido liberal por su carácter, sus talentos y las persecuciones de que habían sido víctimas bajo el Gobierno de Santa Anna. Don Melchor Ocampo, ministro de Relaciones, era sin disputa el hombre más notable y más respetado del partido liberal, en el que se había hecho conocer por sus ideas avanzadas, su saber y la pureza de sus convicciones. Se le reputaba como el jefe del partido democrático moderno. Había sido desterrado por Santa Anna, que temía su influencia en el Estado de Michoacán, de donde era nativo, y se había refugiado en los Estados Unídos, obligado a vivir de su trabajo personal. Don Ponciano Arriaga, ilustrado jurisconsulto y orador elocuente, también desterrado por Santa Anna y refugiado en los Estados Unidos, era el ministro de Gobernación. Don Guillermo Prieto, poeta que disfrutaba ya y disfruta hasta hoy de la mayor popularidad en México, economista, y que había desempeñado el Ministerio de Hacienda al lado del general Arista, por lo cual había sufrido también persecuciones en tiempo de Santa Anna, se encargó de la cartera de Hacienda. Don Miguel Lerdo de Tejada, notabilísimo estadista y que más tarde debía ser el gran promotor de la Reforma en materia de Hacienda, quedó desempeñando el Ministerio de Fomento. Economista profundo y audaz, este hombre de Estado llevaba ya en su cabeza el pensamiento sobre la desvinculación de los bienes del clero, que hábían sido el tesoro constante del partido conservador. Don Ignacio Comonfort, el defensor de Acapu1co, elevado a general y que era la figura militar más prominente de la Revolución de Ayutla después del general Alvarez, fue nombrado ministro de la Guerra. Y aquel abogado oaxaqueño, consejero íntimo del caudillo de Ayutla, D. Benito Juárez, tuvo a su cargo la cartera de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Este Gobierno así constituído, fue, pues, la representación más genuina del partido liberal. Pero éste tenía en su seno una fracción que se denominaba partido liberal moderado y que, como se deja entender, componíase de hombres que repugnaban las medidas extremas y aun las vías de hecho para luchar, siendo su programa el de ir conquistando poco a poco los principios liberales, aun a la sombra del centralismo y de la dictadura militar. Esta fracción política contaba desde hacía tiempo con D. Ignacio Comonfort, y al verlo ahora a la cabeza de la revolución triunfante, se apoderó de él y maniobró con tal sagacidad, que a los pocos días de haber instalado Alvarez su Gobierno en México ya había logrado producir una división en el Gabinete y descontento entre las tropas de los Estados. Tal situación, unida al disgusto que le causaba la residencia en México, obligó al anciano general Alvarez a dejar el Poder a manos de Comonfort, a quien nombró Presidente sustituto de la República, hecho lo cual se retiró al Sur, pero no sin haber lanzado el primer rayo sobre el clero y el Ejército, clases privilegiadas, arrancándoles su fuero en la famosa ley que promulgó, firmándola D. Benito Juárez como ministro de Justicia. Comonfort tomó posesión de la Presidencia el 1 de diciembre de aquel año, y los ministros que nombró para formar su Gabinete fueron escogidos en el partido liberal moderado. Don Luis de la Rosa se encargó de la cartera de Relaciones; D. José María Lafragua, de la de Gobernación; D. Juan Soto, de la de Guerra; D. Manuel Payno, de la de Hacienda, y D. Manuel Siliceo, de la de Fomento. Pero no bien había comenzado la nueva administración cuando las clases heridas por el triunfo de la Revolución de Ayutla y por la ley Juárez acudieron al antiguo recurso de los pronunciamientos y sublevaciones militares. El 19 del mismo mes de diciembre, los coroneles Osollo y 0lloqui se pronunciaron en Zacapoaxtla, aldea de las montañas de Puebla, y aliados al cura del lugar, levantaron la bandera de la reacción proclamando Religión y Fueros, como en 1833. Don Severo Castillo, general santanista, pero en quien el nuevo Gobierno había depositado ciega confianza, enviado para batir a los rebeldes, se unió a ellos con su brigada, que era de las mejores del ejército permanente. Los pronunciados ocuparon la ciudad de Puebla, en la que encontraron numerosos adherentes, elementos y apoyo, y pusieron a su cabeza a un hombre político, inteligente y activo, llamado D. Antonio de Haro, antiguo ministro de Santa Anna y perteneciente a la clase rica. Comonfort organizó de prisa un ejército para sofocar esta revolución, y en marzo logró derrotar a los sublevados tomando la plaza de Puebla y haciendo prisioneros a casi todos los jefes y oficiales. En la Sierra Gorda de Querétaro se había levantado también, proclamando el mismo plan, un caudillo que después adquirió celebridad, el coronel Mejía; pero enviado en su contra el general Ghilardi, pudo pacificar aquella comarca. Poco después, habiendo llamado Comonfort a D. Miguel Lerdo de Tejada al Ministerio de Hacienda, este economista publicó la famosa Ley de desamortización de bienes eclesiásticos que debía ser causa de que se desencadenara más furiosa que nunca la guerra civil fomentada por el clero. Algunos tacharon esta medida de débil todavía, creyendo que habría sido mejor haber expedido de una vez la Ley de nacionalización, que no habría tenido más consecuencias que las que tuvo aquélla. Pero Comonfort, fiel al programa del partido moderado a que pertenecía, repugnaba estos golpes definitivos y creyó con esto conseguir la paz y el desarme de sus irreconciliables enemigos. Pudo ver que se engañaba, pues en octubre del mismo año, el general Orihuela y el coronel Miramón, a la cabeza de algunas tropas, se pronunciaron en Puebla, el coronel Calvo en San Luis Potosí y el coronel Mejía volvió a levantarse en la sierra de Querétaro. Mientras esto pasaba y el Gobierno de Comonfort, investido de facultades discrecionales en virtud del Plan de Ayutla, arreglaba interinamente la Hacienda pública y hacía frente a las dificultades de la situación, el Congreso Constituyente discutía la nueva ley fundamental del país. No es nuestro ánimo hacer un análisis, siquiera ligero, de ésta, ni las dimensiones de este trabajo lo permiten; pero sí debemos indicar, con toda la brevedad que nos sea posible, el espíritu de la famosa Carta que dió motivo a tantas luchas, y que parece adoptada definitivamente por la República, que se halla organizada conforme a sus preceptos. Una gran parte de los miembros del Congreso Constituyente designados por el sufragio electoral, en virtud de una cláusula del Plan de Ayutla, y que enviaron a México los Estados de la antigua Federación, considerados sólo como divisiones geográficas y políticas provisionalmente, se componía de los hombres más avanzados del partido liberal puro. Pero lograron entrar en él, merced también al sufragio, no pocos individuos del partido moderado, bastante adictos a las doctrinas del partido conservador, y aun algunos de los miembros vergonzantes de éste. Por consiguiente, las luchas parlamentarias para discutir los derechos del hombre y las bases de la nueva organización política fueron empeñadísimas, irritantes, y estas demostraron una vez más que no estaban desarraigadas en México todavía ni las ideas ni las preocupaciones del antiguo régimen, aun entre los hombres que habían estado pasando por partidarios de las doctrinas modernas. A los principios avanzadísimos de los diputados que, como Ocampo, Ramírez, Guzmán y Zarco, representaban la filosofía social moderna, se contestaba con los principios retrógrados de la antigua monarquía y con las meticulosas máximas del partido moderado, siempre amante de las transacciones con el sistema rutinario. La Cámara, así compuesta en su mayoría de jurisconsultos, se dividió en diversos bandos que obedecían a las inspiraciones de sus escuelas respectivas, y observóse desde entonces que los diputados más considerados por sus antecedentes universitarios fueron precisamente los que combatieron con más ardor las libertades humanas y políticas, lo que demuestra de un modo claro el atraso en que se encontraban los estudios científicos en aquella época. Por el contrario, los más ardorosos defensores de la libertad eran los pensadores independientes, los publicistas que debían sus convicciones a estudios privados, a doctrinas que no tenían entrada en los colegios del Estado. Los primeros, por un acuerdo unánime, y como una concesión a las nuevas ideas y aspiraciones del pueblo, propusieron restablecer la Constitución de 1824, que, como se ha dicho, contenía grandes restricciones. Pero los segundos, más numerosos y activos, se opusieron a esta vuelta al pasado y propugnaron decididamente una nueva Carta política. Así es que la lucha se llevó a este terreno. Los autores del nuevo proyecto, a semejanza de los constituyentes de 1824, se inspiraron en dos diversos modelos. Para la declaración de los derechos del hombre, en la doctrina de la Revolución francesa en 1879, y para la organización política de la República, en la Constitución de los Estados Unidos del Norte. De aquí que se note en nuestra Ley Fundamental esa doble influencia con sus corolarios respectivos. Sin embargo, no hay identidad absoluta con las instituciones americanas, y en las nuestras se introdujeron notables modificaciones, como por ejemplo en la falta del Senado, en la falta de un vicepresidente electo, en la organización del poder judicial federal, en el recurso de amparo, más amplio y constituído de diversa manera que el Habeas corpus, y otras instituciones de menor importancia, pero que dan a nuestro sistema político una fisonomía peculiar. A esas primitivas diferencias hay que agregar ahora las introducidas en los últimos años, como el establecimiento del Senado, la prohibición de reelegir inmediatamente a los encargados del Poder Ejecutivo en la Unión y en los Estados, y el último precepto, en virtud del cual se determina que el Presidente constitucional de la República sea sustituido, en sus faltas temporales o absolutas, por el presidente de la Cámara de Senadores que haya funcionado en el mes anterior o en aquel en que ocurran las faltas expresadas. Tampoco hubo identidad completa en el título I de nuestra Constitución, que contiene el Acta de los derechos del hombre con la declaración de la Asamblea Nacional francesa de 1789. El partido moderado, unido a los diputados del conservador y aun a algunos del avanzado, luchó porfiadamente por restringir cuanto era posible la amplia concesión de libertades humanas y políticas. Especialmente, con motivo de la libertad de cultos, que en el proyecto se proponía tímida e impropiamente con el carácter de tolerancia de cultos, se empeñó un combate parlamentario en que la irritación de los ánimos llegó al colmo y acabó de dividir a los dos bandos que contendían en la Cámara. Los discursos pronunciados en tal ocasión dan la medida de nuestro estado de cultura hace veinticincu años, y demuestran lo difícil que era naturalizar las ideas de libertad individual en los paises educados por España durante los tres pasados siglos. En vano defendían la libertad de conciencia los miembros más avanzados de la Cámara con razones filosóficas y de conveniencia pública, invocando ora la libertad natural del hombre para abrazar la religión que crea buena, ora teniendo en cuenta la inmigración extranjera tan necesaria para el progreso de este país. Los enemigos de este principio radical se declararon partidarios fervientes de la intolerancia católica y contestaron aquellas verdades fundamentales con argumentos del siglo XV, con protestas ardentísimas de un fanatismo delirante que dieron a la Cámara en aquellos momentos un aspecto inquisitorial y lúgubre. Vino a reforzar estos argumentos religiosos el auxilio ministerial. Ya se ha dicho que el Presidente Comonfort, en calidad de miembro del partido moderado, veía de mal ojo las ideas extremas que profesaba el partido democrático. Su Gabinete, no sólo participaba de esta animadversión, sino que era él quien la inspiraba al jefe del Ejecutivo. Así, pues, se presentó en la liza parlamentaria para ayudar a los defensores de la intolerancia religiosa. El ministro de Gobernación, Lafragua, llevando la voz del Presidente, se opuso a la tolerancia de cultos y pronunció un largo discurso que era el panegírico más completo de la religión de Estado y la más osada paradoja contra la libertad individual. Ya antes de comenzar sus sesiones el Congreso Constituyente, este mismo ministro Lafragua había dado la medida de su religiosidad excitando a los diputados para que invocasen el favor divino yendo en cuerpo, como un cónclave, a oír a la catedral una misa de Espíritu Santo, fnvitación grotesca que no fue tomada en consideración. Con semejante refuerzo, pues, los intolerantes triunfaron y el principio fundamental de la libertad de conciencia fue borrado del Código de 1857. Si se ha inscrito después en él, en el año de 1873, y como una reforma, ha sido merced a que el Presidente Juárez, revestido de facultades extraordinarias durante la guerra de Reforma, lo promulgó en Veracruz en 1859 como una ley revolucionaria, pero que tuvo su ejecución inmediatamente y fue observada como tal hasta que la nación la aceptó en la forma legal. La Constitución, por fin, con numerosas restricciones, con notables vacíos, con no pocos errores debidos al temor de la tiranía política cuyos efectos, que aún resentían algunos diputados, habían sido más temibles que nunca durante la dictadura de Santa Anna, y debidos también a la inexperiencia en materia de gobierno y a la influencia de los partidos en la discusión, se firmó el 5 de febrero de 1857 encabezándola el nombre de Dios, como si fuera un código religioso o un tratado internacional, y esto fue causado por la insistencia de un miembro de la comisión redactora, que defendió con razones sentimentales tan extraño modo de comenzar una ley política, a pesar de las juiciosas observaciones que se hicieron en contra. El Presidente Comonfort juró, lo mismo que el Congreso, esta Constitución y la promulgó solemnemente el 12 de febrero de 1857. Desde luego, pudo notarse que tanto este funcionario, cuyo carácter indeciso y vacilante había de serle tan funesto, lo mismo que a su país, como también su Gabinete, veían con marcada repugnancia la nueva Ley Fundamental, repugnancia que se aumentó al ver que numerosos empleados públicos, atemorizados por las excomuniones que lanzaba el clero contra los que jurasen y aceptasen los nuevos principios, abandonaban sus destinos antes que hacerse reos de lo que creían una herejía. Sin embargo de estas aprehensiones, el Presidente Comonfort siguió gobernando, y el Congreso Constituyente se disolvió después de decretar una ley electoral y de convocar al pueblo a elecciones generales para organizar el país conforme al nuevo sistema. La República había sido dividida por el Congreso Constituyente en los Estados siguientes: Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León y Coahuila, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y Territorio de la Baja California. Esta división territorial se ha modificado después por la formación de nuevos Estados cuyos territorios se han segregado de varios de los antiguos. Los Estados nuevos son: Campeche, formado con territorio y población del Estado de Yucatán, y Morelos e Hidalgo, que eran fracciones del antiguo y extenso Estado de México. El Estado del Valle de México no ha llegado a organizarse como tal, permaneciendo aún como Distrito Federal, residencia de los Supremos Poderes de la Unión. Tanto los diputados como los senadores que componen el Congreso federal, el Presidente de la República y los miembros de la Suprema Corte de Justicia son nombrados por el pueblo en elección indirecta en primer grado. Los primeros duran en su encargo dos años, los segundos cuatro, el tercero también cuatro y los últimos seis. En cuanto a los poderes de los Estados, que siguen, como es natural, la división política preceptuada en la Constitución general, son todos electos por el pueblo directa o indirectamente en primer grado, pues en este particular las constituciones locales han modificado los detalles y procedimientos electorales, aunque sin alterar sustancialmente los principios del sufragio popular. Las facultades de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación están señaladas en los artículos 72 y siguientes hasta el 102 de la Constitución de 1857 y en la ley adicional de 13 de noviembre de 1874, y al examen de estos documentos remitimos al lector. Expuesto ya, aunque brevemente, el carácter de la Ley Fundamental de México, continuaremos la narración histórica. En las elecciones de 1857 resultó electo Presidente constitucional el mismo general Comonfort; quien después de jurar de nuevo la fiel observancia del Código federal ante el Congreso, entró a desempeñar la Presidenda el 1° de diciembre del mismo año. Pero lo hemos dicho ya: este funcionario no aceptaba de corazón la nueva ley, y ahora agregamos que tampoco era leal prestando un juramento que a los diez días se proponía violar. El 11 de ese mismo mes de diciembre, engañando aun a algunos miembros de su Gabinete, como D. Benito Juárez, a quien había llamado para encargarlo del Ministerio de Gobernación, y a quien autorizó para asegurar al Congreso, que desconfiaba ya, de su lealtad al nuevo sistema, dió un golpe de Estado disolviendo la Cámara, suspendiendo la Constitución, asumiendo un poder discrecional y aprisionando a varios miembros del partido avanzado, entre ellos al mismo D. Benito Juárez. Y las causas que alegaba para tal conducta eran las mismas del partido conservador para no aceptar la Constitución. Pero como si este partido no quedase contento ni con la traición de los hombres del Poder y exigiese a toda costa depositar éste en sus manos, el 17 del repetido mes, el general Zuloaga, antiguo santanista, se pronunció en Tacubaya, proclamando un plan que era el de Religión y Fueros que había estado invocando la reacción y que apartaba del Gobierno a Comonfort y a los suyos. Y tal fue el principio de la guerra civil más larga y sangrienta que ha sufrido México independiente y que es conocida con el nombre de Guerra de los tres años o de Reforma. Las clases privilegiadas, esto es, el clero, el Ejército y los ricos, hacían de nuevo un esfuerzo desesperado para hacerse dueños del Poder y entronizar sus principios siempre rechazados por el país. Comonfort volvió sobre sus pásos, conociendo tarde su error. De nuevo reconoció la Constitución, puso en libertad a D. Benito Juárez, que en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia debía asumir el Poder Ejecutivo, y reuniendo algunas fuerzas del Ejército y de la Guardia nacional luchó con los sublevados de Tacubaya, apoderados ya de algunos edificios de la ciudad de México. Esta lucha estéril duró hasta el 21 de enero de 1858, en que Comoafort, abandonado enteramente de sus pocos partidarios, capituló, dejó el palacio nacional y salió de México para embarcarse en Veracruz, como lo hizo el 7 de febrero siguiente. Así concluyó el Gobierno vacilante de este caudillo de la Revolución de Ayutla, que no comprendió su misión y que cometió el gravísimo error de entregarse a los consejos del partido moderado, incapaz siempre de resoluciones varoniles y salvadoras. Más tarde, Comonfort volvió al país en 1861, fue jefe de un ejército sólo para sufrir una gran derrota, fue ministro de Juárez unos cuantos días y sucumbió tristemente sacrificado por bandidos en un camino público. Dueños de la ciudad de México los reaccionarios, nombraron un Presidente según el Plan de Tacubaya, y fue el jefe del motín militar, D. Félix Zuloaga, quien comenzó a funcionar como tal en 21 de enero. Organizó luego su Gabinete, que se compuso de D. Luis G. Cuevas, D. Hilario Elguero, D. Juan Hierro Maldonado, D. Manuel Larrainzar y el general D. Santiago Parra, la flor y nata del partido conservador y clerical. Pero la reacción entronizada en México estaba muy lejos de ser secundada en los Estados. Algunos de éstos formaron una coalición, reconocieron a Juárez como Presidente constitucional y se prepararon a combatir. El Gobierno conservador de México organizó varios cuerpos de ejército que puso a las órdenes de jefes de confianza, escogidos entre los que se habían distinguido en las sublevaciones anteriores, como Osollo y Miramón. El Gobierno constitucional, por su parte, organizaba en los Estados del interior la resistencia, improvisando soldados y caudillos. Por primera vez en México los dos partidos eternamente enemigos desde 1821 combatían teniendo cada uno su Gobierno a la cabeza y por campo la República entera. Pocas veces ésta había sufrido una agitación tan profunda y tan general. Fueron conmovidos por ella hasta los pueblos más apartados, hasta aquellos que habían permanecido indiferentes en las luchas civiles de otros tiempos, y el encarnizamiento de los dos bandos llegó a un grado increíble. Juárez, después de una peregrinación a los Estados del interior en la que corrió graves peligros, hasta el de ser asesinado en un motín que estalló en Guadalajara, de que lo salvó la elocuencia de Guillermo Prieto y el valor de Cruz Aedo y Molina, dos jóvenes jaliscienses que acudieron con el pueblo en su favor, se dirigió al puerto de Manzanillo, se embarcó para Panamá y de allí se dirigió a Veracruz, en donde el gobernador Gutiérrez Zamora lo acogió solícito y le dió apoyo, hasta el punto de que el Presidente constitucional hizo de aquella plaza la residencia del Gobierno liberal. Entre tanto, las fuerzas reaccionarias, con gran actividad, mandadas por Osollo y Miramón, se dirigían al interior y obtenían allí una importante victoria en Salamanca sobre las fuerzas republicanas, lo que les permitió apoderarse de las plazas de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, y después de Guadalajara, en donde establecieron varias comandancias y guarniciones a sus órdenes. Habiendo muerto Osollo, Miramón quedó a la cabeza del ejército del interior, luchando con las tropas liberales organizadas por Vidaurri y otros caudillos en el Norte, que obtuvieron a su vez importantes triunfos, y que fueron derrotados después por Miramón en Ahualu1co. Pero el partido conservador, más que ningún otro, estaba devorado por el virus de la discordia. Mientras que Miramón hacía frente a las divisiones reformistas del interior, y otros jefes luchaban en el Oriente y en el Sur por hacer triunfar la bandera de la reacción; mientras que Zuloaga establecía el régimen clerical en toda su extensión y era realmente un maniquí del alto clero, el partido de los ricos, en unión de algunos miembros del partido moderado, fomentaba en México una conspiración que estalló el 20 de diciembre de 1858 pronunciándose el general D. Miguel Echeagaray en el pueblo de Ayotla, proclamando la destitución de Zuloaga y convocando una Junta de notables para que organizaran de nuevo la República. La guarnición de México secundó este plan, Zuloaga huyó del palacio, se refugió en el de la Legación inglesa y recibió el mando de la plaza el general D. Manuel Robles Pezuela. En vano este jefe intentó conciliar los ánimos en el partido conservador, en vano también la Junta de notables, compuesta de ricos, de clérigos y de militares, nombró Presidente interino a D. Miguel Miramón. Súpose que este general había desaprobado el Plan de Navidad y sus consecuencias, y se dirigía a México en actitud vengadora. Entonces Robles renunció su efímero poder, entregándolo a D. José Ignacio Pavón, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la reacción. En cuanto al general Echeagaray, se ocultó para evitar la venganza de Miramón, quien no tardó en llegar a México, obligó a retractarse a la guarnición, deshizo todo lo hecho por Robles, sacó a Zuloaga de la Legación inglesa y lo restableció en el mando. Una vez reorganizado el Gobierno clerical y militar de Zuloaga, la guerra siguió en todo su furor. Miramón, investido a poco del mando supremo de los reaccionarios con el título de Presidente sustituto, emprendió, a la cabeza de un grueso ejército, la campaña de Veracruz, sitiando esta plaza defendida por Gutiérrez Zamora y los generales Parte Arroyo, Iglesias y otros, pero tuvo que retirarse sin haber logrado su intento, después de algunos días de combates inútiles. Cuando Miramón estaba sobre Veracruz, otro ejército liberal, a las órdenes del general Degollado, se acercó a México y acampó en Tacubaya. Fuerzas de la guarnición de México, a las órdenes del general Leonardo Márquez, salieron a batirlo, lo derrotaron el 11 de abril de 1859 y señalaron esta victoria con el fusilamiento de algunos jóvenes médicos liberales y otros prisioneros. Parece que estas ejecuciones se hicieron de orden de Miramón, pero el horror que produjeron en todo el país, hizo recaer el odio principalmente sobre el ejecutor Márquez. Por lo demás, en aquella guerra de tres años se cometieron atentados de todo género, y los dos partidos se abandonaron a los excesos que producen las pasiones desencadenadas. El odio político que animaba a los contendientes no daba cuartel, pero los hechos demostraron que los soldados de la reacción fueron más sanguinarios que sus enemigos. La exacerbación de los ánimos había llegado al colmo. La ocupación de la plata de algunas iglesias en los Estados por fuerzas liberales, y algunas victorias de éstos, producían terrible irritación en los reaccionarios, que contestaban con fusilamientos en masa; las represalias se sucedían a las represalias, y por todas partes se combatía con éxito diverso de uno y otro lado. El Gobierno de Miramón había sido reconocido por el nuncio pontificio y por los ministros de España, Inglaterra y Guatemala; el de Juárez, por el de los Estados Unidos. Miramón disgustó a Inglaterra ocupando fondos que le pertenecían, y celebró el contrato ruinoso de los bonos de Jecker con este banquero suizo, que dió motivo a reclamaciones de grave transcendencia en el porvenir. Juárez, apenas se vió libre Veracruz del asedio de Miramón, expidió las célebres Leyes de Reforma, en virtud de las cuales se suprimieron las órdenes regulares en la República, se nacionalizaron los bienes eclesiásticos, se estableció la independencia entre la Iglesia y el Estado y el matrimonio civil. El partido liberal añadió a su bandera de la Constitución los principios de la Reforma, y con ella siguió combatiendo con más ardor. Por su parte, la facción clerical, aunque tenía un programa que era vago en su forma, porque nunca llegó a determinarse en ley alguna expresa, en el fondo defendía la intolerancia religiosa y los fueros o privilegios del clero y del Ejército. El elemento joven del país estaba realmente del lado de la Reforma, aunque estuviese acaudillado por hombres de edad madura y aun viejos, como Juárez, Ocampo, Alvarez, Degollado y Vidaurri. Por el contrario, los viejos elementos del partido centralista y santanista estaban del lado de la reacción, aunque su caudillo principal fuese un general de pocos años, como Miramón. Así, en el ejército liberal las esperanzas de triunfo se aumentaban con la aparición de nuevos jefes que salían del seno de las clases populares, como Corona, Zaragoza, Blanco, La Llave, Garza, Arteaga, González Ortega, Escobedo y Valle, mientras que en el ejército de la reacción sólo brillaba la estrella de Miramón. Cuando ésta comenzó a palidecer, después de la batalla de Loma Alta, ganada por el ejército liberal a las órdenes de Uraga, que inutilizado después dejó el mando al general González Ortega, la suerte de la guerra pareció decidida. Derrotado de nuevo el ejército reaccionario en Silao, Miramón quiso fiar al éxito de una batalla decisiva la suerte de su Gobierno y salió en persona a combatir, presentando acción en Calpulalpan. La victoria más completa coronó allí el arrojo del ejército liberal, mandado por el general González Ortega, quien tuvo por auxiliar al general Zaragoza y por subalternos a todos los jóvenes oficiales de la frontera y del interior. Miramón, desesperado, llegó a México y salió en el acto ocultamente para embarcarse con dirección al extranjero. Así acabó aquella guerra civil desastrosa, penúltimo esfuerzo que ha hecho el partido conservador para reconquistar su dominación en México. El general González Ortega ocupó triunfalmente a México y asumió el mando militar mientras llegaba el Presidente Juárez, que partió de Veracruz para venir a establecer su Gobierno constitucional en la antigua capital de la República. Una vez allí, Juárez organizó un nuevo Gabinete, compuesto de D. Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, D. Guillermo Prieto y el general González Ortega, exclaustró a los frailes, dió sus pasaportes a los ministros de España, de Guatemala y al nuncio del Papa, que habían reconocido a Miramón, y convocó al pueblo a elecciones para organizar de nuevo los poderes federales conforme a la Constitución. Verificáronse las elecciones, reunióse el segundo Congreso Constitucional, que declaró electo Presidente de la República a D. Benito Juárez, procediéndose en seguida a la elección de los poderes locales de los Estados. Pero el elemento militar reaccionario, a pesar de la huída de su jefe Miramón, levantó la cabeza otra vez y comenzó a dispersarse en las cercanías de México, ocupando los lugares montañosos y haciendo una guerra irregular a las órdenes de su antiguo Presidente Zuloaga, de Márquez, Negrete, Taboada, Cobos y otros jefes de menor importancia. Esto distrajo la atención del Gobierno, que se vió obligado a destacar varias fuerzas del Ejército a las órdenes del general Ortega y de otros jefes en persecución de los revoltosos. Estos echaban mano de todos los medios para sostenerse y no retrocedían ante ningún atentado. El insigne ministro de Juárez, D. Melchor Ocampo, que había sido uno de los autores de las Leyes de Reforma, uno de los patriarcas del partido liberal, hombre de grande ánimo y que desdeñaba los peligros, se había retirado por aquel tiempo a una finca de campo que poseía en el Estado de Michoacán. Allí fue a sorprenderlo una partida de facciosos a las órdenes de un español llamado Cajiga, quien lo condujo a las cercanías de Tepeji, en donde por orden de Zuloaga y de Márquez fue fusilado, habiendo recibido la muerte con serenidad y entereza. El asesinato de hombre tan ilustre produjo una irritación extrema en el Gobierno. El Congreso dictó medidas violentas, y el general Degollado pidió que se le enviase a combatir a los facciosos. Salió, en efecto, con algunas fuerzas, pero fue derrotado y muerto también. Entonces el Gobierno mandó al joven e intrépido general Leandro Valle con el mismo objeto. Pero sorprendido este jefe, que llevaba una brigada, por todo el grueso del ejército reaccionario a las órdenes de Márquez, en la serranía de las Cruces, cerca de México, fue hecho prisionero, fusilado en el acto y colgado de un árbol. La audacia de los rebeldes, entonces, llegó hasta destacar guerrillas que penetraron en las calles de México, en donde se tirotearon con las tropas de la guarnición, pero tal estado de cosas cesó porque la división del general González Ortega dió alcance a los facciosos en Jalatlaco y los derrotó en batalla campal, dispersándolos después en otra acción, en Pachuca, el general Tapia. Por dondequiera las intentonas reaccionarias fueron sofocadas y la República comenzó a organizarse bajo el sistema constitucional. Pero el partido que acababa de perder y que se sentía ya impotente para luchar con elementos del país, más exacerbado que nunca, a medida que su pérdida era mayor, hizo entonces el último esfuerzo, el más desesperado y definitivo, y apeló al extranjero llamándolo en su auxilio. Tiempo hacía que algunos de sus prohombres, como Gutiérrez Estrada, gestionaban en varias cortes europeas una intervención armada con el objeto de establecer en México una monarquía apoyada por el poder y las armas de alguna nación fuerte. Sus gestiones habían sido vanas hasta entonces, pero los sucesos les fueron favorables esta vez para realizar sus miras. El banquero suizo Jecker, cuyas reclamaciones por el contrato celebrado con Miramón, y que era nulo para el Gobierno de Juárez, eran desechadas por éste, interesó de tal modo al Gobierno de Napoleón III, que logró que se mostrara hostil al Gobierno mexicano, comenzando por exigir el pago de una deuda pequeña convencionada con el almirante francés Penaud y que México se manifestó dispuesto a pagar. En cuanto a las exigencias de Jecker, Juárez se mantuvo negativo, conforme a su deber. Inglaterra y España, a su vez, se sentían ofendidas; la primera, por la ocupación de sus fondos hecha por Miramón, y la segunda, por la expulsión de su ministro Pacheco y además porque México exigía, con derecho, la revisión de los títulos de su considerable deuda, en la que había habido operaciones fraudulentas. Así las cosas, estas naciones acabaron de resolverse a intervenir en México, a causa de haber decretado el Congreso mexicano, a petición del Gabinete, la suspensión de pagos de dividendos de la deuda extranjera, debido a los apuros de la situación. Entonces, las tres potencias mencionadas firmaron en Londres, el 31 de octubre de 1861, un tratado de alianza, en virtud del cual se propusieron intervenir en los negocios de México para hacerse pagar sus deudas, derribando, si era preciso, al Gobierno de Juárez y estableciendo en su lugar un Gobierno sometido a su influencia. Los que negociaron principalmente este tratado, en calidad de instigadores, fueron los famosos D. Juan N. Almonte y D. José María Gutiérrez Estrada. Al efecto, el 22 de diciembre de 1861 desembarcaron en Veracruz las tropas que enviaba España a las órdenes del general Gasset, y poco después se presentó la escuadra inglesa, y llegaron también las tropas francesas al mando del general Lorencez. El Gobierno mexicano determinó no resistir en Veracruz, pero se preparó a luchar en el interior. Entre tanto, el Congreso nacional, cuyo espíritu varonil y patriótico dió grande apoyo al Presidente Juárez, invistió a éste de facultades extraordinarias y dictó cuantas medidas creyó oportunas para hacer frente a aquella grave situación, la más grave de las que ha atravesado México desde su independencia. Los representantes de España, Inglaterra y Francia, general Prim, que había tomado ya el mando de su ejército, sir Lenox Wyke y el conde de Saligny, intimaron al Gobierno sus condiciones, despachando hasta México sus portapliegos. Juárez envió al encuentro de los representantes extranjeros a su ministro Doblado para negociar con ellos, y este hábil hombre de Estado, después de ajustar con los tres diplomáticos unos preliminares de tratado, que se conocen por Preliminares de la Soledad (nombre del pueblecillo en que fueron celebrados), y de manifestar el verdadero estado del país y la disposición benévola del Gobierno para entrar en un arreglo razonable, hizo que los representantes de España e Inglaterra, en oposición con el de Francia, que deseaba la guerra a toda costa, se separasen de la alianza, retirándose después de algunos meses del territorio de la República. Quedóse, pues, solo el ejército francés y, contra lo pactado en los Preliminares, salió sin previo aviso de la zona insalubre de Veracruz y penetró hasta Orizaba, en donde estableció un simulacro de gobierno D. Juan N. Almonte, a fin de llamar al lado de los invasores a los reaccionarios que habían invocado su auxilio. Entonces se verificó en las partidas de éstos, que aún merodeaban por varias partes a las órdenes de Zuloaga, de Márquez y de otros jefes, un hecho digrro de atención y que demuestra que no todos ellos llamaban en su auxilio al invasor. Muchos jefes y oficiales desertaron de sus filas y se presentaron al Gobierno mexicano para ofrecerle sus servicios a fin de combatir contra el extranjero. Los demás se declararon en favor de éste y consumaron su traición a la Patria incorporándose al ejército francés. Entre éstos se hallaban Márquez, Taboada y algunos otros. El Gobierno mexicano organizó a toda prisa un pequeño ejército, improvisándolo verdaderamente con algunas tropas de línea y otras, en su mayor parte compuestas de fuerzas auxiliares de indígenas de Oaxaca, Puebla y México, y puso a la cabeza de este ejército al general Zaragoza, pues el general Uraga, que había sido enviado poco antes para mandarlo, había desconfiado del éxito al ver aquel ejército tan exiguo y tan bisoño. En mayo de 1862, el general francés Lorencez, con su ejército francés y, sus aliados mexicanos, fuerte en cosa de ocho mil hombres, atravesó las cumbres de Acultzingo y se adelantó hasta Puebla. En esta ciudad se habían improvisado fortificaciones pasajeras en las colinas de Guadalupe y Loreto, aprovechando las pequeñas iglesias que ocupaban las eminencias. Allí, apoyado en ellas, esperó a pie firme el ejército mexicano. Lorencez, desdeñando semejante obstáculo, que le pareció insignificante, lanzó sus columnas sobre las colinas con todo el ímpetu de la fuerza francesa. Pero fueron rechazadas por nuestras tropas y derrotadas después de un combate reñido. La falta de caballería en el campo del general Zaragoza, pues la había destacado el día anterior para contener una columna de traidores que avanzaba por otro lado, permitió al general francés reorganizar su ejército y retirarse hasta Orizaba. Después, nuestras fuerzas, aumentadas ya con algunos auxilios de los Estados, avanzaron sobre Orizaba con el intento de atacarla, pero la sorpresa sufrida por la división de Zacatecas en el cerro del Borrego determinó la retirada del general Zaragoza hasta Puebla, plaza que se escogió definitivamente como sitio de defensa. En tales preparativos se pasaron todos los meses del año de 1862. Los Estados enviaron sus contingentes respectivos y con ellos se organizaron dos ejércitos respetables, uno que se destinó a la defensa de Puebla y otro que con el nombre de ejército del centro se previno para auxiliar aquella plaza. Pero la muerte sorprendió en estos trabajos gloriosos al vencedor del 5 de mayo, al general Zaragoza, por lo cual se confió el mando de Puebla al general González Ortega, y el del ejército del centro al general Comonfort. Napoleón III, como era de esperarse, envió numerosas tropas a las órdenes del general Forey, provistas de toda clase de elementos de guerra, y con ellas este general puso sitio a Puebla en marzo de 1863. La plaza se defendió vigorosamente por espacio de dos meses y sufrió todos los horrores de una incomunicación completa, pues el ejército del centro, a las órdenes de Comonfort, fue derrotado en San Lorenzo al tratar de introducir un convoy para los sitiados. Los combates sobre la plaza eran diarios y sangrientos; la artillería francesa hizo pedazos edificios enteros de la ciudad, y sobre los escombros de ellos los defensores luchaban cuerpo a cuerpo muchas veces, hasta que la falta de municiones obligó al ejército sitiado a sucumbir sin capitular y sin pedir garantías de ninguna clase a los vencedores, rompiendo todas sus armas, clavando sus cañones y reuniéndose los generales en un lugar para esperar fríamente el fallo del vencedor. Así cayó la plaza de Puebla. A consecuencia de tamaño desastre, el Gobierno nacional salió de México y se dirigió al interior, mientras que un pequeño ejército a las órdenes del general Garza, formado con los restos del ejército del centro derrotado en San Lorenzo y con fuerzas irregulares, se dirigió a Toluca, desde donde se dividió en varias fracciones que tomaron rumbos diversos. El Gobierno mexicano estableció su residencia en San Luis Potosí, y desde allí procuró reunir de nuevo al Congreso, que no llegó a tener más que sesiones preparatorias por falta de número. Además se dispuso a la resistencia. Para ella autorizó a varios generales y jefes que habiendo caído prisioneros en Puebla lograron fugarse, como González Ortega, Patoni, Negrete, Díaz y otros de rango inferior, al mismo tiempo que encargó al general Uraga del mando de otro ejército que con el nombre de ejército del centro debía defender los Estados de Occidente. El de Guerrero, al sur de la República, estaba encomendado, como antes, a la firmeza del anciano general Alvarez, y los de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche, al este y sudeste, estaban confiados a la actividad y pericia del general Porfirio Díaz, que marchó a situarse a Oaxaca con una fuerte división. Así, pues, el Gobierno de Juárez no procedía en la invasión francesa como procedieron el Gobierno de Santa Anna y el que le sucedió, en 1847, en la invasión americana, desalentándose con la victoria del enemigo extranjero y abandonando cobardemente el país, como aquel general, o abriendo negociaciones humillantes, como los gobernantes de Querétaro, sino que fuerte con la conciencia de sus derechos, y apoyado en el espíritu de dignidad nacional en que abundaba el partido liberal dominante, organizaba la defensa por todas partes, proponiéndose disputar el territorio nacional palmo a palmo. Y hay que observar que la situación ahora era más grave y más amenazadora, porque el Gobierno francés no sólo amenazaba a la nación con todo su poder, sino que auxiliado por el partido conservador mexicano, que había hecho causa común con él, trató inmediatamente de establecer en México un Gobierno para oponerlo al republicano, sosteniéndolo cón las bayonetas extranjeras y con elementos militares del país. Los invasores americanos no hicieron esto en 1847, y la nación no tuvo que luchar entonces más que con el enemigo extranjero. Hoy tenía que combatir con el ejército francés y con las tropas numerosas que se apresuraron a levantar los traidores a la Patria, a la sombra y con los elementos de la invasión. El peligro, pues, hoy era doble, y la defensa del país mayormente difícil, pero a todo hizo frente el Gobierno republicano. El general Forey ocupó la ciudad de México con su ejército de franceses y de traidores, y aumentó el número de éstos, que habían sido solamente militares, con todos los que le proporcionó el elemento civil del partido conservador. Inmediatamente contó con empleados de administración y con agentes de toda clase reclutados entre los antiguos políticos centralistas, santanistas, los ricos y los clericales. El alto clero apoyó sin reserva la invasión francesa y, desde los púlpitos, saludó al general francés como a un salvador. De modo que otra vez aquellas castas privilegiadas y aristocráticas de México, con el auxilio de las armas extranjeras, se hallaban en posición de luchar con el elemento popular y liberal, su eterno enemigo. La lucha de 1810 se reproducía bajo un aspecto nuevo, pero igual en el fondo: la independencia nacional para los unos, la sumisión a un Gobierno extranjero para los otros. Tales eran las banderas que se enarbolaban en los opuestos campos durante este combate definitivo. Conforme a las órdenes del emperador francés, el general Forey, por decreto que dió en Puebla el 18 de junio de 1863, estableció una Junta de gobierno, la cual nombró una Regencia compuesta de D. Juan N. Almonte, el arzobispo Labastida (a quien suplió, entre tanto regresaba al país este sujeto, el obispo Ormachea) y el general D. Mariano Salas. Esto fue en 22 de junio del mismo año. La misma Junta de gobierno, siempre bajo la influencia de Forey, convocó una Junta de notables, los eternos notables del centralismo, única fuente del voto público para las castas privílegiadas, y éstos, por sí y ante sí, declararon que la voluntad de la nación mexicana era constituirse en monarquía imperial bajo la dominación de un príncipe católico, que sería el archiduque Fernando Maximiliano, hermano del emperador de Austria, Francisco José, a quien se ofrecería la corona con el título de emperador, y en el caso de que éste no llegase a ocupar el trono, se pedía a Napoleón III que indicase otro príncipe católico que lo hiciera. El dictamen en que esto se proponía fue presentado el 10 de julio de 1863, y en él se alegaron largamente las razones que había para adoptar el sistema monárquico y para elevar al trono a un príncipe que no hubiese nacido en México. Los conservadores habían hecho ya la experiencia con un criollo. Iban a hacerla ahora con un europeo. Entre tanto pasáronse los meses de 1863 en ensanchar el círculo de la dominación francesa en la República y en recoger adhesiones al dictamen de los notables que diesen a éste un cierto carácter de aceptación nacional, y que fueron fáciles de recoger bajo la presión de los franceses y de sus aliados. Una división francesa marchó al interior y se apoderó de las plazas de Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Pot9sí y Zacatecas. Otra ocupó a Morelia y Guadalajara. El Gobierno de Juárez se retiró a Saltillo, y después a Chihuahua. Como siempre sucede, las victorias obtenidas por los invasores desalentaron a algunas de las tropas mexicanas, aunque jamás al Gobierno ni a los principales caudillos de la defensa nacional. Así se pasó el año de 1863. En el de 1864, una comisión mexicana de la Junta de notables fue a Europa para ofrecer la corona de México a Maximiliano, quien la aceptó solemnemente en su castillo de Miramar el 10 de abril de ese mismo año, y se embarcó en la fragata austríaca Novara para venir a tomar posesión del nuevo trono. Al llegar a este país fue recibido pomposamente desde Veracruz hasta la ciudad de México, en donde el ejército francés, sus aliados mexicanos y el partido conservador le hicieron una acogida triunfal. Pero a pocos días de haber establecido su Gobierno, que era absoluto, pues no había Cuerpo alguno que compartiera con él las tareas legislativas, y tan pronto como pudo estudiar la verdadera situación de las cosas y el carácter de los partidos políticos, pudo notarse que el conservador se había resfriado al sentir que sus ideas extremas y su espíritu no encontraban plena aceptación en el ánimo del monarca que habían elegido. En efecto, el príncipe austríaco, aunque hijo de una casa que se ha señalado siempre por su carácter autoritario y absolutista, profesaba ideas moderadas en política, de las que ya había dado pruebas gobernando el reino lombardo-veneto, y, además, su ilustración personal, su general benevolencia, sus inclinaciones artísticas, y sobre todo el deseo muy natural de atraerse los ánimos de los que consideraba como nuevos súbditos, le hacían repugnar las miras rencorosas, el espíritu atrasado, el carácter estrecho y mezquino y las pretensiones soberbias del partido conservador que lo había llamado y que amenazaba tenerlo bajo su tutela. Lo que este partido retrógrado quería era un hombre de la antigua casa de Austria, una especie de Carlos V o Felipe II, batallador o fanático; y el que había venido era un príncipe conocedor de su época, pacífico, de ánimo poético y soñador, que emprendía esta aventura imperial como una peregrinación de placer, que odiaba los excesos y que creía que halagando el carácter de los mexicanos podía conciliar todas las aspiraciones y consolidar su trono. Esta última circunstancia, que constituyó quizá el único rasgo constante de su política, fue, sin embargo, lo más perjudicial a la causa republicana, porque conociendo la repugnancia que los mexicanos profesaban a todo despotismo, comenzó a desplegar tales cualidades de benevolencia, de sencillez y de afabilidad en su trato personal y en sus insinuaciones para con los hombres del partido contrario, que se atrajo en pocos días a casi todos los miembros del antiguo partido moderado y a no pocos del juarista, quienes, por otra parte, tenían poca fe en la victoria republicana. A estos últimos, que pertenecían a la clase civil y que habían figurado como diputados, como magistrados o como empleados de alto rango en el Gobierno de Juárez, pronto les siguieron otros de la clase militar que servían en el ejército republicano y que tenían allí mandos importantes, tales como el general Uraga, jefe del ejército del centro, y otros varios generales que depusieron sus armas y vinieron a rendir homenaje al Imperio. También Vidaurri, el antiguo reformista, se adhirió al nuevo Gobierno. Semejante defección aumentó el desaliento de nuestras tropas. Por otra parte, la plaza de Oaxaca se había rendido; su jefe, el general Díaz, con todos sus subordinados, había quedado prisionero; los Estados del oriente y del sudeste de la República habían sido sojuzgados, por todas partes los defensores de la República sufrían descalabros y la marcha triunfal de las tropas francesas continuaba por todos lados. Ni bastaba la espléndida victoria obtenida por el general Rosales en San Pedro (Sinaloa), en que obligó a rendirse en el campo de batalla a las fuerzas francesas, para impedir la ocupación de ese Estado y del de Sonora por las tropas invasoras, auxiliadas por los aliados que encontraron en esas localidades. El bravo general Rosales murió peleando en el último de los Estados mencionados y sólo escasas fuerzas a las órdenes del general Corona quedaron combatiendo en Occidente. El general francés Brincourt avanzó hasta Chihuahua y obligó al Gobierno de Juárez a retirarse a Paso del Norte, seguido de pocos fieles, aunque hostilizando al enemigo fuerzas republicanas mandadas por varios caudillos que no se desalentaron jamás. Los años de 1864 y 1865 fueron los más desfavorables para la República, y en ellos se aquilataron la fe y la entereza de sus defensores. Por todas partes el invasor triunfaba y las tropas republicanas no tenían más recurso que refugiarse en las montañas o dispersarse en guerrillas, con las que hostilizaban sin cesar a franceses y traidores. Sólo en el sur de México, defendido por los Alvarez y el valiente general Jiménez, los imperiales sufrieron una gran derrota en noviembre de 1864. Una columna de cinco mil hombres sitió la plaza de Chilapa, que defendió bizarramente el último de estos jefes por espacio de un mes, hasta que, auxiliado por el general Diego Alvarez, con fuerzas de la costa, en combinación las sitiadas y auxiliares, pudieron presentar batalla y batir completamente a los imperialistas, que perdieron allí todos sus elementos. Por lo demás, esa parte del sur de Guerrero, desde el río de Mescala hasta la costa, quedó siempre en poder de la República. Una faja del sur de Michoacán, en que sostenían la causa nacional los generales Arteaga, Régules, Riva Palacio y Salazar, también quedó libre de los invasores. Todo lo demás del territorio fue ocupado por ellos, aunque defendido temporal y parcialmente por intrépidos jefes, como Tamaulipas, en donde sucumbió peleando Pedro Méndez; Sinaloa, en cuya sierra se sostuvo Corona, y la zona del Norte, en que combatían Negrete, Escobedo, Ojinaga, Rocha, Arce, Treviño y Naranjo. Tal situación hizo creer a algunos que el Imperio iba a consolidarse, y creyendo los que aconsejaban a Maximiliano, en unión del mariscal Bazaine, nuevo jefe del ejército francés, que aquella resistencia temeraria, aunque escasa, que oponían las fuerzas republicanas no debía considerarse ya como la defensa de una causa legal, sino como una guerra de facción, hicieron que Maximiliano expidiera el célebre decreto de 3 de octubre de 1865, en virtud del cual se condenaba a muerte a todos los que fuesen cogidos con lu armas en la mano. Las primeras víctimas de este decreto sanguinario fueron los generales Arteaga y Salazar y los coroneles Villagómez y Díaz, que fueron sorprendidos, con parte del ejército del centro, en Santa Ana Amatlán, el 13 de octubre siguiente por el general imperialista Méndez, y ejecutados en Uruapan el 21 del mismo mes. Este acontecimiento causó hondísima sensación entre los defensores de la República, que, además, supieron, indignados, que aquellos patriotas esclarecidos habían sido objeto de indignos ultrajes por parte de las fuerzas aprehensoras y de su jefe el general Ramón Méndez. Desde entonces pudo preverse que la guerra iba a seguir sin dar cuartel a nadie. Ya los franceses habían dado a principios de ella, en 1863, un ejemplo sangriento fusilando al bravo general Ghilardi y al virtuoso Chávez, gobernador de Aguascalientes, prisioneros de guerra; pero esas ejecuciones habían cesado o no habían sido tan ruidosas, y ahora se renovaban por orden del Gobierno imperial, que se había manifestado conciliador al principio. Por lo demás, Maximiliano no lograba contentar a nadie ni apoyarse en ningún partido definitivamente. El conservador, al que debía su venida a México, se manifestaba disgustado con él, como se había manifestado también con el mariscal Forey, en el año de 1863, porque tanto éste antes del Imperio como aquél en su calidad de emperador, habían rehusado derogar todas las instituciones fundadas por el Gobierno de Juárez, especialmente en lo relativo a los bienes eclesiásticos, libertad de cultos y leyes del estado civil. Como consecuencia de semejante política se había producido cierto alejamiento entre el partido conservador clerical y Maximiliano, que prefirió rodearse en su Gabinete y en sus consejos o de franceses o de los antiguos liberales moderados a quienes había conseguido atraerse. Así se pasó el año de 1865, continuando la guerra y estableciendo Maximiliano algunas mejoras materiales, como el pequeño ferrocarril de México a Chalco, renovando el privilegio del ferrocarril de México a Veracruz y decretando el de Veracruz a Puebla, así como estableciendo algunas colonias en el Estado de Veracruz, que no tuvieron éxito, reponiendo el alcázar de Chapultepec y el palacio de México, dando comidas y bailes, y gastando cuantiosas sumas producto de los dos empréstitos negociados en París y Londres en 1864 y 1865. Para estos empréstitos se emitieron obligaciones con el 6 por 100 al año, que debía pagar el tesoro mexicano. Las operaciones financieras que se hicieron en Europa ascendieron, de 1864 a 1866, a l 158,282,540 francos, de los que sólo ingresaron en efectivo de treinta a cuarenta millones, pues con el resto se pagó a las tropas francesas y se cubrió el gasto de comisiones y amortización de los mismos préstamos. Dice un entendido financiero, de quien tomamos estos datos, que si el Imperio hubiese subsistido, las rentas de la nación no habrían podido reportar tan enorme gravamen. Solamente los réditos de esa deuda, contraída en tres años, importaban cosa de diez millones de pesos. En 1866, Napoleón III, que antes había dicho que el Imperio fundado por él en México era la más bella obra de su gobierno, se vió obligado a abandonarlo a su propia suerte, primero por las intimaciones del Gobierno de los Estados Unidos, que, libre ya de la guerra colosal de separación del Sur que lo había entretenido, no podía soportar la intervención armada de una potencia monárquica europea tan cerca de sí, y después, por el agotamiento de los fondos producidos por los préstamos. Así es que Maximiliano, que se apoyaba principalmente en el ejército francés, temió verse desamparado, y para evitar este peligro envió a su esposa, la archiduquesa Carlota, princesa inteligente y activa, para que procurase inclinar al emperador francés a mudar de resolución. Carlota salió de México el 8 de julio; en agosto llegó a París, pero desairada en su demanda por Napoleón, se dirigió a Roma para interesar en su causa al Papa, y estando en el Vaticano, la infortunada señora perdió la razón, que no ha vuelto a recobrar hasta ahora. Maximiliano, en tal angustia, y con la intención de comprometer en su suerte el honor del Imperio francés, nombró ministro de la Guerra al general Osmond, y ministro de Hacienda al intendente Friant; pero este hecho, sobre haber motivado mayor disgusto en el partido conservador, ya exasperado contra el ejército francés, fue desaprobado por Napoleón, quien, instado por el Gobierno americano, ordenó resueltamente la retirada de las tropas francesas del territorio mexicano. Entonces, el pobre príncipe, privado de su mejor apoyd, resolvió abdicar, y el 22 de octubre de 1866 salió de México para Orizaba, con el intento de embarcarse en Veracruz, en donde lo aguardaba la fragata Dandolo, que había recibido ya sus equipajes. Pero sea que por una carta que le envió de México su secretario Eloin supiera que iba a ser aprisionado de orden de su hermano Francisco José, tan pronto como llegara a Austria, o sea, lo que es todavía más probable, que los prohombres del partido conservador, reunidos en Orizaba, con quienes consultó la resolución que había tomado, se opusieran a ella con energía, llegando hasta echarle en cara que los abandonaba, asegurándole que había todavía elementos para alcanzar el triunfo y diciéndole que en todo caso era más honroso perecer defendiendo la situación creada que huir, el caso es que Maximiliano se quedó. Con tal resolución, Maximiliano regresó a México el 12 de diciembre de 1866 y se entregó completamente a los consejos del partido conservador. Por indicaciones de éste encargó a los generales Miramón y Márquez, a quienes antes había alejado y que habían vuelto recientemente al país, que formaran tres cuerpos de ejército y dictó las medidas conducentes a continuar la guerra con actividad. Estos generales desempeñaron su comisión empeñosamente, y, en efecto, a pocos meses de haberla recibido, merced a contribuciones extraordinarias que se impusieron, estaba organizado y listo el nuevo ejército, compuesto de las antiguas divisiones aliadas de los franceses, de los cuerpos extranjeros formados hacía tiempo con los austríacos, húngaros y belgas que habían venido a servir a Maximiliano, y con los franceses licenciados de su ejército que habían querido engancharse nuevamente con el Imperio. Además, se levantaron otras fuerzas que se disciplinaban apresuradamente y se desplegó, en fin, tal actividad, que todo hizo prever que la lucha iba a ser tan sangrienta como decisiva. Pero los republicanos no desplegaban menor energía en la reorganización y aumento de sus tropas. Escobedo, Treviño y Naranjo habían obtenido ya importantes victorias en Santa Isabel y Santa Gertrudis en el norte de la República. Merced a tales triunfos, que los hicieron dueños de importantes elementos de guerra, el gobierno de Juárez pudo avanzar hasta Zacatecas. La concentración de las fuerzas francesas que se operaba de orden de su cuartel general de México, abandonando las líneas del Norte y Occidente, permitió al general Corona, jefe del ejército de Occidente, ocupar los Estados de Sonora, Sinaloa, Colima, Durango y Jalisco; al general Régules, jefe del ejército del centro, ocupar a Michoacán, y a los generales Riva Palacio y Martínez el Estado de México. Entre tanto, el general Porfirio Díaz, que se había escapado de su prisión de Puebla, se dirigió inmediatamente al sur de México, y allí, con pequeños elementos que le proporcionaron los Alvarez y Jiménez, formó una pequeña columna con la cual comenzó a operar sobre los imperialistas, obteniendo sobre ellos grandes ventajas; ganó las brillantes acciones de la Carbonera y Miahuatlán y ocupó a Oaxaca, desde donde emprendió su marcha sobre Puebla, a la sazón que una columna de fuerzas surianas enviada por el general Jiménez partía de la plaza de Tixtla, atravesaba rápidamente la línea imperialista de Iguala, derrotaba en diciembre de 1866 a las fuerzas imperialistas del Sur, mandadas por Ortiz de la Peña, las obligaba a evacuar todas aquellas plazas, y unida a fuerzas del general Riva Palacio y del general Leyva, sitiaba a Cuernavaca, a dieciocho leguas de la capital del Imperio, y la ocupaba en enero de 1867, restableciendo la dominación republicana en toda la tierra caliente. Por aquellos días, ésta fue la línea más avanzada de los republicanos hacia el centro, pues las fuerzas surianas avanzaron hasta Tlalpan, a cuatro leguas de México. Así las cosas, el ejército francés, reunido ya, abandonó a México el 19 de febrero de 1867, y a las órdenes del general Bazaine se dirigió a Veracruz, donde se embarcó el 8 de marzo del mismo año. A principios, pues, de 1867, el Imperio, apoyado desesperadamente por el partido conservador, con su ejército de mexicanos y de aventureros europeos, quedaba frente a frente de la República e iba a librarse el combate final entre los dos enemigos irreconciliables desde 1821 y con iguales armas. Miramón, comprendiendo que en aquellos momentos todo dependía de la actividad y del arrojo, se dirigió sobre Zacatecas mientras que el general Severo Castillo ocupó la plaza de San Luis. En Zacatecas se hallaba a la sazón Juárez, con su Ministerio, y poco faltó para que fuese sorprendido por Miramón, que tomó la plaza a vivo fuego. Pero el ejército republicano del Norte, a las órdenes de Escobedo, pronto llegó al frente de Miramón, y ambas fuerzas trabaron batalla en la hacienda de San Jacinto, quedando derrotado el jefe imperialista y dejando en poder de los vencedores armas, municiones y más de doscientos prisioneros extranjeros, y con ellos el general Joaquín Miramón, hermano suyo, que fue fusilado en el acto. Entonces, Miramón, con los restos de su ejército, con la división de Castillo, con la del general Tomás Mejía y con las fuerzas que reunió de Guanajuato y de todo ese rumbo, se hizo fuerte en Querétaro, adonde no tardó en llegar el mismo Maximiliano con un ejército a cuya cabeza iba Márquez, llevando consigo a la división del general Méndez y varios cuerpos extranjeros. Todas estas tropas ascendían a cosa de nueve mil hombres con numerosa artillería, teniendo al frente a los generales más acreditados del antiguo ejército reaccionario y provistos de abundante material y municiones para un largo sItio. Maximiliano decidió, pues, defender a toda costa la plaza de Querétaro, y a ese fin se levantaron en ella las fortificaciones necesarias y se la proveyó de abundantes recursos. En México dejó encargado del Gobierno al Lic. D. Teodosio Lares y al ministro de Hacienda, Campos, hasta que después llegaron a esa ciudad, primero, D. Santiago Vidaurri, y después, el general Márquez, quien con el carácter de lugarteniente del Imperio siguió gobernando en unión del Lic. D. José M. Lacunza, como jefe del Gabinete. El ejército del Norte avanzó hasta Querétaro, y el 12 de marzo, después de una batalla que dió en las lomas de San Gregorio, al norte de la plaza, tomó posiciones. Después llegaron el ejército de Occidente, a las órdenes del general Corona; el del centro, a las órdenes del general Régules; la división de México, a las órdenes del general Riva Palacio, en la que iban las fuerzas del Sur, al mando del general Jiménez, y la división de Hidalgo, a las órdenes del general D. Juan N. Méndez. Todo este ejército era fuerte, de más de veinticinco mil hombres, aunque parte de él se componía de fuerzas irregulares u organizadas de prisa, con artillería insuficiente y un material de guerra escaso. Mientras que esto pasaba en el centro del país, el general Díaz, con su ejército victorioso en Oriente, avanzaba sobre la plaza de Puebla, mandada por el general Oronoz, y le ponía sitio con las fuerzas que traía de Oaxaca, las del Estado de Puebla, a las órdenes de los generales Alatorre y Bonilla, y las del Sur, a las órdenes del general D. Diego Alvarez. En cuanto al Estado de Veracruz, otra división, mandada por el general Benavides, teniendo a sus órdenes a los generales Alejandro García, Pedro Baranda y otros, sitiaba la plaza de Veracruz, cortando así toda comunicación a los imperialistas por el lado del Golfo. El Presidente Juárez, con sus ministros, Lerdo, de Relaciones; Mejía, de Guerra, e Iglesias, de Justicia, estableció su residencia en San Luis Potosí, en donde esperó el resultado de las operaciones de aquella campaña decisiva. En Querétaro, los combates comenzaron frecuentes, empeñados y sangrientos. Los sitiados peleaban siempre con arrojo y osadía. No era menor el ímpetu de los sitiadores. A la acción de San Gregorio pronto siguió otra en que se intentó en vano tomar el fuerte de la Cruz, posición formidable en la cual Maximiliano había establecido el cuartel general. Pero se prolongó la línea sitiadora por el lado oriente de la plaza. El 24 de marzo, las divisiones de México fueron lanzadas sobre la Alameda y Casa Blanca, por el lado Sur, y rechazadas con gran pérdida, pero se estableció la línea meridional del Cimatario. Los sitiados siguieron comunicándose con Celaya por el lado de Occidente, que estaba descubierto por haberse enviado una fuerte columna de caballería, a las órdenes del general Guadarrama, en auxilio del general Díaz, que iba a asaltar a Puebla. Efectivamente, este asalto glorioso y sangriento fue dado el 2 de abril. El general Díaz quedó dueño de la plaza y en su poder gran número de prisioneros, entre ellos varios generales, que fueron fusilados. El general Márquez salió en auxilio de la plaza, creyendo que llegaría a tiempo; pero el general Díaz, después de la toma de Puebla, se dirigió a su encuentro y lo derrotó en San Lorenzo, lo que le permitió en seguida poner sitio a la plaza de México, donde Márquez se propuso resistir todavía. Mientras, en Querétaro el sitio se estrechaba, y con la llegada de la columna del general Guadarrama se cerró por el lado de Occidente, no quedando ya la plaza comunicada con el exterior por ninguna parte. Los sitiados esperaban constantemente el auxilio de Márquez, que estaba ya cercado en México. Después de algunos ataques parciales dirigidos con suma intrepidez sobre las líneas del Norte y del Oriente, pero que fueron rechazados, el 27 de abril los generales Castillo y Miramón ejecutaron en persona uno, hábilmente combinado y con fuertes columnas, sobre la garita de México, mandada por el general Jiménez, y sobre toda la línea del Cimatario a las órdenes de los generales Corona y Régules. El primero fue rechazado victoriosamente; no así el segundo, pues Miramón logró arrollar a todo el ejército de Occidente y del centro, que defendía el Cimatario, apoderándose de 22 piezas de artillería y de todos los trenes y municiones. Terrible golpe fué éste, sufrido por el ejército sitiador, y él habría ofrecido la mejor ocasión al sitiado de salir de la plaza o expuesto a los republicanos a levantar el sitio, si el general Escobedo no hubiese tomado las más rápidas y eficaces medidas para recobrar aquellas posiciones importantes. Primero envió al Cimatario una pequeña fuerza de caballería a las órdenes del bizarro coronel Doria, quien trabó sangriento combate con la caballería enemiga, derrotándola; después, una brigada a las órdenes del general Rocha, compuesta de los cuerpos 19 del Norte y Supremos Poderes, a las órdenes de los coroneles Montesinos y Yépez, y horas después a la columna de caballería a las órdenes del general Guadarrama. Todas estas fuerzas y las que pudieron reorganizarse a las órdenes del general Corona y del general Régules recobraron la línea, aunque no pudieron impedir que Miramón metiese en la plaza todo el botín que había conquistado. En esa batalla, Maximiliano estuvo a la cabeza del ejército en el campo de acción y se mantuvo sereno y digno. Pasado este peligro, el más grave que corrió el ejérciJo sitiador, el sitio siguió cada vez más estrecho. Los imperialistas emprendieron aún el día 19 de mayo otro ataque desesperado sobre la línea de la Garita, defendida siempre por Jiménez, pero fueron rechazados de nuevo con terribles pérdidas de ambos lados. La deserción de la tropa de la plaza comenzó a desalentar a los sitiados, a lo que se agregaron la escasez de municiones de boca y las enfermedades consiguientes a aquel largo sitio, y que atacaron a los dos ejércitos. El imperialista comenzó a pensar en romper el cerco, pero entabladas inteligencias con un jefe de la plaza que disfrutaba de la confianza de Maximiliano, el coronel D. Miguel López, la fortaleza de la Cruz fue sorprendida por una columna al mando del general Vélez; otros puntos fueron también ocupados. Maximiliano se refugió en el cerro de las Campanas; Miramón, herido, se ocultó por de pronto, pero fue hecho prisionero después, y Maximiliano, con todos sus generales, se rindió al general Escobedo. La numerosa guarnición de Querétaro quedó prisionera de guerra. El Presidente Juárez determinó que se formara proceso especial a Maximiliano, Miramón y Mejía, y en cuanto al general Ramón Méndez, fue fusilado sin él, con la simple identificación de su persona, por el odio con que era visto por las ejecuciones de Arteaga y Salazar. El proceso de Maximiliano y de sus dos compañeros fue solemne. En vano intentaron salvar al primero, con su intervención, los ministros extranjeros que habían estado acreditados ante él y sus abogados defensores. La ley dada por la República era terminante: el recuerdo de la ley de 3 de octubre contra los republicanos fue fatal, y el desgraciado príncipe, con los dos generales Miramón y Mejía, fue fusilado en el cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Todos los testigos de esta ejecución están conformes en asegurar que Maximiliano y sus dos compañeros murieron con serenidad y valor. El partido conservador mostró durante mucho tiempo gran pesar por la suerte de Maximiliano, pesar al que se mezcló por mucho el remordimiento, porque, efectivamente, este partido fue causa del fin trágico de aquel príncipe. El ejército sitiador de México, aumentado con las fuerzas que vinieron de Querétaro, y que eran numerosas, no tuvo más que esperar el desenlace de aquel proceso que dejaba ya sin esperanzas a Márquez y sus soldados. Sin embargo, este jefe apeló a todo género de violencias, conforme a su carácter, para sostenerse y aterrorizar. En vano él y Lacunza, que tenía instrucciones para publicar la abdicación de Maximiliano tan pronto como supiera su prisión, procuraron ocultar ésta; la guarnición la supo al fin y se desalentó; pero la fiereza de Márquez y de O'Horan la mantuvieron fiel. Por fin, el 20 de junio el general Díaz mandó hacer un vivo fuego de cañón por todas partes; Márquez y O'Horan se ocultaron, y otros jefes, a la cabeza de la guarnición, se rindieron. El general Díaz ocupó a México con su ejército el día 21, y asumió el mando político y militar. El 4 de julio se rindió también Veracruz, y desapareció con esa plaza hasta el último resto de defensa del Imperio. Vidaurri, que fue cogido en su escondite, y O'Horan en una hacienda cerca de México, fueron fusilados a pocos días, pero el ejército vencedor a las órdenes del general Díaz no se abandonó a excesos de ninguna especie en México; por el contrario, el general en jefe dió garantías a la población, restableció en ella el orden, y bajo su influencia la vida, social interrumpida tan tristemente volvió a seguir su curso. El Presidente Juárez y su Ministerio hicieron su entrada triunfal en México el día 15 de julio. Así terminó la última y sangrienta lucha que sostuvo el partido conservador contra el liberal, y con ella puao término, hasta ahora al menos, a sus esfuerzos para dominar el elemento popular en el terreno de la guerra. Tercera parte De 1867 a 1882 SUMARIO
El Presidente Juárez instaló su Gobierno con beneplácito de todos, recibiendo la adhesión no sólo del Ejército, sino de los pueblos de la República, que veían en él la encarnación de la causa nacional. Completó su Gabinete nombrando ministro de Fomento a D. Blas Balcárcel, y de Justicia a D. Antonio Martínez de Castro. Hecho esto, convocó a la nación a elecciones generales para organizarla conforme al régimen constitucional. Su decreto de convocatoria tiene fecha de 14 de agosto de 1867. Hay que advertir que desde 30 de noviembre de 1865, en que había terminado su período constitucional, Juárez había ocupado la Presidencia de la República de un modo revolucionario y anómalo que sólo las circunstancias en que se hallaba el país pudieron hacer disculpable, y que sólo el reconocimiento de los jefes republicanos pudo hacer sostenible. Hallábase el Gobierno republicano en el Paso del Norte en noviembre de 1865, iba a terminarse el período legal de la Presidencia de Juárez, y, según el precepto de la Constitución federal, no habiéndose verificado nuevas elecciones, debió encargarse de la Presidencia interinamente el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El electo para este cargo, y que había tomado posesión de él prestando la protesta respectiva en 1861, era el general D. Jesús González Ortega, quien no había entrado a ejercer la magistratura, desde luego, porque había sido autorizado para desempeñar el gobierno de Zacatecas y para servir en el ejército contra la invasión extranjera. Además, la Suprema Corte de Justicia no había podido continuar funcionando después de 1863, a causa de las circunstancias de la guerra, de modo que ninguno de los magistrados estaba realmente en ejercicio de la magistratura: algunos de ellos habían reconocido al Imperio, otros estaban dispersos, y el más antiguo en el orden numérico que se hallaba al lado de Juárez era el Lic. D. Manuel Ruiz, nombrado general y en servicio también en el Ejército. El general González Ortega reclamó para sí la Presidencia, aunque se hallaba residiendo en los Estados Unidos del Norte, y se fundaba en que el pueblo lo había designado legalmente para ocupar el puesto de presidente de la Corte, en los términos de la ley electoral de 12 de febrero de 1857 expedida por el Congreso Constituyente, debiendo, por lo mismo, con arreglo al artículo 82 de la Constitución, depositar interinamente la Presidencia de la República. El Lic. Ruiz reclamaba a su vez para sí este cargo, alegando que el cargo especial de presidente de la Suprema Corte no era constitucional, sino creado por la ley orgánica electoral que, aunque dada por el mismo Congreso Constituyente, no podía ser superior a la Carta Fundamental, y que, por lo tanto, el Presidente. de que hablaba el artículo 82 citado, y que debía sustituir al de la República, se entendía ser el magistrado que en ejercicio de sus funciones presidiera el alto tribunal conforme a su reglamento interior, y siendo, él (Ruiz) quien por su antigüedad de orden se hallaba cerca del Gobierno, dentro del territorio nacional, él era también quien debía encargarse de la Presidencia de la República. No se había ofrecido nunca el caso que motivaba esta disputa, y por consecuencia no había precedente ni interpretación legal que citar para decidirlo, pero las razones del señor Ruiz habrían sido aceptables si no hubiese sido porque, en realidad, él no funcionaba como tal magistrado, pues no existía organizada la Suprema Corte do Justicia Federal. Ruiz no contaba en su apoyo más que con su antigüedad numérica en el nombramiento. Tal disputa, que pudo haber llegado hasta un bizantinismo perjudicial enfrente del enemigo extranjero y en los momentos más aflictivos para la República, fue cortada resueltamente por Juárez y decidida probablemente por el consejo de su ministro Lerdo. He aquí su procedimiento. Consultó de antemano el parecer de los jefes que defendían la causa republicana, y que entonces eran muy pocos, manifestándoles: que el general González Ortega, presidente de la Corte, ni se hallaba en ejercicio ni en el territorio nacional, sino en los Estados Unidos, y que era inconveniente en aquellos instantes supremos depositar en otras manos la autoridad de la República, lo que expondría la situación a contingencias, a disputas y a discordias que serían funestas para la unidad de acción en la defensa nacional. Que por lo mismo, y de acuerdo con algunos patriotas y caudillos, él se proponía continuar desempeñando la Presidencia. Casi todos los jefes contestaron conformándose con esta resolución. Algunos, como los generales Negrete, Sánchez Ochoa, Poucel y otros, la rechazaron como ilegal, reconocieron al general González Ortega y, perseguidos por Juárez, se refugiaron en los Estados Unidos. Algunos hombres prominentes de carácter civil tampoco la aceptaron por igual razón, como Guillermo Prieto, que también tuvo que emigrar. En cuanto a González Ortega, viendo la resolución que había tomado Juárez y la conformidad de los jefes que defendían a la República con las armas, temiendo ser un motivo de división si venía al país en aquellos momentos, resolvió permanecer en los Estados Unidos, aunque sin reconocer al Gobierno de Juárez. Pero el Lic. Ruiz adoptó una resolución más desacertada, pues se presentó a los franceses en Río Florido y fue a residir en el territorio ocupado por el Imperio, por lo cual, y siendo general del ejército republicano, fue considerado como desertor e infidente y reducido a prisión por Juárez tan pronto como éste pudo apoderarse de él en 1867. Así, pues, Juárez continuó funcionando como Presidente de la República, y la verdad es que por aquel tiempo era el hombre de más prestigio y autoridad con que contaba el partido republicano, prestigio y autoridad que se había captado por su firmeza en sostener la dignidad nacional y por su constancia a pesar de los reveses sufridos. Por lo demás, su iniciativa en los asuntos de la guerra había sido nula, a causa del aislamiento en que la situación lo colocaba de la lejanía de las zonas militares en que operaban la mayor parte de los caudillos republicanos y del carácter mismo de la guerra. En lo general, los patriotas que en Oriente, en Occidente y en el Sur sostenían la causa de la República se atenían a sus propios esfuerzos, hacían uso de sus propias facultades y no comunicaban con el Presidente sino de tarde en tarde, aunque acatando siempre sus disposiciones y sin atreverse jamás a traspasar el límite de las instrucciones que solía darles. Lo que hay que admirar verdaderamente en esta época, no es tanto la firmeza del señor Juárez, sino el sentimiento de lealtad, de obediencia y de abnegación que caracterizó siempre a los caudillos y soldados de la causa nacional, que diseminados en la vasta extensión del territorio, sin fuerza coercitiva que los mantuviese bajo la obediencia, sin un centro de acción real e inmediato, a veces sin haberse podido comunicar con el Presidente durante años enteros, se mantuvieron siempre fieles y adictos al Gobierno que él representaba, y esto aun después de que habiendo terminado su período, no tenía ya razones legales para desempeñar la Presidencia. Fue, pues, un acuerdo unánime y patriótico el que lo hizo reconocer como jefe del partido nacional, con el carácter de Presidente. No se ha hecho esta observación antes, o al menos no se ha insistido en ella, con perjuicio del mérito y de la gloria de los defensores de la República. Pero es obvio que sin este acuerdo, o bien otro representante del Gobierno habría concluído la guerra o ésta no habría tenido un éxito feliz. Los caudillos de la República presentaron entonces un ejemplo honrosísimo de patriotismo y de unión, no aspirando más que a la salvación de la independencia. Sin embargo, todavía no es tiempo de que la Historia pronuncie un fallo inapelable sobre la justicia y conveniencia con que Juárez se prorrogó en el Poder sin títulos legales. El éxito de entonces ha hecho inútil el examen, pero lo cierto es que semejante suceso interrumpió el orden constitucional desde 1857 establecido, habiendo sido invocado como un precedente o como un argumento para contestar los actos gubernativos del señor Juárez. Como quiera que sea, este Gobierno de hecho, que se prolongó hasta el 25 de diciembre de 1867, fue reconocido por la nación entera de una manera explícita. Pero, como se ha dicho, deseando Juárez restablecer el orden constitucional tan pronto como fuese posible, convocó al pueblo a elecciones generales. Entre tanto que éstas se verificaban, el Gobierno, siempre investido de facultades discrecionales, dictó algunas leyes sobre administración. Revalidó el privilegio concedido para construir un ferrocarril en Tehuantepec, mandó liquidar la deuda interior, renovó ei privilegio para el ferrocarril de Veracruz, cambió el tipo de la moneda, dotó con mayores fondos al Municipio de México y reglamentó la instrucción pública superior y profesional. El Congreso de la Unión se reunio en diciembre de 1867, y haciendo la computación de votos para la elección de Presidente, declaró que D. Benito Juárez había reunido la mayoría. Este resultado era de esperarse. En efecto, la nación entera reconocía los méritos patrióticos de Juárez, creía conveniente su elección por dignidad nacional, y su candidatura fue generalmente aceptada. La del general Porfirio Díaz surgió entonces, apoyándose en un partido considerable, que veía en este caudillo un hombre de progreso. Pero a pesar de los méritos del vencedor de Puebla, no pudo rivalizar ventajosamente con el que se veía como al salvador de la independencia mexicana. En consecuencia, Juárez entró a funcionar como Presidente constitucional el 25 de diciembre de 1867, y la nación se organizó conforme al régimen constitucional. La situación de los partidos políticos en México era ésta. El conservador, abatido por su inmenso desastre y desalentado hasta la postración en vista del éxito de su postrera y más tremenda tentativa, se mantenía retraído de toda acción pública, no tomó parte ninguna en la lucha electoral y parecía someterse a la fatalidad de su destino sin hacer otra cosa que abandonarse a estériles desahogos en publicaciones rencorosas y pesimistas. Sus prohombres, que habían sido presos por infidentes, fueron juzgados, después de la exaltación del triunfo, con lenidad, aunque con falta de equidad y de criterio. Se les conmutó la pena de muerte en que habían incurrido, según las leyes, en prisión, destierro o confinamiento; la de confiscación de bienes, que era inconstitucional, en multas; pero en el discernimiento y aplicación de estas penas no se tuvo en cuenta ni la importancia de las personas ni la transcendencia de los hechos. La influencia personal, las consideraciones y aun el parentesco influyeron en el ánimo de Juárez, de lo que resultó que en el castigo de los culpables ni se mostró justiciero ni fue magnánimo. Privó de los derechos de ciudadano a los infidentes para ir admitiendo después en el goce de ellos a algunos privilegiados, a quienes aun gratificó con puestos honoríficos y lucrativos, logrando descontentar con ello a todo el mundo. En cambio, más implacable en sus rencores personales que en sus odios políticos, desplegó una hostilidad manifiesta contra los liberales que habían apoyado la candidatura del general Díaz o se habían presentado como oposicionistas a su administración. En suma, a los pocos días de haber entrado a funcionar como Presidente ya había producido numerosos descontentos en el seno mismo del partido republicano y aun entre los pocos patriotas que habían sido fieles a la causa de la independencia. La prensa ministerial deprimía constantemente a estos proscritos de la gracia presidencial, empeñándose en atribuir toda la gloria de la defensa republicana al Presidente, con mengua de los méritos de los demás. Así, en las elecciones de diputados al Congreso de la Unión y en las de poderes locales se hizo una guerra implacable a los oposicionistas y se logró apartar a la mayor parte de ellos, lo que aumentó, como es natural, el descontento. Por desgracia, comenzó a manifestarse éste en nuevas asonadas, no ya causadas por el partido conservador, que vivía retraído, sino por los mismos miembros del partido liberal, que aparecía ya dividido, como sucede a todos los partidos políticos que se quedan solos en la contienda. La paz se perturbó a principios de 1868 a consecuencia de una sublevación encabezada en Yucatán por D. Marcelino Villafaña y otros, pero el general Alatorre, enviado para sofocarla con una columna de fuerzas federales, logró hacerlo pronto, dejando aquel país tranquilo. Ya en 1867 había intentado turbarla también el general Santa Anna. Completamente engañado el viejo e incorregible revoltoso, que no desesperaba todavía, a pesar de los recientes desaires que había sufrido, de volver a figurar como caudillo de una nueva revolución, se dirigió a Yucatán, en donde esperaba encontrar partidarios que no existían. Apresado en el vapor Virginia que había fletado por su cuenta, y antes de desembarcar en Sisal, el 10 de julio de 1867 fue conducido en un buque del Gobierno a San Juan de Ulúa para ser juzgado como traidor a la Patria, y sólo se salvó de ser fusilado merced a que su aventura más tenía de senil y grotesca que de peligrosa para el país. También le valió mucho la intervención del elocuente Lic. Alcalde, que se encargó de su defensa. Se le desterró entonces y no se le permitió volver al país sino hasta el tiempo del Presidente Lerdo. Santa Anna estaba enteramente desacreditado hasta entre sus mismos partidarios antiguos, se hallaba en la senectud, estaba ya ciego y sordo, y acabó sus días algunos años después, en medio de la indiferencia universal, en un país que había conmovido, en otra época, por espacio de medio siglo. Más formal que la intentona descabellada de ese anciano, fue el pronunciamiento de los jóvenes coroneles liberales Martínez, Palacios, Toledo y Granados en Sinaloa, que se rebelaron contra el general Rubí, gobernador de aquel Estado, y que se verificó al mismo tiempo que el de Yucatán. Pero el movimiento fue pronto aplacado por el general Corona, que envió al general Donato Guerra para combatir a los sublevados. Había vuelto la manía de los pronunciamientos. Apenas acababa de sofocarse el de Sinaloa cuando estalló otro en Perote, acaudillado por D. Felipe Mendoza, pero fue también reprimido, siendo fusilado este jefe. A poco estalló otro, acaudillado por los generales Aureliano Rivera y Negrete, habiendo logrado este último apoderarse de la ciudad de Puebla; pero desbandadas sus fuerzas, que habían sido derrotadas antes por el general Vélez, no tuvo más recurso que ocultarse, lo mismo que el primero de aquellos jefes. Un año después estalló otra revolución más imponente. La acaudillaron los coroneles Aguirre y Martínez en San Luis Potosí, los generales García de la Cadena y Guadarrama en Zacatecas y Jalisco, y otros jefes menos conocidos en el Estado de México, Hidalgo y Morelos, así como D. Angel Santa Anna (hijo del general) en Jalapa. Pero el Gobierno encargó al general Escobedo que abriera la campaña contra los sublevados, y el general Rocha los batió en Lo de Ovejo, concluyendo así este movimiento que pudo conmover a la República entera. Los demás pronunciados de los otros Estados fueron derrotados también, muertos o dispersos. El Gobierno se mostraba fuerte y logró sobreponerse a las dificultades. Habiéndose restablecido la paz, el Congreso dió una ley de amnistía general para los delincuentes políticos, que se promulgó el 13 de octubre de 1870, y merced a ella pudieron regresar al país los expatriados a causa de su adhesion al Imperio, menos el arzobispo Labastida, el general Uraga y el general Márquez, que habían sido exceptuados. También los encausados por las revoluciones recientes quedaron libres. Como se acercaban ya las elecciones de Presidente, los partidos políticos en que se había dividido el liberal, y que eran enteramente personales, comenzaron a propugnar sus candidaturas respectivas. Formóse uno compuesto de un grupo de hombres políticos inteligentes y activos que, contando con influencia en algunos Estados, proclamó como su candidato al ministro de Relaciones, presidente entonces de la Corte de Justicia, D. Sebastián Lerdo de Tejada, que había adquirido gran prestigio al lado de Juárez por sus brillantes talentos, su vasto saber, su firmeza y sus dotes de hombre de Estado. A él se atribuían la mayor parte de las medidas acertadas del Presidente Juárez desde el tiempo de la lucha contra el Imperio, así como para dominar la guerra civil. Era, en suma, el alma del Gobierno. Otro partido, compuesto de hombres de acción y de los liberales y patriotas que sin esperanza de triunfar habían formado en 1867 el círculo porfirista, proclamó de nuevo al general Porfirio Díaz como el representante de las ideas avanzadas. Y, por último, el gran círculo ministerial, apoyado también en casi todos los Estados y sostenido en el Gobierno por el ministro de la Guerra, D. Ignacio Mejía, propuso para la reelección al Presidente Juárez. Este pudo haberse retirado entonces del Poder, renunciando su candidatura y mostrándose desinteresado y magnánimo, lo que habría aumentado su prestigo y su gloria. El país entero lo habría seguido con respeto y admiración a la vida privada y lo habría tenido siempre como el oráculo de la República. Habría sido entonces verdaderamente el Wáshington de México. Pero prefirió a esta gloria pura y republicana los encantos peligrosos del Poder, al que se había adherido ya por un sentimiento innegable de ambición, y escuchando los consejos de un círculo de amigos egoístas que deseaban ser los legatarios de su autoridad, aceptó su candidatura y la apoyó con toda su influencia, que no necesitaba mucho para salir triunfante en las elecciones. Así es que esta candidatura reeleccionista fue enteramente oficial. La de Lerdo contaba con algunos elementos oficiales en la Cámara de Diputados y en algunos Estados de la Federación. La del general Díaz lo mismo, aunque era la más escasa de influencia oficial. La lucha se empeñó en la Prensa y en todos los círculos electorales. Cuando todo se preparaba pacífica y legalmente, estalló en mayo de 1871 un pronunciamiento en Tampico, acaudillado por los jefes y oficiales de la guarnición federal que desconocieron al Gobierno. Pero éste, con la actividad y energía que le eran características, envió sobre aquella plaza fuerzas numerosas, a las órdenes del general Rocha, que en breves días restablecieron la paz, habiéndose apoderado de la plaza sublevada por medio de un asalto sangriento que dejó en poder de los vencedores a toda la guarnición prisionera. Hechas entonces las elecciones, el Congreso federal se reunió el 16 de septiembre del mismo año; pero antes de que procediera a computar los votos de la elección de Presidente, el 19 de octubre, un batallón de policía, matando a su coronel, se pronunció en la Ciudadela de México, apoderándose allí de muchos cañones, parque y elementos de guerra. Este pronunciamiento, que alarmó a la ciudad y al Gobierno por lo inesperado de él y porque se creyó que estaba ramificado en la plaza y en la República, fue sofocado también por la actividad con que el Presidente Juárez, personalmente, y sin el auxilio del ministro de la Guerra, que estaba ausente a la sazón, dictó sus medidas. La sublevación, capitaneada, según se dijo, por los generales Negrete y Toledo, y apoyada por el general Rivera con una fuerza de caballería, sólo duró algunas horas. Una división mandada por el general Rocha atacó la Ciudadela, tomándola por asalto a las once de esa misma noche, quedando los sublevados o muertos o prisioneros. Los caudillos se salvaron, menos el teniente coronel Echeagaray y algunos oficiales, que fueron fusilados. El gobernador del Distrito, coronel Castro, fue muerto por la caballería pronunciada al mando del general Rivera. Al día siguiente la paz se había restablecido. A los once días, esto es el 12 de octubre, el Congreso declaró reelecto Presidente a D. Benito Juárez por 5,837 votos, habiendo obtenido, según el cómputo, el general Díaz 3,555, y D. Sebastián Lerdo de Tejada 2,874. Como esta reelección de Juárez, aunque permitida entonces por la Constitución, había sido enteramente impopular, no sólo por el candidato, que ya había perdido gran parte de su prestigio, sino por el principio mismo de la reelección, la declaración del Congreso fue recibida con gran exasperación por parte de los partidos vencidos, que veían bien claro que era el poder del Gobierno y no la voluntad pública el que había decidido en la elección con la presión oficial y con los mil elementos de que dispone el que manda para influir en el sufragio. Así, todo el mundo previó que una nueva guerra civil estallaría bien pronto. El mismo Juárez la esperaba. Así fue: el general García de la Cadena se pronunció en Zacatecas, desconociendo al Gobierno, como no emanado de la voluntad popular. El general Donato Guerra, que poco antes había combatido a los pronunciados de la Ciudadela, se pronunció también en el interior; el general Treviño, reelecto en Nuevo León, renunció su encargo y se pronunció en Monterrey. Antes se habían pronunciado, en Sinaloa, Cañedo y Parra contra el resultado de las elecciones locales; fueron derrotados en seguida, pero después la guarnición de Mazatlán se pronunció también contra el Presidente Juárez. Lo mismo hizo la de Guaymas en Sonora. El general Díaz, a quien esta revolución que estallaba por todas partes invocaba como caudillo, se pronunció por fin en su hacienda de la Noria, cerca de Oaxaca, dando un manifiesto que contenía el Plan de la Noria, que fue la bandera de la nueva revolución. Por él se proponía la suspensión del orden constitucional y se convocaba una Junta de notables para reorganizar el país. Los pronunciamientos siguieron en otros Estados. Las guerrillas pululaban, como en otro tiempo, por todas partes; el partido lerdista no revolucionaba a mano armada, pero ayudaba cuanto podía al partido de la revolución, en el Congreso, en la Prensa y de todos modos. Juárez había quedado reducido a sólo el elemento ministerial y a pocos Estados, en los cuales, sin embargo, el Plan de la Noria estaba representado por numerosos adictos. La revolución era imponente y conmovía a todo el país. Juárez se resolvió a resistir a todo trance y su ministro de la Guerra, Mejía, que era el alma entonces del Gobierno, pues Lerdo se había ya separado de él antes de las elecciones y presidía la Suprema Corte de Justicia, desplegaba la mayor actividad para la represión, organizando fuerzas y ordenando ejecuciones frecuentes a fin de sembrar el terror en los revolucionarios. Se organizaron dos divisiones de tropas federales y se lanzaron sobre Oaxaca, una a las órdenes del general Rocha y otra a las del general Alatorre. Esta, después de la batalla sangrienta de San Mateo, en que derrotó a las fuerzas sublevadas que mandaba el general Terán, se preparaba a embestir la plaza de Oaxaca cuando fue abandonada por el gobernador D. Félix Díaz, hermano del general, que se retiró a Tehuantepec, donde fue muerto. En consecuencia, el general Alatorre ocupó la plaza y pacificó el Estado. En cuanto a la división del general Rocha, después de perseguir la columna de caballería mandada por el caudillo de la revolución, que al terminar la batalla de San Mateo se internó en el centro de la República hasta cerca de México y atravesó rápidamente los Estados del interior, se dirigió a Zacatecas, y allí; junto al cerro de la Bufa, obtuvo una victoria importante sobre las fuerzas revolucionarias de los generales Guerra, Treviño y García de la Cadena, ocupando después a Durango. Mientras, el general Corella derrotaba al coronel Narváez, pronunciado de San Luis, y el general Pesqueira a los de Sinaloa, ocupando a Culiacán, en tanto que García de la Cadena volvía a ocupar Zacatecas y era derrotado poco después por Ordóñez. A fines de este mes de abril, tan fecundo en sucesos, se pronunció el Estado de Yucatán, pero enviado para atacarlo el general Vicente Mariscal, la paz se restableció allí con el estado de sitio. En el Estado de Guerrero, el general Jiménez, también pronunciado por el Plan de la Noria, se hizo fuerte en las montañas, y defendiendo sus posiciones derrotó a las fuerzas del Gobierno, logró hacer prisionero un batallón entero con su jefe el general Ibarra y se mantuvo allí mismo durante muchos meses a pesar de las numerosas columnas que se enviaron para batirlo. Reanimados Guerra y Treviño después de su derrota de la Bufa, volvieron a apoderarse de Monterrey y derrotaron en junio al general Corella, pero a su vez el general Revueltas se apoderó de esa plaza, replegándose después a Coahuila. Rocha, con su división, ocupó a Mazatlán, de donde se retiró el general Manuel Márquez, pronunciado también, que acababa de obtener un triunfo sobre Pesqueira; pero después de la salida de Rocha, el general D. Doroteo López, igualmente pronunciado, volvió a ocupar a Mazatlán hasta que al llegar a esta plaza el general Ceballos, enviado por el Gobierno, los pronunciados depusieron las armas, acogiéndose a la amnistía que ya estaba promulgada. En medio de estas peripecias de la guerra, que hacían mantener indecisa la victoria y viva y creciente la agitación de la República -que no tenía entonces otra preocupación que la política-, Juárez hacía frente a tan terribles dificultades aumentadas todavía por la escasez del erario público, agotado con tantos gastos extraordinarios, y más todavía con la formidable oposición que se había organizado en el Congreso, que combatía la concesión de nuevas facultades que él pedía y que apoyaba con su autoridad la revolución. Realmente la vida del Presidente reelecto era una vida de agitación incesante. A cada nuevo pronunciamiento oponía un nuevo jefe y nuevas brigadas o divisiones; a cada victoria obtenida por los revolucionarios oponía él otra victoria, sin desalentarse por los reveses, sin rendirse a la fatiga, sin cejar un punto en el odio implacable que profesaba a la revolución contra su autoridad y contra su persona, sin intentar ningún medio de conciliación, fiándolo todo a la represión por las armas y sin inquietarse para nada al aspecto de la guerra civil que, como una Ménade sangrienta, corría por toda la República, atemorizando a los pueblos. Naturalmente, todo progreso era imposible entonces. El comercio y la agricultura estaban paralizados, las industrias decadentes, los recursos fiscales agotados. La lista civil no se cubría y los empleados y funcionarios públicos no recibían nada de sus sueldos, la instrucción pública estaba desatendida. Sólo se pagaba a los soldados, la guerra lo absorbía todo. El Gabinete, en 1872, estaba compuesto del modo siguiente: D. José M. Lafragua era ministro de Relaciones; D. Francisco Mejía, de Hacienda; D. Blas Balcárcel, de Fomento; D. Ignacio Mejía, verdadero jefe del Ministerio, de Guerra. Como D. Francisco Gómez del Palacio y D. Joaquín Ruiz rehusaron las carteras de Gobernación y de Justicia, estos dos ministerios quedaron encargados a los oficiales mayores D. Cayetano Gómez Pérez y D. José Díaz Covarrubias. A mediados del año de 1872 el malestar público había llegado al colmo. La campaña duraba ya cerca de un año sin éxito definitivo, y aquello amenazaba empeorarse todavía. La energía de Juárez era indomable, pero la revolución crecía y se desarrollaba. Un acontecimiento inesperado vino a ponerle fin, produciendo la estupefacción de los dos partidos. El Presidente Juárez murió repentinamente en la madrugada del 19 de julio de 1872, de una enfermedad del corazón. El ataque fue súbito, la agonía corta, y aquel hombre singular a quien no habían podido doblegar ni los reveses de la guerra ni las pasiones de partido, sucumbió por una enfermedad que minaba su organización de hierro sin que él mismo lo advirtiese. Así acabó ese gobernante famoso que no ha sido juzgado todavía con absoluta imparcialidad y con sereno criterio. Murió combatiendo, como había vivido durante mucha parte de su vida. En ella fue juzgado por amigos y enemigos, como siempre sucede a los hombres célebres, con pasión infinita. Los unos le prodigaron alabanzas desmedidas, los otros lanzaron sobre él, a porfía, la calumnia, el dicterio y la diatriba en todas sus formas y tonos. Combatido siempre por numerosísimos adversarios del partido conservador, a quienes abatió para siempre; del extranjero, a quienes humilló, y de su propio partido, a quienes proscribió con saña y que le habían ayudado en la guerra de Reforma y en la de Independencia, no cejó nunca en sus propósitos, ni en sus opiniones, ni en sus odios, y natural es que los haya producido implacables también y exagerados. Por el contrario, protector decidido de sus amigos, a quienes prestaba todo apoyo con la condición única qe que se adhiriesen a su persona, él contó con partidarios apasionados hasta el sacrificio, hasta el delirio, hasta darse el caso singular de que lo considerasen como su jefe aun después de muerto, pues mucho tiempo después, y aun años más tarde, el partido juarista se mantenía vivo y unido. También es natural que los juicios que emitan semejantes partidarios estén caracterizados por la pasión. Habiendo vivido y luchado en medio de una borrasca que apenas va disipándose, no es tiempo todavía de que la Historia lo juzgue bien, haciendo resplandecer la luz de un fallo acertado al través de tantas nubes y de tan encontradas corrientes. Además, su nombre está unido al período más importante y más fecundo en acontecimientos que hay en nuestra historia, después de la independencia; está identificado con grandes instituciones, con la destrucción de muchas cosas, con el establecimiento de muchas nuevas, con el nacimiento o ruina de infinitas reputaciones políticas, y como es fácil comprender, el juicio sobre Juárez se liga con el juicio sobre su tiempo y sobre sus contemporáneos. Lo innegable a primera vista, lo que tanto en el antiguo mundo como en el nuevo no puede menos de concederle la opinión pública, es que tuvo grandes cualidades como hombre de Estado, que fue firme como demócrata y como patriota y que poseyó grandes virtudes privadas. Lo que en México se sabe también es que ninguna de las leyes que él promulgó y que hicieron famosa su administración lleva el sello de su pensamiento, aunque sí llevan todas el sello de su firmeza incontrastable. Falto completamente de iniciativa, tardaba mucho en decidirse en sus propósitos y en aceptar los consejos de sus ministros o de sus amigos; pero una vez aceptados, no retrocedía jamás. Algunas vece& resistía hasta la terquedad, y en Veracruz fue necesario que el gobernador Gutiérrez Zamora lo amenazara con retirarle su apoyo, Ocampo y Lerdo con su dimisión y otros caudillos con el desconocimiento de su autoridad, para que él se resolviese a promulgar las Leyes de Reforma. De talento mediano y con una instrucción escasa e imperfecta, él suplía estos defectos con una percepción recta y con un juicio reflexivo y sólido. A estas cualidades añadía la principal, que era una voluntad de granito que resistía a todos los embates y que estaba como envuelta en la frialdad impasible de la raza indígena, que nada logró turbar, ni los peligros, ni las desgracias, ni el poder. Con todo eso, una gran dosis de valor personal y civil, puesto a prueba muchas veces y victoriosamente. Un escritor francés le echó en cara que no tuviese temperamento militar. Valió más: los temperamentos militares sufren a veces grandes pánicos y están sujetos a desfallecimientos. Juárez no sufrió pánicos ni se doblegó nunca. Fue sereno y firme. Moctezuma había sido supersticioso, débil y cobarde cuando se presentó Cortés, y merced a ese pobre carácter perdió su poder y perdió a su pueblo. Juárez, por el contrario, fue animoso ante el poder del extranjero y conservó con la suya la dignidad nacional. Graves defectos nublaban el brillo de sus cualidades de jefe de Estado y por ellos se amengua su grandeza histórica. Era implacable y hasta mezquino en sus odios personales, influyendo éstos más en su espíritu que sus odios políticos. Perdonaba al enemigo de sus ideas, al que simplemente había combatido su bandera, y distinguió a veces a reaccionarios y condecoró hasta a bandidos, como Butron, y elevó a traidores a la Patria con tal de que no hubiesen atacado su persona, y proscribió y persiguió tenazmente o mandó fusilar a liberales sin mancha, a patriotas esclarecidos, si habían tenido la desgracia de no serle adictos personalmente o de ofenderlo de algún modo. Este odio frío y malsano, terco e incapaz de reconciliación, hizo nacer el partido porfirista y produjo después el partido lerdista, que sin él no habrían podido tener vida ni desarrollo. Tamaño defecto no hubiera sido tan funesto por la división del partido liberal, si con ella no hubiera desencadenado Juárez en su Patria los horrores de la guerra civil que la ensangrentaron por mucho tiempo, después de 1867. En el ejercicio del Poder Ejecutivo, él introdujo prácticas y precedentes que han paralizado o desnaturalizado el régimen democrático. Acordándose, quizá con disgusto, del cambio frecuente de sus ministros a consecuencia de derrotas parlamentarias en 1861, se propuso no cambiarlos ya desde 1867, aun cuando su conducta o su personalidad no fuese aceptada por el Cuerpo Legislativo. Así es que sus ministros, desde entonces, por más derrotas que sufrieran en el seno de la Cámara, no fueron cambiados sino cuando a él le plugo por otros motivos. Esta costumbre, en los países parlamentarios es una inconveniencia, pero en los países democráticos es un absurdo político, porque ella cierra la puerta a las conquistas pacíficas de la opinión pública y empuja a los partidos a la revolución armada. El señor Juárez conocía perfectamente los usos constitucionales de otros pueblos juiciosos y prácticos, pero se obstinó adrede en no seguirlos, quizá por los consejos interesados y antiliberales de sus amigos. El también estableció el sistema de coalición con los gobernadores de los Estados para la imposición de las candidaturas oficiales, y dió el ejemplo de hostilidad contra los que no se adherían a sus opiniones en este particular. La instrucción pública primaria estuvo poco protegida en su tiempo, pues sólo fijó su atención en la secundaria y superior, menos importante en una democracia, y especialmente en México, que la primaria, a causa de la ignorancia en que yacía la mayor parte de la población perteneciente a la raza indígena. Juárez, que había nacido de ella, debió haberle consagrado todos sus afanes para elevarla por medio de la cultura hasta los goces de la civilización y de la libertad. No lo hizo así, y las disposiciones que dió en su época fueron insignificantes, rutinarias e ineficaces. Alguna disculpa puede tener en esto por las revoluciones que constantemente turbaron la paz pública y por el poco empeño que tomaron los gobiernos locales en la propagación de la enseñanza popular. Pocos progresos económicos y materiales se realizaron en su época, tal vez por iguales motivos, y se limitaron a la protección otorgada al ferrocarril de Veracruz. La Hacienda pública siguió arreglada de un modo informe y provisional, viviendo siempre de expedientes, de contribuciones onerosas y suspendiendo con frecuencia los pagos. Durante su administración, el Gobierno fue reconocido por los Estados Unidos del Norte, Alemania, Italia y España, pero todos los extranjeros, antes de tal reconocimiento, fueron siempre eficazmente protegidos por las leyes del país. A la sombra de éstas, la libertad de cultos comenzó a practicarse, estableciéndose varios templos y círculos protestantes en México y en los Estados; la libertad de la Prensa no fue restringida y llegó hasta el extremo en sus violencias. Las ciencias y las artes progresaron muy poco y las bellas letras no tuvieron protección, debiéndose el movimiento notable que se advirtió en ellas después de 1867 sólo a esfuerzos individuales. Al revés de Maximiliano, Juárez no tenía aficiones científicas, literarias ni artísticas. Forjado su carácter en las lides de la guerra y de la política, sólo encontraba placer en sus goces amargos, y parecía desdeñar los demás. Tuvo, por un privilegio de la suerte y por las circunstancias de su época, la gran fortuna de haber contado entre sus consejeros de gobierno a los hombres más eminentes por su talento y su saber entre el partido liberal, los cuales, pasando sucesivamente a su lado, en diversos períodos, fueron dejando en su administración el contingente variado y rico de su capacidad, con el que se formó al fin ese capital de fama y de gloria que ha sido en la opinión pública como el patrimonio de Juárez. Así, Ocampo, Miguel Lerdo, La Llave fueron sus ministros en tiempo de la Reforma; Ramírez y Zarco, ilustres publicistas, Zamacona, Joaquín Ruiz y Juan Antonio de la Fuente, Doblado y Zaragoza, lo fueron en 1861. Don Sebastián Lerdo e Iglesias, en la época de la guerra contra el Imperio. El, sin embargo, con excepción de D. Sebastián Lerdo, a quien mantuvo a su lado hasta que se declaró su rival, prefirió siempre a estos grandes nombres los menos gloriosos de sus amigos personales. Pero aquéllos le habían dejado ya como producto de su genio o de su iniciativa los más brillantes timbres de su gobierno. Tal es en conjunto el carácter de este varón ilustre, de quien, lo repetimos, no puede formarse todavía un juicio absolutamente sereno e imparcial. La Historia debe estudiarlo detalladamente y juzgarlo con relación a su tiempo. México, al saber su muerte, se llenó de estupor. Es preciso hacer justicia: ni sus enemigos más encarnizados en la política de actualidad mostraron regocijo por esta pérdida, con todo y que ella destruía el más grande obstáculo para sus aspiraciones. Las armas se cayeron de las manos de los combatientes. Hubo luto en toda la nación. Pocas veces la muerte de un hombre ha apaciguado tan rápidamente los rencores levantados en su contra. Se recordó por todos lo que Juárez había hecho en favor de su Patria y de la democracia y no hubo para él más que elogios, respeto y admiración. El Gobierno, presidido ya por D. Sebastián Lerdo, como presidente de la Suprema Corte, en ejercicio, las corporaciones todas, la ciudad, le hicieron suntuosas exequias, a que asistió el pueblo en masa con respeto y recogimiento. La República entera manifestó su pesar por tan grande pérdida y los revolucionarios depusieron las armas. Su lucha no tenía ya motivo ni fundamento, y tan pronto como supieron que el Poder había sido depositado, conforme a la ley, en manos del presidente de la Corte, y que éste, en uso de las facultades que se habían concedido al Poder Ejecutivo desde el tiempo de Juárez, había expedido una amnistía, no vacilaron en acogerse a ella. Esta ley de amnistía, que debió ser amplísima para reputarse generosa, se concedió con restricciones que descontentaron a los porfiristas, pues ella los igualaba a los infidentes que antes habían sido amnistiados por el Congreso, pero a quienes no se había repuesto en sus empleos y honores. La culpabilidad, que en aquéllos había sido contra la Patria, no era igual a la de éstos, que habían combatido bajo la bandera republicana y en guerra civil. La disparidad era, por tanto, manifiesta, y pareció tanto más irritante a los revolucionarios cuanto que el partido lerdista había sido su aliado moral en la revolución. A pesar de eso, el general Díaz, primer caudillo de ésta, salió de las montañas de Tepic, en donde se hallaba cuando la muerte de Juárez, y a marchas rápidas se dirigió a México, sometiéndose al Gobierno sin condición ninguna, retirándose después a la vida privada. Los demás caudillos habían hecho lo mismo, deponiendo las armas ante las autoridades de sus localidades respectivas, y se entregaron después a trabajos particulares. Con el restablecimiento de la paz en toda la República renacieron las esperanzas, tuvo confianza el comercio e inmediatamente facilitó al Gobierno las sumas necesarias para hacer frente a los gastos de mayor urgencia. La Diputación permanente expidió entonces, y con fecha 27 de julio, la convocatoria para elecciones de Presidente. A pesar de lo impolítico de la amnistía restrictiva dada por Lerdo, que dejaba fuera del Ejército y de los puestos públicos a millares de jefes liberales, la nación, por consentimiento unánime, se fijó en el Presidente interino de la República para la Presidencia constitucional, y hasta muchos de los porfiristas lo aceptaron como candidato, absteniéndose los demás de luchar en su contra. Así, pues, en 16 de noviembre de 1872 el Congreso lo declaró electo por 10,475 votos, contra 678 que obtuvo el general Diaz y 152 diversas personas. El 1° de diciembre, Lerdo hizo la protesta y entró a funcionar como Presidente constitucional, y cuando todos creyeron que organizaría un Gabinete parlamentario, escogiéndolo del seno de su partido, se vió con sorpresa que conservaba el de su antecesor, sin variación alguna. De pronto se creyó que ésta era una maniobra política para no disgustar al partido juarista, todavía muy fuerte y ramificado en los Estados y en el Ejército. Ya se le había hecho la concesión de apartar de éste a los numerosos generales y jefes de la revolución. Ahora se le hacía la más importante de confiarle la administración entera. Más tarde se ha visto que lo que se creyó al principio un hábil manejo no fue en el fondo sino un error de graves transcendencias. Lerdo no logró concitarse el apoyo decidido de sus antiguos antagonistas; apartando a sus partidarios, no pudo arraigar un círculo propio y adicto, y proscribiendo a los porfiristas dió margen al odio de sus enemigos futuros. El general D. Ignacio Mejía, ministro de la Guerra y jefe reconocido del antiguo partido juarista, que se había creado profunda animadversión entre lerdistas y porfiristas, continuó su política implacable, apenas neutralizada por la influencia de Lerdo y por la paz que reinaba en la República. Esta no se turbó hasta el 17 de enero de 1873, en que el cabecilla Lozada, que se había mantenido rebelde desde hacía muchos años en las asperezas de la sierra del Nayarit y merced a su prestigio entre los pueblos bravíos de aquella comarca, creyéndose bastante fuerte por la impunidad de que había disfrutado y por la cantidad de armamento que poseía, se lanzó invadiendo con arrojo y rapidez al centro del Estado de Jalisco al frente de diez o doce mil hombres. El peligro que esta invasión traía consigo era mayor de lo que parecía, porque provocaba una guerra de castas y con el elemento y las ideas más salvajes, que ella pudiera producir, pues el programa de Lozada era un programa de despotismo, de rapiña y de destrucción. El Gobierno organizó fuerzas con actividad y las envió en auxilio del general Corona, que a pocos días trabó batalla con los invasores de Nayarit en la Mojonera, cerca de Guadalajara, derrotándolos completamente y teniendo que retirarse Lozada a sus montañas inaccesibles de la sierra. El general Ceballos fue destacado en su persecución, sostuvo todavía con él varios combates, y por fin, a mediados de julio, el coronel Rosales cogió prisionero a Lozada, que fue conducido a Tepic, juzgado militarmente y fusilado el 19 de julio de 1873. Entonces quedó pacificada toda aquella parte del Estado de Jalisco. La paz continuó permitiendo en ese año la inauguración y explotación del ferrocarril de Veracruz, las elecciones para presidente de la Corte de Justicia, que favorecieron a D. José María Iglesias, las de diputados para el séptimo Congreso constitucional que se instaló en septiembre, la expulsión de los jesuítas y la promulgación que se hizo de las Leyes de Reforma como leyes constitucionales el 25 de septiembre de 1873. En abril de 1874 apareció una revolución de carácter clerical en el Estado de Michoacán, acaudillada por numerosos jefes de guerrillas que cometieron mil depredaciones, pero fue enviado el general Escobedo a reprimirla, lo que logró lentamente, aunque esa sublevación se limitó a aquella localidad. Otro tanto puede decirse respecto de los movimientos de Tepic y de la Baja California, que no tuvieron consecuencias. El 13 de noviembre de 1874 se promulgó la ley constitucional que estableció la Cámara de Senadores, reformándose con ella y con todos los requisitos legales lo dispuesto en la Constitución de 1857 y siguiéndose desde entonces hasta hoy, en la organización del Poder Legislativo, el sistema bicamarista, a ejemplo también de los Estados Unidos, aunque con algunas modificaciones. La República siguió en paz hasta principios del año de 1876. Durante los tres transcurridos desde el advenimiento de Lerdo a la Presidencia constitucional, hasta fines de 1875, la marcha política del nuevo Presidente no tuvo trabas, pues no deben reputarse tales los movimientos reducidos y desprestigiados de Michoacán ni el desarrollo del robo y del plagio en algunas comarcas del centro, debido más bien a la mala organización de las fuerzas de policía. Pudo, pues, el Gobierno consagrarse a las tareas de la administración con actividad y empeño, dando grande impulso a las empresas de mejora material, protegiendo la difusión de la enseñanza primaria, dando las leyes orgánicas de la Constitución, que casi todas estaban por hacer, produciéndose con esto el caos y la contradicción entre nuestra legislación supletoria anterior a la Carta Fundamental y el espíritu de ésta. Pudo, en suma, haberse desarrollado un movimiento de iniciativa, de progreso económico, de trabajo, en el que el Gobierno, como sucede en los países latinos de América, siempre tiene que dar el primer paso, pero que la nación hubiera seguido de buena voluntad. Había paz, primer elemento de seguridad; las instituciones seguían su marcha legal; el Gobierno estaba respetado; los antiguos revolucionarios, sumisos; el tesoro público, desahogado. Nada faltaba para que un espíritu organizador o un gobernante previsor y hábil consolidara su gobierno y obtuviera el beneplácito de todos, condición de vida y de autoridad en los países democráticos. Es verdad que Lerdo, en este tiempo, alcanzó a fundar instituciones políticas como la del Senado, ideal que había perseguido desde 1867; que hizo elevar al rango de constitucionales las Leyes de Reforma; que se mostró enérgico defensor de éstas, expulsando a algunos jesuítas y haciendo que se expatriaran del territorio por su influencia las hermanas de la Caridad, que habían invocado en otro tiempo el patronato de Napoleón III. También es verdad que en su tiempo se ensancharon las comunicaciones telegráficas y se atendieron algunas vías públicas; que protegió cuanto pudo la instrucción primaria en el Distrito, y especialmente la superior y científica, como sus antecesores; que estableció las Legaciones mexicanas en Europa, enviando representantes de México a Madrid, a Ber1ín y a Roma; que hizo enviar los productos de nuestro país a la Exposición de Filadelfia, para lo cual se señaló una cantidad de 300,000 pesos, y una comisión astronómica al Asia para observar el paso de Venus por el disco del sol en diciembre de 1874; que se abrió otra Exposición general en México en 1875; que se ajustaron contratos con el americano Plumb para la construcción de un ferrocarril interoceánico que no llegó a cumplirse, y con Blair para otro de Guaymas a Sonora; que se aumentaron las rentas federales con el producto del impuesto del timbre y que las libertades individuales fueron siempre protegidas en estos días de paz. Pero Lerdo, confiado excesivamente en su gran talento, desdeñando por experiencia o por escepticismo a los hombres políticos de México, y creyendo con más candor que juicio en la adhesión de los que lo rodeaban y en el acuerdo de éstos y los hombres de su partido personal, no pudo o no quiso hacerse cargo del sordo malestar que minaba esta situación, tranquila en la apariencia, pero que escondía graves peligros en el fondo. Semejante malestar provenía de la división profunda de intereses políticos de los dos partidos que lo apoyaban y del tercero que se había mantenido sistemáticamente lejos del terreno político. Ahora bien, el ministro Mejía, con el ejército y demás partidarios antiguos de Juárez, trabajaba por su propia cuenta, aislaba al Presidente y se preparaba a ser el heredero del Poder público. Los lerdistas, apartados del poder administrativo, aunque con influencias en las cámaras y en los Estados, veían con celo a sus antagonistas apoderarse cada vez más de los medios de influir en las elecciones futuras, y, por último, tanto éstos como aquéllos desdeñaban la alianza de los porfiristas, haciendo causa común para mantenerlos lejos de toda participación en la política. Por consiguiente, se entabló entre los lerdistas y los juaristas una lucha de intrigas y de maniobras cerca del Presidente, en las cámaras, en los gobiernos locales y en la Prensa, para adueñarse del Poder antes de las elecciones. En cuanto a los porfiristas, como no se les dejaba más camino que el de la revolución, se prepararon a ella desde fines de 1875. Lerdo pudo haber conjurado este último peligro aliándose decididamente a sus partidarios personales cuando aún era tiempo, o renunciando a todo pensamiento de reelección, tanto más cuanto que su partido, al postularlo como candidato en 1872, lo había prometido así. Pero él, que no creía deber la Presidencia sino a la suerte y al sufragio público, se había divorciado de su partido y no se creía ligado tampoco con las promesas que había hecho aquél a la nación. El resultado de esta conducta equívoca fue una complicación terrible y desastrosa para Lerdo. No había remedio, los intereses de los tres partidos eran inconciliables, y el Presidente, muy hábil calculador y activo en la apariencia, no previó nada ni se preparó a nada en la realidad, encerrándose en una indolencia que ni la revolución misma pudo disipar. Así acabó el año de 1875, último de paz en tiempo de Lerdo. El general Díaz se había retirado a los Estados Unidos, después de haber preparado todo para una revolución, y fijó su residencia en Brownsville. El 15 de enero de 1876 estalló un pronunciamiento en Oaxaca, que fue secundado en Tuxtepec, acaudillándolo el general D. Fidencio Hernández; que proclamó el plan que se ha llamado de Tuxtepec; tan célebre en los últimos años. Con gran rapidez los pronunciados tomaron a Oaxaca y organizaron grandes fuerzas para resistir y propagar la revolución en otros Estados. En 7 de febrero, el general Donato Guerra secundó el pronunciamiento en Lagos (Jalisco) y el general Galván en otros cantones del mismo Estado. Pocos días después se pronunciaron los generales Méndez, Bonilla y Carrillo en la sierra de Puebla; en Yucatán, el coronel Canto; el coronel Cartas, en Tehuantepec; el general Rocha, en Guanajuato; el coronel Coutolennc, en Tecamachalco; el 89 de caballería, en la ciudad de Puebla, en donde poco faltó para que se apoderase de la plaza; en Jalapa, el coronel García, logrando aprisionar al gobernador de Veracruz; en San Luis Potosí, varios caudillos, lo mismo que en Tlaxcala; en Nuevo León, los generales Treviño y Naranjo, y por todas partes, hasta en el Distrito Federal, aparecieron varias guerrillas proclamando el nuevo plan. El Gobierno procuró reprimir esta sublevación, desplegando entonces grande actividad. Envió al general Alatorre con una columna sobre Oaxaca, pero fue rechazado en el Jazmín, en 18 de febrero, por las fuerzas pronunciadas, viéndose obligado Alatorre a retirarse a Yanhuitlán. Después fue a incorporársele el general Corella, que fue cercado en Coixtlahuaca, pero que pudo salir y unirse a Alatorre. La guerra siguió así con éxito vario, aunque llevando al principio la mejor parte el Gobierno; pero la revolución se hizo general en la República, y en todos los Estados, aun en los más lejanos, aparecieron partidarios del Plan de Tuxtepec. Por último, el general Díaz pasó la frontera y se apoderó atrevidamente de la plaza de Matamoros el 2 de abril, y dejando allí al general González, salió a expedicionar por el Estado de Nuevo León; pero todavía en el de Tamaulipas reformó, en un lugar llamado Palo Blanco, el Plan de Tuxtepec, que así reformado fue la bandera de la revolución. Después sostuvo un combate reñido en lcamole contra las fuerzas del general Fuero, en el que la victoria quedó de parte de éste, y entonces el general Díaz, haciendo una navegación arriesgada, se dirigió a Veracruz, en donde, disfrazado, pudo penetrar en el puerto e internarse en el oriente de la República y llegar a Oaxaca. En cuanto al general González, salió de Tamaulipas, y haciendo una travesía penosísima con artillería pesada a través de la sierra montañosa de la Huasteca, se internó en los Estados de Tlaxcala e Hidalgo. Todavía el Gobierno obtuvo algunas ventajas de importancia sobre las fuerzas pronunciadas, derrotando en Epatlan a los generales Fidencio Hernández, Terán y Coutolennc, habiendo caído prisionero el segundo, y después el primero, en poder del general Sánchez Rivera. También había caído prisionero el general Donato Guerra, segundo jefe de la revolución, que fue sustituído en este carácter por el general D. Juan N. Méndez y otros jefes. El general Riva Palacio, que pronunciado también en mayo expedicionaba en el Estado de Morelos, fue derrotado en Tlaquiltenango por el coronel Valle, y el general Rodríguez Bocardo, derrotado y muerto en Tlaxcala por el coronel Escalona. Pero entre tanto que el general Díaz organizaba la revolución desde Oaxaca, y el Gobierno, apurando la resistencia contra ella, declaraba en estado de sitio a muchos Estados y movía columnas en todos sentidos haciendo ir al general Escobedo a Tamaulipas y Nuevo León, al general Ceballos a Jalisco y reforzando al general Alatorre en Puebla y Veracruz, las elecciones generales se verificaron. Lerdo, a instigación de sus partidarios, había aceptado la reelección, después todavía de que el Plan de Tuxtepec inscribía la no reelección como su primera exigencia y pedía también la libertad de sufragio, combatiendo así la presión oficial en las elecciones. El resultado de éstas fue conocido de todos. El octavo Congreso se reunió, y sus miembros, más bien informados, no hicieron misterio de la falta de mayoría de votos en favor del Presidente Lerdo para declararlo reelecto. Pero justamente ésta fue el arma que manejaron sus partidarios del Congreso para obligarlo a aceptar su concurso en la administración. Como él resistiera todavía, trataron de ponerse de acuerdo con el presidente de la Corte, D. José M. Iglesias, con el objeto de arreglar con este funcionario la declaración legal de haber falta de votación, a fin de que él entrara a desempeñar la Presidencia conforme a la ley, siempre que consintiera en gobernar con ellos. Pendientes estos arreglos todavía, el Presidente Lerdo se decidió a aceptar las condiciones que se le imponían, y en esta virtud separó del Ministerio al general Mejía, objeto de la aversión de los lerdistas, y reformó el Gabinete nombrando ministro de Relaciones a D. Manuel Romero Rubio, que era jefe de su partido; ministro de la Guerra al general Escobedo, ministro de Gobernación a D. Juan José Baz, ministro de Fomento a D. Antonino Tagle, quedándose en los ministerios de Hacienda y Justicia D. Francisco Mejía y D. José Díaz Covarrubias. Entonces, la Cámara de Diputados declaró el 26 de septiembre de 1876 que D. Sebastián Lerdo de Tejada había sido reelecto. Pero el presidente de la Corte, que ya conocía el verdadero resultado de las elecciones, aunque confidencialmente, por la declaración de varios diputados, aun cuando él era notorio en la Prensa y en la opinión pública, creyó que no debía considerarse válida la declaración de la Cámara y que era la ocasión de que él se presentase como el sustituto legal. Así es que dirigió un oficio el 27 de septiembre a la Suprema Corte de Justicia manifestando que consideraba interrumpido el orden constitucional. Los magistrados Alas, Ramírez, Montes, García Ramírez y Guzmán se adhirieron a esta protesta y dejaron de concurrir al tribunal en lo sucesivo. Pocos días después fueron reducidos a prisión los dos primeros y el último, por orden del Presidente Lerdo. En cuanto al presidente de la Corte, Iglesias, salió ocultamente de México para el interior y se dirigió a Guanajuato, en donde fue reconocido como Presidente de la República por el gobernador Antillón, por el general García de la Cadena y por numerosas fuerzas del Ejército, inspirado por Mejía, y, por último, por el general CebaUos, jefe militar de Jalisco. Iglesias expidió un manifiesto en Salamanca y organizó su Gabinete, nombrando ministros al general D. Felipe Berriozábal, de Guerra; a D. Emilio Velasco, de Hacienda; a D. Francisco Gómez del Palacio, de Relaciones; a D. Joaquín Alcalde, de Fomento, y a D. Guillermo Prieto, y después a D. Alfonso Lancáster Jones, de Justicia. Entre tanto el Gobierno hacía publicar por bando, en México, la declaración de Presidente con muestras de un regocijo artificial que no engañó a nadie, dada la situación gravísima en que se hallaba la República. El general Díaz avanzaba con su ejército por el rumbo de Oriente, y se adherían a Iglesias en Guanajuato cada día nuevos partidarios que salían ya de México sin embozo para unírsele. El general Alatorre, con quien los iglesistas estaban procurando arreglarse, fue a presentar batalla al general Díaz, y el día 16 de noviembre de 1876 las dos fuerzas se encontraron en Tecoac y empeñaron el combate. La batalla permaneció indecisa por algunas horas, pero la llegada oportuna de la división del general D. Manuel González, que venía en auxilio del general Díaz, decidió la victoria, quedando el general Alatorre derrotado y dejando en poder de sus enemigos su artillería, sus municiones y demás elementos de guerra, así como gran número de prisioneros. Con todo, la batalla parece no haber sido sangrienta. Al saberse en México la noticia de este desastre, el pánico se apoderó del Gobierno, y el día 20 del mismo mes de noviembre el Presidente Lerdo, acompañado de sus ministros Escobedo, Romero Rubio, Baz y Mejía y de otras personas, salió de México dirigiéndose a Michoacán, quedando la ciudad a cargo del jefe de la guarnición, general Loaeza, y de D. Protasio Tagle, partidario del general Díaz. Este entró en la capitai el 24 de noviembre, y el 26 llegaron las fuerzas de su ejército victorioso. Las negociaciones que se habían entablado entre porfiristas e iglesistas, a fin de lograr un avenimiento, cesaron definitivamente, a consecuencia de haberse negado Iglesias a reconocer el Plan de Tuxtepec, y no quedó entonces más recurso que el de la guerra para decidir la victoria entre los dos partidos. Antes de emprenderla, el general Díaz asumió el Poder Ejecutivo y organizó a su vez su Ministerio, compuesto de las personas siguientes: D. Ignacio Vallarta, Secretario de Relaciones; D. Pedro Ogazón, de Guerra; D. Justo Benítez, de Hacienda; D. Ignacio Ramírez, de Justicia; D. Protasio Tagle, de Gobernación, y D. Vicente Riva Palacio, de Fomento. Una vez así, el general Díaz nombró en 6 de diciembre al general D. Juan N. Méndez, Presidente interino de la República, y él salió a la cabeza de su ejército para combatir a Iglesias. Este salió de Querétaro, y después de una entrevista inútil con el general Díaz en la hacienda de la Capilla, se dirigió a Guadalajara, en donde el 2 de enero de 1877 expidió otro manifiesto, y después de la batalla incruenta de los Adobes, en que el general Martínez derrotó con gran facilidad al general Antillón que mandaba el grueso de las fuerzas iglesistas, Iglesias se dirigió a Manzanillo, en unión de sus ministros y del general Ceballos, y allí se embarcó el 17 para los Estados Unidos, de donde ha regresado después, entrando en la vida privada. En cuanto a Lerdo, después de un viaje penoso por el sur de Michoacán y de Guerrero, logró embarcarse en Acapu1co para los Estados Unidos, en donde permanece aún, viviendo sin relaciones de ninguna clase en una casa de huéspedes en Nueva York. Así se resolvió esta situación que los sucesos políticos y los de la guerra complicaron de una manera inaudita. El general Díaz regresó a México, y como el 26 de diciembre de 1876 había sido expedida por el general Méndez la convocatoria para elecciones de Presidente, magistrados de la Corte y diputados, conforme al Plan de Tuxtepec, se ocupó sólo en organizar interinamente la administración. Verificadas las elecciones el 2 de mayo, la Cámara de Diputados se instaló, y hecho el cómputo de votos, declaró Presidente de la República al general Díaz por haber sido electo unánimemente. Expedida también la convocatoria para elecciones de senadores, las dos cámaras comenzaron a funcionar en septiembre del mismo año. El país todo se organizó constitucionalmente y las instituciones continuaron su curso normal. En los primeros meses del año de 1878 se produjeron algunos movimientos en sentido lerdista y aun llegó a presentarse en la frontera del Norte una fuerza acaudillada por el general Escobedo, mientras que otra se levantó en Zacatecas acaudillada por el general Palacios; pero poco tiempo después, tanto el uno como el otro de estos jefes fueron hechos prisioneros, conducidos a México y encerrados en la fortaleza de Santiago Tlaltelolco, de donde salieron en libertad pasados algunos meses. Sublevóse más tarde, en junio de 1879, en las costas de Veracruz, el vapor Libertad, y se creyó que era de acuerdo con algunos partidarios que a la sazón se hallaban en la ciudad de Veracruz y que fueron presos en la noche del 2S siguiente y fusilados sin formación de causa por el gobernador Terán. Pero en el mismo buque se hizo una contrarrevolución, por lo cual volvió a la obediencia del Gobierpo. Se acusó después al gobernador Terán por las ejecuciones del 2S de junio, pero la Cámara de Diputados, como Gran Jurado Nacional, se declaró incompetente para juzgarlo. Algunos meses más tarde hubo una sublevación local en Mazatlán, a cuya cabeza se puso el general Ramírez, pero este jefe fue derrotado y muerto pocos días después. También a principios de 1879 algunos cabecillas de la sierra de Alica se sublevaron en ella desconociendo al Gobierno, pero su movimiento se redujo a esa localidad, y más tarde fue ésta pacificada por el general D. Manuel González, que salió de México con ese objeto al frente de una fuerte división. Con excepción de estas intentonas de guerra civil, la República, durante el gobierno del general Díaz, es decir, desde 1877 hasta 30 de noviembre de 1880, ha permanecido en paz. El jefe del Poder Ejecutivo, si de pronto y cediendo a las exigencias de partido se rodeó exclusivamente de su círculo, a los pocos meses manifestó adoptar una política más amplia atrayéndose a los hombres más prominentes de los otros partidos. Primero aceptó a numerosos iglesistas del elemento civil y militar, hasta el punto de haber nombrado su ministro de Gobenución al general Berriozábal, que lo había sido de la Guerra al lado de Iglesias, y de haber dado de alta en el Ejército a todos los generales iglesistas. El general Mejía, antiguo jefe del partido juarista, y que había sido enemigo implacable de los porfiristas en tiempo de Juárez y en tiempo de Lerdo, sufrió un destierro temporal, pero volvió al país y también fue dado de alta en su empleo de general de división. Tocó después su turno a los lerdistas, que parecían los más obstinados en no aceptar su gobierno, pero él los atrajo poco a poco y les abrió el camino para entrar en la vida política en el gobierno del general González. A esta conducta política, amplia y fecunda en buenos resultados, el general Díaz ha unido su actividad en la parte administrativa, poniendo las bases del gran movimiento industrial y progreso material que hoy se nota en la República Mexicana. Estando próximo el tiempo en que debía terminar su período presidencial, los partidos políticos comenzaron a agitarse para proclamar diversas candidaturas que entraron, desde luego, en una lucha pacífica y legal en la Prensa, en las cámaras y en los círculos electorales. Estas candidaturas fueron las del general D. Manuel González, de D. Justo Benítez, del general García de la Cadena, del general D. Ignacio Mejía y de D. Manuel M. de Zamacona. Cada una de ellas contaba con partidarios inteligentes y autorizados en la familia liberal, pero las tres más apoyadas eran las primeras, y sobre todo la del general González, que contaba con la influencia del general Díaz y que la designó a sus numerosos amigos como la más conveniente. Ella triunfó, pues, en las elecciones generales de 1880, y la Cámara de Diputados, reunida en septiembre del mismo año, declaró electo Presidente constitucional de la República, el día 25 de ese mes, al general D. Manuel González por haber reunido en su favor 11,528 votos. Antes de bajar del Poder el general Díaz había otorgado a las empresas de Symon y de Sullivan las dos importantes concesiones para construir dos líneas de ferrocarril hasta el mar Pacífico, empresas que acometieron luego y continúan sus trabajos con gran beneficio y beneplácito del país. También pocos días antes del 30 de noviembre el Presidente Díaz recibió en audiencia solemne al ministro de la República francesa, barón Boissy d'Anglas, que venía a presentar sus credenciales, a la sazón que el ministro mexicano D. Emilio Velasco las presentaba en París al Presidente Grévy. De este modo quedaron reanudadas las relaciones diplomáticas con Francia que habían sido interrumpidas desde 1862. Por último, el 30 de noviembre de 1880 entregó el Poder Ejecutivo al general D. Manuel González, haciéndose esta transmisión pacífica y legalmente, estando la República en plena paz, de lo que no había habido desde 1821 sino un solo ejemplo. El Presidente González entró a desempeñar el Poder Ejecutivo bajo los auspicios mejores, y ha sabido mantener la paz y consagrarse con empeño a las tareas administrativas como su antecesor. OrganizÓ su Gabinete conservando en el Ministerio de Relaciones a D. Ignacio Mariscal y nombrando para desempeñar los de Guerra, de Hacienda, de Justicia, de GobernaciÓn y de Fomento, al general Gerónimo Treviño, a D. Francisco Landero, a D. Ezequiel Montes, D. Carlos Díez Gutiérrez y al mismo general Díaz, que ha sido sustituido después por el general Carlos Pacheco. El general González ha desarrollado todavía más la política amplia seguida por el general Díaz. A su llamado han acudido los partidarios lerdistas que permanecían retraídos aún, y estas antiguas divisiones han acabado por borrarse, agregándose todos los miembros de la familia liberal en torno del Gobierno, a quien apoyan con su prestigio y su influencia. Entre tanto, nuevas mejoras en el orden material y social se han realizado, haciéndose concesiones para nuevas vías férreas, inaugurándose el tramo del ferrocarril central de México a Guanajuato, el de Morelos hasta Cuautla, el de Sullivan hasta Toluca, el de Irolo hasta Texcoco, el del Paso del Norte hasta Chihuahua y el de Sonora hasta Guaymas. Se han extendido nuevas líneas telegráficas por todos los Estados de la República, de modo que puede decirse que todos los pueblos de ella, al menos en sus centros más poblados e importantes, están unidos ya por el telégrafo. El comercio ha cobrado una animación inusitada, los cambios de la producción de nuestro país con los efectos extranjeros adquieren una proporción antes no vista, la agricultura se desarrolla y prospera a la sombra benéfica de la paz que parece consolidada, tanto por el deseo de los pueblos como por el contento de los partidos. Los antiguos intentos de revolución están ya olvidados, y la pobre República, tan destrozada y fatigada por las guerras internacionales y las revueltas civiles, reposa hoy tranquila y estima tanto más los bienes de la paz cuanto que ha aprendido, en seis años que lleva de disfrutarla, a comprender cuánto la necesita para aprovechar sus elementos de riqueza. La colonización extranjera está muy favorecida por el Gobierno; algunas empresas han introducido ya gran número de colonos italianos, cuyas colonias recién establecidas ofrecen prosperar. Si la inmigración europea de origen sajón deseara aprovechar los mil elementos agrícolas que aquí existen en las variadas zonas de nuestro suelo, encontraría tantas libertades como en los Estados Unidos y mayor provecho quizá. Los capitales extranjeros afluyen atraídos por esta situación bonancible, y establecimientos bancarios, antes muy raros aquí o poco conocidos, facilitan ya el movimiento y la circulación del capital. El Gabinete se encuentra constituído actualmente por los señores Lic. Ignacio Mariscal, Secretario de Relaciones y jefe del Ministerio; general Carlos Pacheco, Secretario de Fomento; general Francisco Naranjo, Secretario de Guerra y Marina; general Carlos Díez Gutiérrez, Secretario de Gobernación; Lic. Joaquín Baranda, Secretario de Justicia, y señor Jesús Fuentes y Muñiz, Secretario de Hacienda. De honrosos antecedentes todos ellos, sería inútil hacer a cada uno los elogios especiales a que son todos acreedores: la marcha rápida y progresiva del país bajo la administración que ellos constituyen, con el general González a la cabeza, habla más alto que cualquiera alabanza que pudiésemos escribir. El editor de esta obra se propone publicar al frente de ella los retratos de dichos funcionarios, como un homenaje debido al patriotismo y tacto incuestionables con que dirigen los destinos de la República. Los gobiernos de los Estados se empeñan y se estimulan en la difusión de la enseñanza primaria, y el ministro que acaba de encargarse de la cartera de Justicia e Instrucción Pública abriga vastos planes e ideas progresistas acerca de la reforma y la reorganización de ésta. Hay en el país un bienestar innegable que se aumentará con la consolidación de las instituciones libres y con el desarrollo del trabajo. Con excepción de la ley constitucional, en que se determina la sustitución del Presidente de la República en los casos de falta absoluta de éste, y del arreglo satisfactorio que ha tenido la añeja y difícil cuestión de límites con Guatemala, los acontecimientos políticos durante el gobierno del general González han sido muy pocos y los del orden administrativo son los más numerosos, y por eso remitimos al lector a nuestra revista administrativa, en que podrá conocerlos detalladamente. Nosotros concluímos esta revista histórica y política de México cuando la paz y el progreso material animan a los pueblos con sus esperanzas y beneficios, al concluir el año de 1882.
|

