



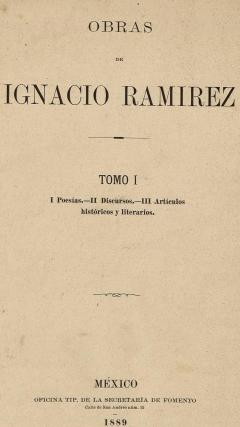
|
|
1879 Reformas Políticas y Reformas Sociales |
|
Ignacio Ramírez Esta obra contendrá las primeras leyes fundamentales y secundarias, que se dio la nación mexicana en sus ensayos de autonomía; documentos de curiosidad para unos y puramente lecciones históricas para otros; por mi parte, me serviré de ellos para demostrar dos leyes científicas, consistiendo la primera en la mutua influencia con que se han desarrollado entre nosotros las reformas políticas y las sociales, merced a la lógica inflexible de los principios; y la segunda nos descubrirá cómo el apego a la letra con que esos mismos principios se han formulado, nos extravía con frecuencia hasta obligarnos a retroceder en el camino de la reforma. Hablando en lo que toca a nuestras instituciones, no olvidaré los ensayos de otros pueblos, que al legislador nacional han servido de ejemplo. La filosofía antigua descubrió todos los principios de las ciencias modernas, pero no tuvo valor para ser lógica en sus observaciones; encontraba una verdad por medio de la experiencia, y abandonando la luz de los hechos, sometía sus descubrimientos a la ceguedad de la teología, o bien a los caprichos de una presuntuosa metafísica. Así, en los negocios sociales y políticos, se obstinó en reconocer como fuente del derecho, ya la divinidad, ya las pueriles utopías de una perfección irrealizable, y desaprovechó algunas doctrinas y leyes en las cuales instintivamente se proclamaba la independencia y soberanía de los individuos en sus negocios particulares; ¡y sobre esta independencia ha establecido nuestro siglo la democracia! El vano, pues, el mismo delirante Platón, manifestó al tirano de Siracusa, que la filosofía griega aconsejaba a los hombres que cada uno fuera juez de su propia vida, y no cuidadse de escudriñar la vida ajena. En vano en algunas repúblicas mercantiles, como en Creta, no se preguntaba al extranjero quién era, de dónde venía, ni qué negocio llevaba; y en otra, con leyes análogas, se garantizaba la libertad del individuo. En vano se inventó el libre albedrío, cuya única significación racional excluye la intervención de la autoridad en los negocios fundamentalmente personales. En vano, por último, el ascetismo y el misticismo y las filosofías cínica y estoica llevaron la independencia personal hasta la demencia. Todos estos hechos fueron estériles; cuando el hombre no podía explicar los fenómenos por medio de la divinidad o de algún sistema metafísico, lejos de proclamar los naturales, los atribuía a los genios maléficos: el diablo fue inventado para hacer sospechosa la experiencia.No sucede así en nuestro siglo. Los hombres son consecuentes o pro curan serlo con las verdades que descubren; prefieren negar la verdad, a oponerse a sus necesarias y obvias aplicaciones. Por eso Hidalgo, con sólo declarar la independencia de la patria, proclamó, acaso sin saberlo, la república, la federación, la tolerancia de cultos y de todas nuestras leyes de reforma, así presentes como futuras; ninguno de los mexicanos puede sospechar entonces que iba derecho al self government de la raza anglosajona, ni que el mismo pueblo en cada revolución dejaría muy atrás, con sus aspiraciones y cambio de costumbres, a los más progresistas de sus caudillos. Cinco sextas partes de la población, representaban en México a los sudras asiáticos; el populacho se componía de obreros, cuya frecuente esclavitud apenas los elevaba sobre la abyección de los indígenas; pues podían emanciparse pasando a pequeños capitalistas; la nobleza era nominal, y sus títulos sólo servían para satisfacer el amor propio con la humillación de los demás lugareños; el comercio de transporte pertenecía a los españoles, y la producción de los efectos mercantiles a las naciones extranjeras; no había industria, y la agricultura estaba sometida a numerosas restricciones; el clero, omnipotente para con la población, era un ciego instrumento de la corte española; los mismos españo les pertenecían a las clases más ignorantes de la península; y ¡aberración singular de las opiniones! no se creían posibles, ni legítimos en la Nueva España, sino el gobierno de los conquistadores y el de los aztecas, porque parecía innegable que a falta de los primeros, con la bendición del Papa, debería resucitar el trono de Moctezuma. Todavía, no sólo el vulgo sino personas que se precian de ilustradas, aseveran con seriedad que el territorio mexicano pertenece a los indígenas, por derecho natural y divino. Los descontentos de una sociedad organizada, como cabo de bosquejarla, no podían llevar sus aspiraciones revolucionarias, sino hasta la simple proclamación de la independencia, esperando, para legalizarla, contar con un príncipe de la familia Borbón, y con la aprobación del pontífice romano; si otros pensamientos bullían en cabezas audaces, se ocultaban por sus mismos dueños como desvaríos irrealizables y aún como peligrosas herejías. Los ecos de la revolución francesa, las sombras de la revolución norteamericana, el ejemplo de los españoles en su lucha con Napoleón y la destitución de un virrey por un puñado de comerciantes, comenzaron por herir la conciencia del pueblo y acabaron por prometer a su inteligencia como justa y realizable, cualquiera intentona de emancipación que conciliase los intereses de todas las clases, con el único sacrificio de una metrópoli lejana, que luchaba entonces con más heroicidad que garantías de buen suceso. Fue señal de que la independencia se consideraba inevitable, el empeño con que las personas más influyentes se anticiparon a negar su complicidad en un levantamiento que parecía formidable para los mismos que lo deseaban; los que más deben ganar con una redención, consecuentes con su propio egoísmo, son los primeros en evitar el peligroso papel de redentores. Contando Hidalgo con su sola inteligencia, pues el grupo de sus cómplices nomás se componía de instrumentos para las operaciones militares, comprendía admirablemente que todo lo que no fuera encerrar la revolución en una fórmula popular, era desaprovechar las circunstancias y desconcertar a sus amigos con cuestiones extemporáneas y por lo mismo infecundas. Estas sencillas palabras, mueran los españoles, querían decir para los indígenas: vengad a Moctezuma y a Guatimotzin. Para el clero: apoderaos por completo de la iglesia nacional. Para los agricultores: sembrad viñas y cultivad la seda y proporcionaos la li bertad del tabaco. Para los comerciantes: tratad directamente con las na ciones extranjeras. Y para todas las personas capaces: el gobierno de México está en vuestras manos. Comenzó, con lucha, una nueva y rápida germinación de ideas y de aspiraciones en todas las inteligencias; entre el destructor deshielo de una época glacial, todas las manifestaciones de la vida humana despuntaban y florecían sobre la tierra. Se estudiaron más de cerca las revoluciones francesa y angloamericana; los eruditos comprendieron a la luz de los hechos los pasajes más obscuros sobre las repúblicas antiguas; y la misma madre España, con su Constitución de 1812, señaló el camino a sus colonias insurrectas, para aproximarse a una forma de gobierno cuyos principios contenían la destrucción del sistema monárquico y de los títulos con que se pretendía conservar, entre nosotros, la conquista. La lección fue pronto aprovechada, y la Constitución de Apatzingán, extracto de la española y remedo lejano y confuso de las ins tituciones americanas y francesas, haciendo, aunque tímidamente, una enumeración de las garantías individuales, rompió para siempre con el pasado, y los cien siglos de la historia son desde entonces para nosotros más bien una curiosidad que un ejemplo. En ese capítulo repetido y amplificado por todos nuestros pactos fundamentales, es donde debe encontrarse la fuente de la administración democrática y de las cos tumbres sociales que hoy mismo nos harían inconocibles a nuestro: abuelos, si éstos pudieran abrir los ojos para contemplarnos desde su sepulcro. Inútil es detenernos en analizar nuestras constituciones posteriores, que son universalmente conocidas; en todas ellas, el edificio se levanta sobre esta base: las garantías individuales. El reconocimiento solemne, sea cual fuere la forma con que se verifique, de que el hombre, como individuo, tiene derecho para pensar hablar, instruirse, trabajar y comerciar con entera libertad, trae consigo inevitablemente estas consecuencias: todos los hombres son libres; todos son iguales ante la ley; todos pueden formar asociaciones voluntarias e independientes para favorecer sus negocios; la autoridad es limitada en sus atribuciones y responsable para sus faltas; las costumbre sociales y las creencias religiosas cambiarán a placer de los individuo las leyes reflejarán, o por lo menos respetarán esos cambios; y por ú lti mo, la autoridad proviene del pueblo. Todas estas son verdades prácticas en la América y en la Europa. El partido conservador, en México, como en otras naciones, ha creído posible una alianza entre los principios antiguos y los modernos; su último sofisma, que ha encontrado secuaces aun en distinguidos progresistas, consiste en defender la independencia mutua entre las reformas sociales y las políticas. Contra esa doctrina claman los hechos; en efecto, las garantías individuales son más bien una garantía social que un sistema de gobierno. Y si consultamos los cambios sociales que se han verificado en nuestra patria espontáneamente y con la complicidad innegable de los mismos conservadores, descubriremos con sorpresa que las reformas sociales han dejado muy atrás a las políticas. Todavía no tenemos sufragio libre, ni guardia nacional, ni sistema municipal; los Estados fluctúan entre la federación y el centralismo; comienza a ensayarse el juicio por jurados; los poderes en su división, no han llegado a equilibrarse; la responsabilidad de los altos funcionarios es letra muer ta, y es un caos el presupuesto. Volvamos la vista a nuestras costumbres. El mismo día en que Hidalgo vio agrupadas las turbas en torno de su estandarte, el herrero se convirtió en armero y el cohetero en fabricante de parque; nació un comercio de contrabando; se improvisaron capitales; el cura desdeñó a los obispos y se acostumbró a juzgar a los canónigos; el negro y el indígena conquistaron grados militares y celebraron enlaces con las familias que antes los desdeñaban; los extranjeros comenzaron a visitar el país como auxiliares de la independencia; la masonería comenzó a minar el poder del clero y las ambiciones se despertaron. Al consumarse el movimiento revolucionario, Iturbide pidió al pueblo la corona imperial; sus generales le prepararon un cadalso; se recibieron con risa los desdenes del Papa; el tedéum saludó a los vencedores; hubo una invasión de mercancías extranjeras; circularon las obras científicas y la poesía ensayó los cantos nacionales. En los primeros diez años de la Constitución de 1824, aparecieron en los Estados, legislaturas y go bernadores progresistas; la instrucción pública, el arreglo de la iglesia, la proclamación de los primeros principios económicos, y todas las refor mas que después se han conquistado, se iniciaban en la capital de la República y encontraban diestros y celosos defensores en patricios, como los gobernadores de Jalisco, Zacatecas, Estado de México y Querétaro, atreviéndome a rendir este homenaje a mi padre, ya que con mis obras he quedado muy atrás de sus esperanzas. Y viniendo a nuestros días, ¿qué costumbre colonial se conserva intacta? Alimentos, vestidos, diversiones, lenguaje, profesiones, repartición de riqueza, número de extranjeros, introducción de nuevos cultos, literatura, esperanzas, todo atestigua que si bien las costumbres no se imponen por la ley, se cambian fácilmente por medio de la libertad, y por el ejemplo de los pueblos más ilustrados. Las garantías individuales consagran la libertad, y facilitan la imitación de lo útil y de lo bello. Pero la realización de tan inestimables mejoras encuentra serios obs táculos, no solamente en las preocupaciones, en los intereses vulgares y en la ambición de los mandarines, sino en los mismo progresistas cuando olvidan que hay una distancias inmensa entre los principios y su fórmula, porque ésta siempre es imperfecta, sobre todo cuando ha sido elaborada por la poesía; y para proceder con seguro criterio, de ben consultarse los hechos, pues ellos denuncian, siempre que aparecen sacrificados por la letra de una ley o de una máxima, que en el espíritu de las instituciones es donde brilla la luz que en vano se busca en so fística palabrería. Pondremos tres ejemplos de las aberraciones de nues tros principistas. Sea el primero, la fabricación de moneda. Los dos metales, que por antonomasia se llaman preciosos, el oro y la plata, corren en todos los mercados del mundo, sino es en circunstancias accidentales, con una alza y baja que jamás se aleja de un modo notable en la escala de los valores; esta circunstancia y la universalidad con que son demandadas tales mercancías, han sugerido a los particulares la costumbre de cam biar sus productos por oro y plata, y han autorizado a las gobiernos para dar con su sello una garantía a los fragmentos metálicos que se conocen con el nombre de moneda. Así pues, el gobierno no crea valores, sino simplemente los garantiza. Si pues una casa de moneda, en vez de oro o de plata emite papel o cobre, o cacao, o cuero, o cualquiera materia que tenga un valor ínfimo en los mercados, o que teniéndolo grande, carezca de consumidores, el gobierno dueño de tal empresa, si no quiere robar y arruinar a los particulares, está en la obligación de establecer un fondo de cambio donde cualquier tenedor de tales especies artificiales y arbitrarias, pueda a su placer convertirlas en uno de los metales preciosos. El negocio es malo si no puede refrenarse la falsificación, y es injusto si las consecuencias de éstas recaen sobre los tenedores de buena fe. La acuñación de cobre mantiene la esclavitud del operario en los Es tados fronterizos; allí donde no corre la plata, nadie puede por medio del ahorro formar un capital para emanciparse; todo el que recibe cobre, procura deshacerse de ese sospechoso valor y vive con el día y a merced del capitalista y de los comerciantes al menudeo. Esa acuñación ruinosa se sostiene, porque el gobierno está autori zado para la fabricación de moneda, sin observar que tal empresa tiene restricciones en la naturaleza de las cosas. Como segundo ejemplo de la brutal aplicación de los principios, salvando su letra y sacrificando su espíritu, proponemos el poder reglamentario que tiene su origen en la misma Constitución, y de que se abusa en la práctica hasta hacer irrisoria la clásica distinción de los tres poderes, el legislativo, el judicial y el administrativo. Toda institución social tiene un objeto, pero además necesita una organización peculiar e independiente que le conserve la vida; el poder legislativo sirve para declarar el derecho pero antes de formular sus declaraciones, necesita conservar su existencia; lo mismo decimos de las instituciones judicial, municipal, de instrucción pública y de otras como los gobiernos de los Estados. Infiérese de todo esto, que el poder reglamentario es una institución, una facultad sine qua non de todos los poderes, de todas las sociedades, de todos los individuos; la ignorancia de este principio es el pecado original de la constitución que nos produce continuas calamidades. El tercer error y el más grave de nuestros principistas, consiste en confundir la creencia religiosa con el sacerdocio, sin notar que la creencia, aun reducida a hechos, no pasa de una opción personal, mientras que el sacerdocio es una verdadera profesión que en todos los cultos se ha ido substituyendo a los creyentes, para explotarlos y dominarlos. Considerando pues, el sacerdocio como una profesión y no como una creencia, en todas las naciones aparece más o menos sospechoso, más o menos tolerado, según armoniza con las instituciones políticas o según descubre propensiones a desquiciarlas. El sacerdocio siempre ha sido el inventor de las herejías. El sacerdocio católico es en el día una sociedad secreta de conspiradores; su bello ideal está en el brahmanismo asiático, cuyas leyendas e instituciones ha traducido y ha parodiado; su creencia se reduce a la dominación universal; y su existencia es un amago, una lucha continua para las ciencias, para las relaciones internacionales, para el progreso de la humanidad y para la práctica de las instituciones representativas que todos los pueblos están adoptando; así, pues, el sacerdocio católico no puede ya existir en ninguna nación civilizada; en caso de tolerársele, conviene someterlo a la severa vigilancia de una inexorable policía. En Alemania y en los Estados Unidos, imitarían y aplaudirían nuestras providencias; toleremos al creyente y reprimamos al charlatán cuando conspira y nos ataca. ¡Delenda est Cartago! Nunca los pueblos aborrecen la autoridad, sino los medios que ella emplea para abusar de sus prerrogativas; por eso hoy multiplican aquellos sus apoderados; y en la división de poderes y en las responsabilidades y en los amparos, buscan la moderación de la arbitrariedad y el menosprecio del despotismo. Las reformas políticas son todavía imperfectas y variadas, porque se ha querido dar el carácter de perpetuos a ensayos que solo deben ser transitorios; en cambio, las reformas sociales producen rápidamente la uniformidad de las costumbres y la supremacía de los intereses y de las opiniones individuales. La ciencia y sus numerosas aplicaciones, invadiendo tronos y altares, no conservan los ídolos antiguos sino como objetos de estudio, y han establecido irrevocablemente el culto de la verdad y el sacerdocio de la experiencia. Las facultades no significan desorden, sino aumento de recursos para someter a una severa disciplina, tanto a las oficinas de hacienda como a los soldados. Antes resonaban las naciones en fiestas, cuando para celebrar una victoria se sacrificaban los prisioneros; cuando para honrar a un dios se cavaban templos en las montañas con la sangre de los trabajadores; cuando para enterrar a un faraón se levantaba por millones de esclavos una pirámide; hoy, el júbilo y la gloria son para todas las notabilidades, sean científicas, artísticas o literarias; y la triple divinidad que vaga sobre el mundo, se llama electricidad, vapor, imprenta.
|

