



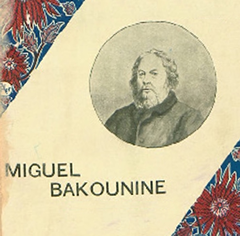
|
|
1871 Dios y el Estado. Mijail Aleksandrovich Bakunin |
1871
DIOS Y EL ESTADO En nombre de esa ficción llamada unas veces interés colectivo, derecho colectivo otras, voluntad y libertad colectivas las restantes, es como los absolutistas jacobinos, los revolucionarios de la escuela de J. J. Rousseau y de Robespierre han proclamado la teoría amenazadora o inhumana del derecho absoluto del Estado, mientras que los absolutistas monárquicos la fundan, con mucha más consecuencia lógica, en la gracia de Dios. Los doctrinarios liberales, al menos los que entre aquéllos toman las teorías liberales en serio, partiendo del principio de la libertad individual, colócanse, como es sabido, entro los adversarios del Estado. Ellos son los primeros en decir que el gobierno, es decir, que el cuerpo de funcionarios organizados de una manera o de otra y encargado especialmente de ejercer la acción del Estado es un mal necesario, y que toda la civilización consiste en disminuir constantemente las atribuciones y los derechos. Sin embargo, vemos que en la práctica, tantas voces como se pone seriamente a discusión la existencia del Estado, los liberales doctrinarios so muestran partidarios no menos fanáticos del derecho absoluto de eso Estado que los absolutistas monárquicos y los jacobinos. Su culto, por cuanto se roñero al Estado, tan completamente opuesto, en apariencia, al menos, a sus máximas liberales, se explica de dos maneras: prácticamente, desde luego, por los intereses de clase, pues la inmensa mayoría de los liberales doctrinarios pertenece a la burguesía. Esta clase tan numerosa y tan respetable no encuentra nada mejor que concederse a sí misma el derecho, mejor aún, el privilegio de la más completa anarquía; toda su economía social, la base real de su existencia política, sabido es que no tiene otra ley que esa anarquía expresada en estas palabras que se han hecho célebres: «Dejad hacer y dejad pasar.» Pero no quiero esta anarquía más que para sí misma y a condición solamente de que las masas, demasiado ignorantes para gozar de ella sin abusar, queden sometidas a la más severa disciplina del Estado. Pues si las masas, demasiado cansadas de trabajar para otro, llegaran a insubordinarse, toda la existencia política y social de la burguesía se desplomaría. De este modo, siempre y en todas partes vemos que cuando la masa de los trabajadores se agita, los liberales burgueses más exaltados se convierten inmediatamente en partidarios furiosos de la omnipotencia del Estado. Y como la agitación de las masas se va haciendo un mal creciente y crónico, vemos a los burgueses liberales, aun en los países más libres, convertirse cada vez más al culto del poder absoluto. Al lado de esta razón práctica, hay otra completamente teórica y que obliga igualmente a los liberales más sinceros a volver siempre al culto del Estado. Son y se llaman liberales porque toman la libertad individual por base y punto de partida de su teoría, y precisamente porque tienen esta base y este punto de partida, deben llegar, por una fatal consecuencia, al reconocimiento del derecho absoluto del Estado. La libertad individual no es de ningún modo, según ellos, una creación, un producto histórico de la sociedad. Pretenden que es anterior a toda sociedad, y que todo hombre la lleva en sí al nacer en su alma inmortal como un don divino. De donde resulta que el hombre es alguna cosa que no es, por decirlo así, completamente él mismo, un ser íntegro y en cierto modo absoluto que está fuera de la sociedad. Siendo libre por sí mismo anteriormente y por encima de la sociedad, forma necesariamente esta última por un acto voluntario y por una espacie de contrato, ya sea instintivo o tácito, ya reflexivo y formal. En una palabra: según esta teoría, los individuos no son croados por la sociedad, sino que ésta es formada por aquéllos, obligados por una necesidad exterior, tal como el trabajo o la guerra. Se ve que, en esta teoría, la sociedad propiamente dicha no existe; la sociedad humana y natural, el punto de partida real de toda humana civilización, el solo medio en el cual puede realmente nacer y desenvolverse la personalidad y la libertad de los hombres, le es perfectamente desconocido. No reconoce, de un lado, que los individuos son seres existentes por sí mismos y por sí mismos libres de igual modo; y de otro, esta sociedad convencional, formada arbitrariamente por esos individuos y fundadas sobre un contrato, sea formal, sea tácito, quiere decir el Estado. Saben muy bien que ningún Estado histórico ha tenido jamás un contrato por base y que todos han sido fundados por la violencia y por la conquista. Pero esta ficción del contrato libre, como baso del Estado, les es necesaria y se la conceden sin más ceremonia. Los seres humanos, cuya masa, convencionalmente reunida, forma el Estado, aparecen en esta teoría como seres perfectamente extraños y llenos de contradicción. Dotado cada uno de ellos de un alma inmortal y de un libro albedrío que le son inherentes, constituyen, de un lado, seres infinitos, absolutos, y, como tales, completos en sí mismos, por sí mismos, bastándose a sí mismos y no teniendo necesidad de nadie, en rigor, ni aun de Dios, puesto que, siendo inmortales o infinitos, son también dioses; por otra parte, son seres brutalmente materiales, débiles, imperfectos, limitados y absolutamente dependientes de la Naturaleza exterior que los crea, los desarrolla, y termina por aniquilarlos tarde o temprano. Considerados desde el primer punto de vista, les hace tan poca falta la sociedad, que esta última se ofrece como un obstáculo para que gocen de la plenitud de su ser, de su libertad perfecta. Así hemos visto desde los comienzos del cristianismo hombres santos que, habiendo tomado en serio la libertad y la salvación de sus almas, rompieron sus relaciones sociales, huyendo de todo comercio humano; han buscado en la soledad la perfección, la virtud, Dios. Consideraron, con mucha razón, con gran consecuencia lógica, a la sociedad como un foco de corrupción y el aislamiento absoluto del alma como la condición de todas las virtudes. Si salieron alguna vez de su soledad, nunca fue por precisión, sino por generosidad, por caridad cristiana hacia los hombres que continuaban corrompiéndose en el medio social, por lo que tenían necesidad de sus consejos, de sus plegarias y de su dirección. Fue siempre por salvar a los otros, jamás para salvarse ni perfeccionarse ellos mismos; por el contrario, arriesgaban sus almas entrando en una sociedad que habían huido con horror, como la escuela de todas las corrupciones, y apenas habían acabado su santa obra, volvíanse a sus desiertos para alcanzar de nuevo su perfección por la contemplación incesante de su ser individual, de su alma solitaria, en la sola presencia de Dios. Esto es un ejemplo que debieran seguir todos aquellos que, aun hoy día, creen en la inmortalidad del alma, en la libertad innata o en el libre albedrío, para, por poco que deseen salvar sus almas, prepararlas dignamente para la vida eterna. Lo vuelvo a repetir: los santos anacoretas que, a fuerza de aislamiento llega ron a una imbecilidad completa, oran perfectamente lógicos. Desde el momento en que el alma es inmortal, es decir, infinita por su esencia, libre por ella misma, debe bastarse a sí misma. Únicamente los seres pasajeros limitados y finitos pueden completarse mutuamente; lo infinito no se completa jamás; al encontrarse con algo que no sea él mismo, siéntese contrariado y restringido; debe, pues, rehuir y aun ignorar todo lo que esté fuera de él. Lo repito: en rigor, el alma inmortal debe poder pasarse hasta sin Dios. Un ser infinito en sí mismo no puede reconocer a otro que le sea igual, ni mucho menos a uno que le sea superior y esté por encima de él. Todo ser que fuera infinito como él y distinto de él, le pondría un límite y, por consecuencia, le haría un ser determinado y finito. Al reconocer, pues, el alma inmortal un ser infinito como ella y que no es ella misma, reconócese necesariamente como ser finito. Lo infinito no es realmente tal, sino cuando lo abarca todo y no deja nada fuera de él; con mucho más motivo, un ser infinito no puede, no debe reconocer otro ser infinito que le sea superior. Lo infinito no admite nada relativo, nada comparativo. Las palabras infinito superior o infinito inferior, implican un absurdo. Dios es precisamente un absurdo. La teología, que tiene el privilegio de ser absurda, y que cree en las cosas precisamente porque estas cosas son absurdas, ha puesto por encima de las almas humanas o inmortales y por consecuencia infinitas, el infinito superior, absoluto, de Dios. Pero para corregirse, ha creado la ficción de Satanás, que representa precisamente la rebeldía de un ser infinito contra la existencia de un infinito absoluto, contra Dios. Y de igual modo que Satanás se ha rebelado contra el infinito superior de Dios, los santos anacoretas del cristianismo, demasiado humildes para rebelarse contra Dios, se han rebelado contra el infinito igual de los hombres, contra la sociedad. Han declarado, con mucha razón, que no necesitaban a esa sociedad para salvarse, y que, ya que por una fatalidad extraña eran infinitos [Aquí hay una palabra ilegible (de, que...] y caídos, la sociedad de Dios, la contemplación de sí mismos en presencia de este infinito absoluto les bastaba. Lo he dicho y lo repito: es éste un ejemplo que deben seguir todos los que creen en la inmortalidad del alma. Desde esto punto de vista, la sociedad no puedo ofrecerles más que una perdición cierta. En efecto: ¿qué da esa sociedad a los hombres? Las riquezas materiales, en primer término, que no pueden ser producidas sino por el trabajo colectivo. Pero, ¿para quién cree en una vida eterna no deben ser esas riquezas un objeto de desprecio? ¿Jesucristo no ha dicho a sus discípulos: «No amontonéis tesoros sobre la tierra, porque allí donde están vuestros tesoros está vuestro corazón?» Y también: «¿Es más fácil a una maroma (un camello, según otra versión) pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de los cielos?» Me imagino la figura que deben hacer los piadosos y ricos burgueses protestantes de Inglaterra, de América, de Alemania, de Suiza, leyendo estas sentencias tan decisivas y tan desagradables para ellos. Jesucristo tiene razón: entre la codicia de las riquezas materiales y la salvación de las almas inmortales hay una incompatibilidad absoluta. Y entonces, por poco que esos burgueses crean realmente en la inmortalidad del alma, ¿no es preferible renunciar al confort y al lujo que proporciona la sociedad y vivir de raíces, como hacían los anacoretas, salvando así su alma para la eternidad, que perderla al precio de algunas docenas de años de goces materiales? Esto cálculo es tan sencillo, tan evidentemente justo, que nos vemos obligados a pensar que los piadosos y ricos burgueses, banqueros, industriales, comerciantes, que realizan tan pingües negocios por los medios que ya se sabe, teniendo constantemente en la boca las palabras del Evangelio, hacen caso omiso (para ellos) de la inmortalidad del alma, y la abandonan generosamente al proletariado, reservándose con humildad esos miserables bienes materiales que amasan sobre la tierra. Y, aparte de esos bienes materiales, ¿qué puedo dar aún la sociedad? Afecciones carnales, humanas, terrestres, la civilización y la cultura de la inteligencia, todas esas cosas que son inmensas desde el punto de vista humano, pasajero y terrestre, pero que ante la eternidad, ante la inmortalidad, ante Dios, son iguales a cero. Una leyenda de la Iglesia oriental refiere que dos santos anacoretas se habían encerrado voluntariamente durante algunas docenas de años en las cuevas de una isla desierta, llegando hasta aislarse uno del otro y pasando día y noche en la contemplación y en la plegaria, hasta el extremo de perder el uso de la palabra. De todo su antiguo léxico sólo habían conservado tres o cuatro palabras que, en conjunto, no expresaban ningún sentido, pero que les bastaban para dirigir a Dios la expresión de las aspiraciones más sublimes de sus almas. Vivían naturalmente de raíces como los animales herbívoros. Desde el punto de vista humano, estos dos hombres eran dos imbéciles o dos locos; pero desde el punto de vista divino, desde el de la creencia en la inmortalidad del alma, se mostraron calculadores más profundos que Galileo y Newton, puesto que sacrificaron unas cuantas docenas de años de prosperidad terrestre y de inteligencia mundana, para ganar la beatitud eterna y la inteligencia divina. Así, pues, es evidente que, mientras el hombre esté dotado de un alma inmortal, de un infinito y de una libertad inherentes a esta alma, el hombre es un ser eminentemente antisocial, y si hubiera sido siempre justo, si, preocupado exclusivamente de su eternidad, hubiese tenido el valor de despreciar todos los bienes, todas las afecciones y todas las vanidades de esta tierra, jamás habría salido de eso estado de inocencia o de imbecilidad divina y nunca hubiera sido formada la sociedad. En una palabra: Adán y Eva nunca hubieran gustado el fruto del árbol de la ciencia, y nosotros viviríamos como bestias en el paraíso terrestre que Dios les había señalado por morada. Pero desde el momento en que los hombres han querido saber, civilizarse, humanizarse, pensar, hablar y gozar de los bienes materiales, han debido necesariamente salir de su aislamiento y constituirse en sociedad, pues ya sean interiormente infinitos, inmortales, libres, ya exteriormente sean limitados mortales y débiles, dependen del mundo exterior. Considerada desde el punto de vista de su existencia terrestre, es decir, no ficticia sino real, la masa de los hombres presenta un espectáculo tan degradante, tan melancólicamente pobre de iniciativa, de voluntad y de inteligencia, que es preciso estar dotado de una gran fantasía para hacerse la ilusión de encontrar en ellos un alma inmortal ni siquiera la sombra de un libro albedrío cualquiera. Se ofrecen a nuestra vista como seres absoluta y fatalmente determinados: determinados ante todo por la naturaleza exterior, por la configuración del suelo y por todas las condiciones materiales de su existencia; determinados por las innumerables relaciones políticas, religiosas y sociales, por las costumbres, los hábitos, las leyes, por todo un mundo de prejuicios o de pensamientos elaborados lentamente por los siglos pasados y que encuentran al nacer a la vida en la sociedad, de la que jamás han sido los creadores, sino el producto, primero, y los instrumentos más tarde. Entro mil hombres, apenas se encontrará uno del cual pueda decirse que quiere y piensa por cuenta propia. La inmensa mayoría de los seres humanos, no sólo en las masas ignorantes, sino también entre las clases civilizadas y privilegiadas, no quieren ni piensan otra cosa que lo que piensa y quiero la gente que hay a su alrededor; indudablemente creen pensar y querer por sí mismos, pero no hacen otra cosa que imitar servilmente, rutinariamente, con modificaciones imperceptibles y nulas en el fondo, los pensamientos y las voluntades de los demás. Este servilismo, esta rutina, fuentes inagotables de la vulgaridad, esta ausencia de rebeldía en la voluntad y de iniciativa en el pensamiento de los individuos, son las causas principales de la lentitud desoladora del desenvolvimiento histórico de la humanidad. Para nosotros, materialistas o realistas, que no creemos en la inmortalidad del alma ni en el libre albedrío, esta lentitud, por aflictiva que sea, aparece como un hecho natural. Al salir del estado de gorila, el hombre no llega sino muy difícilmente a la conciencia de su humanidad y a la realización de su libertad. En un principio, no puedo tener esta conciencia ni esta libertad; nace esclavo y bestia feroz, y no se humaniza ni se emancipa progresivamente sino en el seno de la sociedad que, necesariamente, es anterior a la formación de su pensamiento, de su palabra y de su voluntad; no puede conseguir esto de otro modo que por los esfuerzos colectivos de todos los miembros pasados y presentes de esta sociedad que es, por consecuencia, la baso punto de partida natural de su humana existencia. De aquí resulta que el hombre no realiza su libertad individual, o bien su personalidad, más que completándose con todos los individuos que le rodean, y gracias al trabajo, solamente, y a la potencia colectiva de la sociedad, fuera de la cual permanecería aún, sin duda alguna, entre las bestias feroces que pueblan el globo, la más estúpida y la más miserable de todas. En el sistema de los materialistas, que es el solo natural y lógico, la sociedad, lejos de disminuirla y de limitarla, crea, por el contrario, la libertad de los seres humanos. Ella es la raíz del árbol: la libertad es su fruto. Por consecuencia, en cada época, el hombre debe buscar su libertad, no en el principio, sino al fin de la historia, y puede afirmarse que la emancipación real y completa de cada ser humano, es el verdadero, el gran objeto, el fin supremo de la historia. Muy diferente es el punto de vista de los idealistas. En su sistema, el hombre se produce, desde luego, como un ser inmortal, y acaba por convertirse en un esclavo. Como espíritu inmortal y libre que es, infinito y completo en sí mismo, no necesita para nada a la sociedad; de donde resulta que, si entra en esa sociedad, lo hace sólo por una especie de decadencia, o bien porque olvide y pierda la conciencia de su inmortalidad y de su libertad. Sor contradictorio, infinito interiormente como espíritu, pero esclavo, defectuoso y material por fuera, se ve obligado a asociarse, no en vista de las necesidades de su alma, sino por la conservación de su cuerpo. Así, pues, la sociedad no se forma más que por una especie de sacrificio de los intereses y de la independencia del alma en provecho de las necesidades despreciables del cuerpo. Esta es una verdadera decadencia y una esclavitud para el individuo interiormente inmortal y libre; una renuncia, parcial cuando menos, de su libertad primitiva. Conocida es la frase sacramental que, en la jerga de todos los partidarios del Estado y del derecho jurídico, expresa esta decadencia y este sacrificio, ese primer paso fatal hacia la esclavitud humana. El individuo, gozando de una libertad completa en el estado natural, es decir, antes de haberse convertido en miembro de sociedad alguna, hace, al entrar en esta sociedad, el sacrificio de una parte de esa libertad, con el fin de que la sociedad le garantice el rosto. Al que pida la explicación de esta frase, se lo respondo generalmente con esta otra: La libertad de cada ser humano no debe tener otros límites que la libertad de los demás. En apariencia nada más justo, ¿no es esto? Y, sin embargo, esta teoría contiene en germen toda la teoría del despotismo. Conformo a la idea fundamental de los idealistas de todas las escuelas, y contrario a todos los hechos reales, el ser humano aparece completamente libre mientras permanece en el aislamiento, en tanto que se mantiene fuera de la sociedad, de donde resulta que, esta última, considerada y comprendida únicamente como sociedad jurídica y política, es decir, como Estado, es la negación de la libertad. He aquí el resultado del idealismo, completamente contrario, como se ve, a las deducciones del materialismo que, conforme a lo que sucedo en el inundó real, hace proceder de la sociedad la libertad individual de los hombres, como una consecuencia necesaria del desenvolvimiento colectivo de la humanidad. La definición materialista, realista y colectivista de la libertad, completamente opuesta a la de los idealistas, es como sigue: El hombre no es realmente hombre ni llega a tener conciencia de la realización de su humanidad más que en la sociedad, y solamente por la acción colectiva de la sociedad entera; no se emancipa del yugo de la naturaleza exterior sino por el trabajo colectivo o social, que sólo es capaz de transformar la superficie de la tierra en una morada favorable al desenvolvimiento de la humanidad; sin esta emancipación material, no puede haber emancipación intelectual y moral para nadie. El hombre no puede emanciparse del yugo de su propia naturaleza, es decir, no puede subordinar los malos instintos de su propio cuerpo a la dirección de su espíritu recientemente desarrollado, sino por la educación y la instrucción; pero la una y la otra son dos cosas eminentemente, exclusivamente sociales; así, pues, fuera de la sociedad, el hombre permanecería eternamente un animal salvaje o un santo, lo cual, poco más o menos, significa la misma cosa. En resumen, el hombre aislado no puede tener la conciencia. de su libertad. Ser libre, para el hombre, significa ser reconocido, considerado y tratado como tal por otro hombre, por todos los hombres que le rodean. La libertad no es, pues, un hecho de aislamiento, sino de reflexión mutua; no de exclusión, sino al contrario, de unión; la libertad de todo individuo no es otra cosa que la reflexión de su humanidad o de su derecho humano en la conciencia de todos los hombres libres, sus hermanos, sus iguales. No puedo sentirme ni confesarme libre, sino en presencia y frente a frente de otros hombres. En presencia de un animal de una especie inferior, no soy libre ni hombre, porque este animal es incapaz de concebir y, por consecuencia, de reconocer mi humanidad. No soy humano ni libre sino cuando reconozco la humanidad y la libertad en todos los hombres que me rodean. Respetando su carácter humano, es como únicamente respeto mi propio carácter. Un antropófago, que se come a su prisionero y le trata como a un animal salvaje, no es un hombre, sino un animal. Un propietario de esclavos no es un hombre, sino un propietario. Ignorando la humanidad de sus esclavos, ignora su propia humanidad. Toda la sociedad antigua nos dará una prueba de esto: los griegos y los romanos no se sentían libres como hombres, no se consideraban como tales en virtud del derecho humano; se creían privilegiados como griegos, como romanos, sólo en el seno de su propia patria, mientras ésta permanecía independiente, inconquistada y conquistando, por el contrario, a los otros países, por la protección especial de los dioses nacionales, y no se asombraban lo más mínimo, ni creían tener el derecho y el deber de rebelarse cuando, vencidos, caían a su vez en la esclavitud. El gran mérito del Cristianismo consiste en haber proclamado la humanidad de todos los seres humanos, incluyendo las mujeres, la igualdad de todos los hombres ante Dios. Pero, ¿cómo lo ha proclamado? En el cielo, para la vida futura, no para la vida presente y real, no sobre la tierra. Por otra parte, esta igualdad futura es también una fábula, pues el número de los escogidos es excesivamente pequeño, como todos saben. Al decir, pues, igualdad cristiana, se alude al más irritante de los privilegios, el de algunos millares de elegidos por la gracia divina sobre millones de condenados. Por otra parte, esta igualdad de todos ante Dios, aunque debiera realizarse para cada uno, no sería otra cosa que la anulación y la esclavitud de todos ante un amo supremo. El fundamento del culto cristiano y la primera condición para salvarse, ¿no es la renuncia a la dignidad humana y el desprecio de esta dignidad en presencia de la grandeza divina? Un cristiano no es, pues, un hombre, en el sentido de que no tiene conciencia de la humanidad, y porque, no respetando la dignidad humana en sí mismo, no puedo respetarla en otro, y no respetándola en otro, no puede respetarla en sí mismo. Un cristiano puede ser un profeta, un santo, un sacerdote, un rey, un general, un ministro, un funcionario, el representante de una autoridad cualquiera, un gendarme, un verdugo, un noble, un burgués explotado o un obrero sojuzgado, un opresor o un oprimido, un torturador o un torturado, un dueño o un asalariado, pero nunca tendrá el derecho de llamarse hombre, porque el hombre no es realmente tal, sino en cuanto respeta y ama la libertad de todo el mundo, y su libertad y su humanidad son suscitadas y creadas por los demás. Yo no soy verdaderamente libre sino cuando todos los seres humanos que me rodean son igualmente libres. La libertad de otro, lejos de ser un límite o una negación de mi libertad, es su condición necesaria y su confirmación. No llego a ser libre, en realidad, más que por medio de la libertad de los otros, de modo que, cuanto más numerosos son los hombres libres y más profunda y más amplia su libertad, más profunda, más extendida y más amplia será también la mía. La esclavitud de los hombres es la que, por el contrario, pone barreras a mi libertad, y de igual modo sucede que su bestialidad es una negación de mi humanidad porque, lo repito una vez más, yo no puedo llamarme libre verdaderamente sino en cuanto mi libertad, o lo que quiere decir lo mismo, mi dignidad de hombre, mi derecho humano, que consiste en no obedecer a ningún otro hombre y en no determinar mis actos sino conforme a mis propias convicciones, reflejadas en la conciencia igualmente libre de todos, llegan a ser confirmadas por el asentimiento de todo el mundo. Mi libertad personal, confirmada así por la libertad de todo el mundo, se extiende al infinito. Se ve, pues, que la libertad, tal como es concebida por los materialistas, es una cosa positiva, muy compleja y, sobre todo, eminentemente social, porque no puede ser realizada más que por la sociedad y solamente en la más estrecha igualdad y solidaridad de cada uno con todos. Se puede distinguir en ella tres periodos de desenvolvimiento, tres elementos, de los cuales el primero es eminentemente positivo y social: consisto en el completo desarrollo y el goce de todas las facultades y potencias humanas para cada uno, por la educación, por la instrucción científica y por la prosperidad material, cosas todas que no pueden ser dadas a cada uno más que por el trabajo colectivo, material o intelectual, muscular y nervioso de la sociedad entera. El segundo elemento o periodo de la libertad es negativo. Consiste en la rebeldía del individuo contra toda autoridad divina o humana, individual y colectiva. Ante todo, la rebeldía contra la tiranía del fantasma supremo de la teología, contra Dios. Es evidentemente que, mientras tengamos un amo en el cielo, seremos esclavos en la tierra. Nuestra razón y nuestra voluntad serán igualmente anuladas. Mientras creamos deberle una obediencia absoluta, tratándose de Dios no hay otra obediencia posible, deberemos necesariamente someternos con entera pasividad y sin la menor crítica a la santa autoridad de sus intermediarios y de sus elegidos: Mesías, profetas, legisladores divinamente inspirados, emperadores, reyes y todos sus funcionarios y ministros, representantes y servidores consagrados a las dos grandes instituciones que se nos imponen como establecidas por Dios mismo bajo la dirección de los hombres: La Iglesia y el Estado. Toda autoridad temporal o humana procede directamente de la autoridad espiritual. Pero la autoridad es la negación de la libertad. Dios, mejor dicho, la ficción de Dios, es, pues, la consagración y la causa intelectual y moral de toda esclavitud sobre la tierra, la libertad de los hombres no será completa sino cuando haya sido aniquilada completamente la ficción nefasta de un amo celeste. Se impone, pues, como consecuencia, la rebeldía de cada uno contra la tiranía de los hombres, contra la autoridad, tanto individual como social, representada y legalizada por el Estado. Es preciso, no obstante, comprender bien esto, y para comprenderlo es preciso establecer una distinción bien definida entre la autoridad oficial y, por consecuencia, tiránica de la sociedad organizada en el Estado, y la influencia de la acción de la sociedad, no oficial sino natural, sobre cada uno de sus miembros. La rebeldía contra esta influencia natural de la sociedad, es mucho más difícil para el individuo que la rebeldía contra la sociedad oficialmente organizada, contra el Estado, aunque aquélla sea frecuentemente tan inevitable como esta última. La tiranía social, a menudo aplastante y funesta, no presenta eso carácter de violencia imperativa, de despotismo legalizado y formal que distingue la autoridad del Estado. Aquella no se impone como una ley a la cual el individuo está obligado a someterse bajo pena de incurrir en un castigo jurídico. Su acción es más dulce, más insinuante, más imperceptible, pero mucho más poderosa que la del Estado. Domina a los hombres por las costumbres, por los hábitos, por el conjunto de sentimientos y de prejuicios tanto de la vida material como de la inteligencia y del corazón, que constituye lo que llamamos opinión pública. Hace que el hombre se desenvuelva y desarrolle desde su nacimiento, lo penetra, y forma la baso misma de su existencia individual; de modo que cada individuo es, en cierta forma cómplice contra sí mismo, en más o menos extensión y sin darse cuenta de ello. De aquí resulta que, para rebelarse contra esta influencia que la sociedad ejerce naturalmente sobre él, el hombre debe, parcialmente al menos, rebelarse contra sí mismo, pues con todas sus tendencias y aspiraciones materiales, intelectuales y morales, en sí mismo no es otra cosa que el producto de la sociedad. De aquí eso poder inmenso ejercido por la sociedad sobre los hombres. Desde el punto de vista de la moral absoluta, es decir, del respeto humano, y a continuación diré lo que entiendo por esta palabra, ese poder de la sociedad puedo ser lo mismo perjudicial que provechoso. Es provechoso cuando tiende al desarrollo de la ciencia, de la prosperidad material, de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad fraternal de los hombres; es perjudicial cuando ofrece tendencias contrarias. Un hombre nacido en una sociedad de brutos permanece, con muy raras excepciones, muy cerca de la animalidad; nacido en una sociedad gobernada por sacerdotes, se hace idiota y santurrón; nacido en una banda de ladrones, llegará a ser probablemente un ladrón; nacido entre la burguesía se hará un explotador del trabajo de otro; y si tiene la desgracia de nacer en la sociedad de semidiosas que gobierna este mundo, nobles, príncipes, infantes, él será, según los grados de su capacidad, un menospreciados un dominador de la humanidad, un tirano. En todos estos casos, por la humanización misma del individuo, su rebeldía contra la sociedad que le ha visto nacer se hace indispensable. Poro, lo repito: la rebeldía del individuo contra la sociedad es una cosa mucho más difícil que su rebelión contra el Estado. El Estado es una institución histórica, transitoria, una forma pasajera de la sociedad, lo mismo que la Iglesia, de la que es hermano menor, pero tiene en absoluto el carácter fatal e inmutable de la sociedad, que es anterior a todos los desenvolvimientos de la humanidad y que, participando plenamente de todo el poder de las leyes, de la acción y de las manifestaciones naturales, constituye la base de toda existencia humana. El hombre, al menos desde que dio su primer paso hacia la humanidad, desde que ha comenzado a ser un ser humano, es decir, un ser que habla y piensa mas o menos, nace en la sociedad como la hormiga nace en su hormiguero, como nace la abeja en su colmena; no la ha escogido, sino que, por el contrario, es producido por ella, y está fatalmente sometido a las leyes naturales que rigen sus desenvolvimientos necesarios, como obedece de igual modo a las demás leyes naturales. La sociedad, como la misma naturaleza, es anterior y a la vez sobrevive a cada ser humano; como la naturaleza, es eterna; mejor dicho, nacida sobre la tierra, durará tan largo tiempo como nuestra tierra dure. Una rebelión radical contra la sociedad será, pues, tan imposible para el hombre, como una rebelión contra la naturaleza, puesto que, en último término, la sociedad no es otra cosa que la última gran manifestación o creación de la naturaleza sobre este mundo; y un individuo que quisiera poner a la sociedad, es decir, a la naturaleza en general y, especialmente, a su propia naturaleza en entredicho, se pondría, por lo mismo, fuera de todas las condiciones de una existencia real, se lanzaría en la nada, en la vida absoluta, en la abstracción muerta, en Dios. Es, pues, tan imposible afirmar si la sociedad constituye un bien o un mal, como es imposible asegurar que la naturaleza, el ser universal, real, único, supremo, absoluto, es un bien o un mal de igual modo; es más que todo esto: es un inmenso hecho, positivo y primitivo, anterior a toda conciencia, a toda idea, a toda apreciación intelectual y moral; es la base misma del mundo en el cual, fatalmente y más tarde, se desenvuelve para nosotros lo que llamamos el bien y el mal. No sucede esto con el Estado; no hay necesidad de decir que el Estado es el mal, pero un mal históricamente necesario, tan necesario en el pasado, como necesaria será, más tarde o más temprano, su extinción completa; tan necesario como lo han sido la bestialidad primitiva y las divagaciones teológicas de los hombres. El Estado no es en ningún modo la sociedad; no es más que una forma histórica tan brutal como abstracta. Ha nacido, históricamente, en todos los países, del matrimonio de la violencia, de la rapiña, del pillaje, en una palabra, de la guerra y de la conquista, con los Dioses creados sucesivamente por la fantasía teológica de las naciones. Desde su origen ha sido, y lo es al presente, la sanción divina de la fuerza brutal y de la iniquidad triunfante. Es, aun en los países más democráticos, como los Estados Unidos de América y la Suiza... [Aquí hay una palabra Ilegible] regularizado por el privilegio de una minoría cualquiera y la esclavitud real «le la inmensa mayoría. La rebelión es mucho más fácil contra el Estado, porque hay en la naturaleza misma del Estado alguna cosa que provoca a la rebelión. El Estado es la autoridad, es la fuerza, es la ostentación y la infatuación de la fuerza. No se insinúa, no procura convertir y, cuantas veces lo intenta, lo hace de muy mala gana; por su naturaleza no es inclinado a persuadir, sino a imponerse, a violentar. Ningún trabajo se toma para dominar esta naturaleza de violador legal de la voluntad de los hombres, de negación permanente de su libertad y aun cuando hace esto, cuando procura el bien, perjudica, precisamente porque él lo impone, y porque toda imposición provoca y suscita las rebeldías legitimas de la libertad; y porque el bien, desde el momento en que es impuesto, desde el punto de vista de la verdadera moral, de la moral humana, no divina indudablemente, desde el punto de vista del respeto humano y de la libertad, el bien, repito, se convierte en mal. La libertad, la moralidad y la dignidad humanas del hombre consisten, precisamente, en esto, en que él mismo haga el bien no porque nadie se lo imponga, sino porque lo concibe, lo quiere, lo ama. La sociedad, por su parte, no se impone formalmente, oficialmente, autoritariamente; se impone naturalmente, y a causa de esto mismo, es por lo que su acción sobre el individuo es incomparablemente más poderosa que la del Estado. Ella crea y forma todos los individuos que nacen y se desenvuelven en su seno. Hace pasar a ellos lentamente, desde el primer día de su nacimiento hasta el de su muerte, toda su propia naturaleza, intelectual y moral. Se individualiza, por decirlo así, en cada uno. El ser humano está tan lejos de constituir un ser universal y abstracto, que cada uno, desde el momento en que se forma en las entrañas de su madre, se encuentra ya determinado y particularizado por una multitud de causas y de acciones materiales, geográficas, climatológicas, etnográficas, higiénicas y por consecuencia económicas, que constituyen la naturaleza material exclusivamente particular a su clase, a su nación, a su raza; y por lo mismo que las inclinaciones y las actitudes de los hombres dependen del conjunto de todas estas influencias exteriores o físicas, cada uno nace con una naturaleza o un carácter individual materialmente determinado. Por lo demás, gracias a la organización relativamente superior del cerebro humano, cada hombre lleva al nacer, en grados diferentes desde luego, no ideas y sentimientos innatos, como pretenden los idealistas, sino la capacidad a la vez material y formal de sentir, de pensar, de hablar y de querer. No trae consigo más que la facultad deformar y de desenvolver las ideas y, como acabamos de decir, una poderosa actividad enteramente formal y sin ningún contenido. ¿Quién le da su primer contenido? La sociedad. No es este el lugar de investigar cómo se han formado las primeras nociones y las primeras ideas, cuya mayor parte fueron, naturalmente, muy absurdas en las sociedades primitivas. Todo lo que podemos decir con plena certidumbre, es que, desde luego, no han sido creadas aislada y espontáneamente por la inteligencia milagrosamente iluminada de los individuos inspirados, sino por el trabajo colectivo, imperceptible a menudo, del espíritu de todos los individuos que han formado parte de estas sociedades, y de cuyos individuos, cuando han faltado, los hombres de genio sólo han podido dar la más fiel o la más acertada de sus expresiones; todos los hombres de genio han puesto en práctica la frase de Voltaire: «tomad el bien donde quiera que se encuentre». Es, pues, el trabajo intelectual colectivo de las sociedades primitivas el que ha creado las primeras ideas. Estas ideas no fueron desde luego otra cosa que simples comprobaciones, naturalmente muy imperfectas, de los hechos naturales y sociales, y conclusiones aún menos juiciosas sacadas de esos hechos. Tal fue el comienzo de todas las representaciones, imaginaciones y pensamientos humanos. El contenido de estos pensamientos, lejos de haber sido creado por una acción espontánea de la inteligencia humana, le fue dado desde luego por el mundo real, tanto exterior como interior. La inteligencia del hombre, es decir, el trabajo o el funcionamiento completamente orgánico y, por consecuencia, material de su cerebro, provocado por las impresiones, tanto exteriores como interiores que le transmiten sus nervios, no añade más que una acción enteramente formal, que consiste en comparar y en combinar estas impresiones de las cosas y de los hechos en sistemas justos o falsos. es como nacieron las primeras ideas. Por medio de la palabra, estas ideas, mejor dicho, estas imaginaciones, se precisaron, se fijaron y se transmitieron de un individuo a otro; de suerte que las imaginaciones individuales de cada uno se encontraron, se chocaron, se modificaron, se completaron mutuamente y, confundidas más o menos en un sistema único, acabaron por formar la sociedad. Este pensamiento, transmitido por la tradición de una generación a otra y desarrollándose crecientemente por el trabajo intelectual de los siglos, constituye el patrimonio intelectual y moral de una sociedad, de una clase, de una nación. Cada generación nueva encuentra en su cerebro todo un mundo de ideas, de imaginaciones y de sentimientos, que recibe como una herencia de los siglos pasados. Este mundo no se presenta desde luego al hombre recién nacido bajo su forma ideal, como sistema de representaciones de ideas, como religión, como doctrina; el niño sería incapaz de recibirlo ni de concebirlo bajo esta forma; se impone a él como un mundo encarnado y realizado tanto en las personas como en todas las cosas que le rodean, y hablando a sus sentidos por todo lo que él ve y entiende desde el primer día de su vida. Así pues, las ideas y las representaciones humanas, no habiendo sido otra cosa, desde luego, que el producto de hechos reales, tanto naturales como sociales, en el sentido de que han sido la reflexión o la repercusión en el cerebro humano y la reproducción ideal, por decirlo así, y más o menos juiciosa de esos hechos, por el órgano absolutamente material del pensamiento humano, adquirieron una vez definitivamente establecidas, de la manera que acabamos de explicar, en la conciencia colectiva de una sociedad cualquiera, la facultad de convertirse a su turno en causas productivas de hechos nuevos, no propiamente naturales, sino sociales. Acaban por modificar y por transformar, muy lentamente, es cierto, la existencia, las costumbres y las instituciones humanas, en una palabra, todas las relaciones del hombre en la sociedad: y por su encarnación en las cosas más frecuentes de la vida de cada uno, se hacen sensibles, palpables para todos, hasta para los niños. De suerte, que cada generación nueva penetrase de ellas desde su más tierna infancia, y cuando ha llegado a la edad viril, en la que comienza realmente el trabajo de su propio pensamiento necesariamente acompañado de una crítica nueva, encuentra en sí misma, de igual modo que en la sociedad que le rodea, todo un mundo de pensamientos o de representaciones establecidas que le sirven de punto de partida, y le dan en algún modo la primera materia y le disponen para su propio trabajo intelectual y moral. De este número son las imaginaciones tradicionales y comunes que los metafísicos, engañados por la manera completamente insensible é imperceptible con que aquéllas, viniendo del exterior, penetran y se imprimen en el cerebro de los niños aun antes de que lleguen a la conciencia de sí propios, llaman falsamente ideas innatas. Tales son las ideas generales o abstractas sobro la divinidad y sobre el alma, ideas completamente absurdas, pero inevitables, fatales en el desenvolvimiento histórico del espíritu humano que, no llegando sino muy lentamente, a través de los siglos, al conocimiento racional y crítico de sí mismo y de sus manifestaciones propias, parte siempre del absurdo para llegar a la verdad y de la esclavitud para conquistar la libertad; ideas sancionadas por la ignorancia universal y por la estupidez de los siglos, así como por el interés bien entendido de las clases privilegiadas, hasta el punto de que, ahora mismo, no se sabría pronunciar abiertamente y en un lenguaje popular contra ellas, sin provocar la rebelión de una gran parte de las masas populares y sin incurrir en el peligro de ser lapidado por la hipocresía burguesa. Al lado de estas ideas del todo abstractas y en unión intima con ellas, la adolescencia encuentra en la sociedad y como consecuencia de la influencia todopoderosa ejercida por esta última sobre la infancia, encuentra, repetimos, en sí misma, una cantidad de otras representaciones o ideas mucho más determinadas y que tocan de más cerca a la vida real del hombre, a su existencia diaria. Tales son las representaciones sobro la naturaleza y sobre el hombre, sobre la justicia, sobre los deberes y los derechos de los individuos y de las clases, sobre las conveniencias sociales, sobro la familia, sobre la propiedad, sobre el Estado, y muchas otras aún que regulan las relaciones de los hombres entre sí mismos. Todas estas ideas que el hombre encuentra al nacer encarnadas en las cosas y en los hombres, y que se imprimen en su propio espíritu por la educación y por la instrucción que recibe, aun antes de que haya llegado al conocimiento de sí mismo, las encuentra más tarde consagradas, explicadas, comentadas por las teorías que expresan la conciencia universal o el prejuicio colectivo, y por todas las instituciones religiosas, políticas y económicas de la sociedad de que forma parte. Y de tal modo se impregna de ellas él mismo, esté o no interesado personalmente en defenderlas, que, involuntariamente, por todos sus hábitos materiales, intelectuales y morales, se hace su cómplice. Así pues, no debemos asombrarnos de la acción todopoderosa que estas ideas, que expresan la conciencia colectiva de la sociedad, ejercen sobre la masa de los hombres, sino más bien, al contrario, de que se encuentre en esta masa individuos que tienen el pensamiento, la voluntad y el valor de combatirlas. La presión de la sociedad sobro el individuo es tan inmensa, que no existe carácter bastante fuerte ni inteligencia bastante poderosa que pueda conceptuarse al abrigo de los ataques de esa influencia tan despótica como irresistible. Nada prueba el carácter social del hombre mejor que esta influencia. Se diría que la conciencia colectiva de una sociedad cualquiera, encarnada lo mismo en las grandes instituciones públicas que en los detalles de su vida privada, y sirviendo de base a todas sus teorías, forma una especie de medio ambiente, algo como una atmósfera intelectual y moral, dañosa, pero absolutamente necesaria a la existencia de todos sus miembros. Ella los domina y al mismo tiempo los apoya, uniéndolos entre sí por las relaciones y por las costumbres necesariamente determinadas por ella misma; inspirando a cada uno la seguridad y la certidumbre y constituyendo para todos la condición suprema de la existencia del gran número, la banalidad, el lugar común, la rutina. La mayor parte de los hombres, no solamente en las masas populares, sino mejor y con más frecuencia aún entre las clases privilegiadas o instruidas que en la masa, no se siente tranquila y en paz consigo misma sino cuando sus pensamientos y todos los actos de su vida siguen fielmente, ciegamente la tradición y la rutina: «Nuestros padres han pensado y obrado así, nosotros debemos pensar y obrar como ellos; todo el mundo a nuestro alrededor piensa y obra así, ¿por qué nosotros liemos de pensar y obrar de otra manera que todo el mundo? » Estas palabras expresan la filosofía, la convicción y la práctica de las noventa y nueve centésimas partes de la humanidad, escogida indiferentemente en todas las clases sociales. Y como ya lo he hecho observar, he aquí el mayor obstáculo al progreso y a la rápida emancipación de la especie humana. ¿Cuáles son las causas de esta lentitud desoladora y tan próxima a la estancación que constituyo, según mi creencia, la mayor desgracia de la humanidad? Estas causas son múltiples. Entro ellas, una de las más considerables, sin duda, es la ignorancia de las masas. Privadas en general y sistemáticamente de toda educación científica, gracias a los cuidados paternales de los gobiernos y de las clases privilegiadas, que encuentran útil mantenerlas el mayor tiempo posible en la ignorancia, en la piedad, en la fe, tres sustantivos que expresan la misma cosa con corta diferencia, esas masas ignoran igualmente la existencia que el uso de ese instrumento de emancipación que se llama la crítica, sin la cual no puede haber rebelión moral y social completa. Las masas, que tienen todo su interés en rebelarse contra las cosas establecidas, se hallan aún más o menos atadas por la religión de sus padres, esa providencia de las clases privilegiadas. Las clases privilegiadas, que no tienen hoy, aunque ellas afirmen lo contraído, ni piedad, ni fe, se hallan atadas a su vez por el interés político y social. Sin embargo, es imposible afirmar que ésta sea la sola razón de su decidido entusiasmo por las ideas dominantes. Sea cualquiera la opinión que yo tenga acerca del valor actual intelectual y moral de estas clases, no puedo admitir que el interés sea sólo el móvil de sus pensamientos y de sus actos. Indudablemente hay en cada clase y en cada partido un grupo, más o menos numeroso, de explotadores inteligentes, audaces y conscientemente poco honrados, a quienes se les llama hombres fuertes, libres de todo prejuicio intelectual y moral, igualmente indiferentes a todas las convicciones y sirviéndose de ollas según lo necesitan para atender a su objeto. Pero estos hombres distinguidos no forman nunca, aun en las clases más corrompidas, más que una minoría insignificante; la masa los sigue como corderos, ni más ni menos que el pueblo mismo, y en todas las esferas esa masa sufre naturalmente la influencia de esos intereses que hacen de la reacción una condición de existencia. Pero es imposible admitir que esto obedezca únicamente a un sentimiento de egoísmo. Una gran masa de hombres, aun medianamente corrompidos, cuando obra colectivamente no sabe ser tan depravada. En toda asociación numerosa, y con mucha más razón en las asociaciones tradicionales o históricas como las clases, aun cuando hayan llegado al extremo de hacerse perjudiciales y contrarias al interés de todo el mundo, hay un principio de moralidad, una religión, una creencia cualquiera, sin duda poco racionales, frecuentemente ridículas y por consecuencia muy estrechas, pero sinceras, y que constituyen la condición moral indispensable de su existencia.
** El error común y fundamental de todos los idealistas, error que, por otra parte, es una consecuencia muy lógica de su sistema, consiste en buscar la base de la moral en el individuo aislado, cuando sólo se encuentra y puede encontrarse en los individuos asociados. Para probarlo, comencemos por juzgar, de una vez para siempre, al individuo aislado o absoluto de los idealistas. Este individuo humano, solitario y abstracto, es una ficción parecida a la de Dios, puesto que las dos han sido creadas simultáneamente por la fantasía creyente o por la razón infantil, no reflexiva, experimental y critica sino imaginativa de los pueblos, en un principio, y más tarde desarrolladas, explicadas y dogmatizadas por las teorías teológicas y metafísicas de los pensadores idealistas. Las dos, representando una abstracción vacía de todo contenido o incompatible con una realidad cualquiera, confinan con la Nada: creo haber probado la inmoralidad de la ficción de Dios; más adelante probaré su absurdo. Ahora quiero analizar la ficción, tan inmoral como absurda, de ese individuo humano, absoluto o abstracto, que los moralistas del idealismo toman como base de sus teorías políticas y sociales. No me será difícil probar que el individuo humano que ellos preconizan y quieren, es un ser perfectamente inmoral. Es el egoísmo personificado, el ser antisocial por excelencia. Puesto que está dotado de un alma inmortal, es infinito y completo en sí mismo, y no tiene necesidad de nadie, ni aun de Dios, mucho menos la tendrá de los demás hombres. Lógicamente no debe soportar en modo alguno la existencia de un individuo igual o superior, tan inmortal y tan infinito o más inmortal y más infinito que él mismo, ya sea a su lado o por encima de él. Debería ser, digo, el solo hombre sobre la tierra, debería poder llamarse el solo ser y llenar el mundo. El infinito que halla algo fuera de sí mismo, encuentra un límite y ya no es tal infinito, así es que dos infinitos que se encuentran, se anulan. ¿Por qué los teólogos y los metafísicos, que por otra parte se muestran tan lógicos y sutiles, han cometido y continúan cometiendo la inconsecuencia de admitir la existencia de muchos hombres igualmente inmortales, es decir, igualmente infinitos, y por encima de ellos la de un Dios aún más inmortal y más infinito? Lo han hecho forzados por la imposibilidad absoluta de negar la existencia real, la mortalidad lo mismo que la independencia mutua de los millones de hombres que han vivido y que viven sobro la tierra. Este es un hecho, pues, del que, a pesar de toda su buena voluntad, no pueden hacer abstracción. Lógicamente, ellos hubieran debido deducir que las almas no son inmortales ni tienen en modo alguno la existencia separada de su envoltura corporal y mortal, y que limitándose y encontrándose en una dependencia mutua, encontrando fuera de sí mismas una infinidad de objetos diferentes, los individuos humanos, como todo lo que existe sobre la tierra, son seres pasajeros, limitados y finitos. Poro reconociendo ésto, deberían renunciar a las bases mismas de sus teorías ideales, deberían colocarse bajo la bandera del materialismo puro o de la ciencia experimental y racional, a lo que de tal modo lo invita la voz poderosa del siglo. Ellos permanecen sordos a esta voz. Su naturaleza de inspirados, de profetas, de doctrinarios y de sacerdotes, y su espíritu apoyado en los sutiles enredos de la metafísica, habituado a los crepúsculos de las fantasías ideales, se rebelan contra las francas conclusiones y contra el pleno día de la verdad simple. Tienen a esta verdad tal horror, que prefieren soportar la contradicción que crean en sí mismos por esta ficción absurda del alma inmortal, aunque tengan que ir a buscar la solución en un nuevo absurdo, en la ficción de Dios. Desde el punto de vista de la teoría, Dios no es otra cosa que el último refugio y la expresión suprema de todos los absurdos y contradicciones del idealismo. En la teología, que representa la metafísica infantil o ingenua, aparece como la base y la causa primera del absurdo, pero en la metafísica propiamente dicha, es decir, en la teología sutilizada y razonada, constituye, al contrario, la última instancia y el supremo recurso, en el sentido de que todas las contradicciones que parecen insolubles en el mundo real, se las explica en Dios y por Dios, es decir, por el absurdo envuelto, tanto como sea posible, en una apariencia racional. La existencia de un Dios personal y la inmortalidad del alma son dos ficciones inseparables, son los dos polos del mismo absurdo absoluto, provocándose mutuamente, y buscando en balde el uno su explicación y su razón de ser en el otro. Así, para la contradicción evidente que existe entre el infinito supuesto de cada hombre y el hecho real de la existencia de muchos hombres, pues la cantidad de seres infinitos que se encuentran cada uno fuera del otro, los limita necesariamente; entre su mortalidad y su inmortalidad; entre su dependencia natural y su independencia absoluta uno de otro, los idealistas sólo tienen una sola respuesta: Dios; si esta respuesta no os explica nada y no os satisface, tanto peor para vosotros. Ellos no pueden dar otra. La ficción de la inmortalidad del alma y la de la moral individual, que es la consecuencia necesaria, son la negación de toda moral. Y bajo este respecto, es preciso hacer justicia a los teólogos, que, mucho más consecuentes, más lógicos que los metafísicos, niegan abiertamente lo que se ha convenido en llamar ahora la moral independiente, declarando, con mucha razón, que desde el momento en que se admite la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, es preciso reconocer también que no puede haber más que una sola moral, esto es, la ley divina, revelada, la moral religiosa, es decir, la relación del alma inmortal con Dios por la gracia de Dios. Y fuera de esta relación irracional, milagrosa y mística, la sola santa y la sola saludable, fuera de las consecuencias que de ella derivan para el hombre, todas las demás relaciones son nulas. La moral divina es la negación absoluta de la moral humana. La moral divina ha encontrado su perfecta expresión en esta máxima cristiana: «Amarás a Dios más que a ti mismo y a tu prójimo como a ti propio», lo cual implica el sacrificio de ti mismo y del prójimo a Dios. Pase por el sacrificio de sí mismo, esto no es más que una locura; pero el sacrificio del prójimo es, desde el punto de vista humano, absolutamente inmoral. ¿Y por qué soy forzado a este sacrificio inhumano? Para la salvación de mi alma: he aquí la última palabra del cristianismo. Así pues, para complacer a Dios y para salvar mi alma debo sacrificar al prójimo. Esto es el egoísmo absoluto. Esto egoísmo, no disminuido, sino solamente disfrazado en el catolicismo, por la colectividad forzada y por la unidad autoritaria, jerárquica y despótica de la Iglesia, aparece en toda su franqueza cínica en el protestantismo, que es una especie de «sálvese quien pueda» religioso. Los metafísicos, a su turno, se esfuerzan en paliar este egoísmo que es el principio inherente y fundamental de todas las doctrinas ideales, hablando muy poco, tan poco como les es posible, de las relaciones del hombre con Dios y mucho de las relaciones mutuas de los hombros. Esto no es del todo bueno, ni franco, ni lógico de su parte; pues desde el momento en que se admite la existencia de Dios, se está obligado a reconocer la necesidad de las relaciones del hombre con Dios; y se debe reconocer que en presencia de estas relaciones con el ser absoluto y supremo, las demás relaciones son necesariamente simuladas. O Dios no es Dios, o su presencia lo absorbe, lo destruye todo. Pero pasemos... Los metafísicos buscan, pues, la moral, en las relaciones de los hombres entre sí, y al mismo tiempo pretenden que aquélla es un hecho absolutamente individual, una ley divina escrita en el corazón de cada hombre, independientemente de sus relaciones con los demás seres humanos. Tal es la contradicción inexplicable sobro que se funda la teoría moral de los idealistas. Desde el momento en que llevo anteriormente a todas mis relaciones con la sociedad y, por consecuencia, independientemente de toda influencia de esta sociedad sobre mi persona, una ley moral escrita primitivamente por Dios mismo en mi corazón, esta ley moral es necesariamente extraña e indiferente, sino hostil, a mi existencia en la sociedad; no puede dirigir mis relaciones con los hombros, sólo le es dado regular mis relaciones con Dios, como afirma muy lógicamente la teología. En cuanto a los hombres, desde el punto de vista de esta ley, me son completamente extraños. Estando la ley moral formada y escrita en mi corazón fuera de todas mis relaciones con ellos, nada tiene que hacer con ellos. Pero, se dirá, esta ley os manda precisamente amar a los hombres tanto como a vosotros mismos, porque ellos son vuestros semejantes, y no hacerles otra cosa que la que quisiera que os hiciesen a vosotros, y observar en su provecho la igualdad, la equidad moral, la justicia. A esto respondo que si es verdad que la ley moral contiene este mandamiento, debo concluir que no se ha formado ni ha sido escrita aisladamente en mi corazón; supone necesariamente la existencia de mis relaciones con los demás hombres, mis semejantes, y, por consecuencia, ella no crea estas relaciones sino que, encontrándolas ya establecidas, las regula solamente, y es, en algún modo, la manifestación desarrollada, la explicación, el producto. De donde resulta que la moral no es un hecho individual, sino social, una creación de la sociedad. Si esto fuera de otro modo, la ley escrita en mi corazón sería absurda; ella regularía mis relaciones con seres que no tendrían conmigo relación alguna, y de los cuales ignoraría hasta la existencia. Para esto tienen los metafísicos una respuesta. Ellos dicen que cada ser humano lleva el bien, al nacer, escrito en su corazón por la mano de Dios mismo, pero que, en un principio sólo se encuentra en estado latente, sólo en estado de potencia, no realizada ni manifestada para el individuo mismo, que no puede realizarla, y que no llega a descifrarla sino desarrollándose y desenvolviéndose en la sociedad de sus semejantes; que el hombre, en una palabra, no llega a la conciencia de esta ley, que le es inherente, sino por sus relaciones con los demás hombres. Por esta explicación, si no juiciosa, al menos muy plausible, henos aquí trasladado a la doctrina de las ideas, de los sentimientos y de los principios innatos. Ya se sabe lo que es esta doctrina: el alma humana, inmortal o infinita en su esencia, pero corporalmente determinada, limitada, contenida y, por decirlo así, cegada y anonadada en su existencia real, conteniendo todos estos principios eternales y divinos, pero ignorándolo, sin que acerca de ello sea posible la menor duda. Inmortal, debe ser necesariamente eterna en el pasado lo mismo que en el porvenir, pues si hubiera tenido principio tendría inevitablemente fin y no sería inmortal. ¿Qué ha sido de ella, que ha hecho durante toda su eternidad, que ha dejado detrás de sí? Sólo Dios lo sabe; en cuanto a ella, no se acuerda, lo ignora. Este es un gran misterio lleno de contradicciones irritantes, para resolver las cuales es preciso apelar a la contradicción suprema, a Dios. Ello es que conserva siempre, sin lugar a duda, en no sé qué sitio misterioso de su ser, todos los principios divinos. Pero perdida en su cuerpo terrestre, entorpecida por las condiciones groseramente materiales de su nacimiento y de su existencia sobro la tierra, no tiene la facultad de concebirlos ni siquiera el poder de recordarlos. Esto es lo mismo que si no los tuviera en absoluto. Pero he aquí que se encuentran en la sociedad una multitud de almas humanas, todas entorpecidas igualmente, todas inmortales por su esencia, pero todas envilecidas y materializadas en su existencia real. Y, no obstante, se reconocen tan poco, que si un alma materializada se encuentra con otra, no tardarán en devorarse mutuamente. La antropofagia, como ya se sabe, fue la primera práctica del género humano. En seguida y continuando haciéndose una guerra encarnizada, cada uno se esfuerza en esclavizar a los otros, y esto constituyo el largo período de la esclavitud, período que aún está muy lejos de haber llegado a su término. Ni en la antropofagia ni en la esclavitud se encuentra, sin duda alguna, vestigio alguno de los principios divinos. Pero en esta lucha incesante de los pueblos y de los hombros entre sí que constituye la historia, y como consecuencia de los sufrimientos sin número que son el resultado más claro, las almas se rebelan, poco a poco salen de su letargo, de su embrutecimiento, entran en sí mismas, se reconocen y profundizan crecientemente en su sor íntimo, provocadas y suscitadas desde luego la una por la otra, comienzan a acordarse, a presentir en un principio, después a entrever y alcanzar más claramente los principios que Dios, en teda la eternidad, ha grabado por su propia mano. Este despertar y este recuerdo no se efectúan, desde luego, en las almas más inmortales é infinitas, lo que sería un absurdo; el infinito no admite más ni menos, lo que hace que el alma del más idiota sea tan infinita o inmortal como la del genio más grande; se efectúan en las almas menos groseramente materializadas y, por consecuencia, más capaces de despertar y acordarse. Estas son las de los hombres de genio, los inspirados por Dios, los reveladores, los legisladores, los profetas. Una vez que estos grandes y santos hombres, iluminados y provocados por el espíritu, sin la ayuda del cual nada grande ni bueno se hace en el mundo, una vez que ellos han encontrado en sí mismos una de esas divinas verdades que cada hombre lleva inconscientemente en su alma, llega a ser, naturalmente, mucho más fácil a los hombros más groseramente materializados hacer este descubrimiento en sí propios. He aquí por qué toda gran verdad, todos los principios eternos manifestados en un principio en la historia como revelaciones diversas, se reducen más tardo a verdades divinas sin duda, pero que, no obstante, cada uno puede y debe encontrar en sí mismo y reconocer como las bases de su propia esencia infinita, o de su alma inmortal. Esto explica cómo una verdad revelada en un principio por un solo hombre, se extiendo poco a poco, hace discípulos, en un principio poco numerosos y ordinariamente perseguidos, lo mismo que el maestro, por las masas y por los representantes oficiales de la sociedad; pero siempre se extiendo a causa de esas mismas persecuciones, acaba por invadir tarde o temprano la conciencia colectiva, y después de haber sido largo tiempo una verdad exclusivamente individual, se transforma al fin en una verdad socialmente aceptada, realizada después mal o bien en las instituciones públicas y privadas de la sociedad, y esa verdad se hace ley. Tal es la teoría general de los moralistas de la escuela metafísica. A la primera ojeada, como ya he dicho, esta teoría es muy plausible, y parece reconciliar las cosas más disparatadas: la revelación divina y la razón humana, la inmortalidad y la independencia absoluta de los individuos con su mortalidad y su dependencia absoluta, el individualismo y el socialismo. Pero examinando más cerca esta teoría y sus consecuencias, nos será fácil reconocer que esto no es más que una reconciliación aparente, que oculta, bajo una falsa máscara de racionalismo y de socialismo, el antiguo triunfo del absurdo divino sobro la razón humana y del egoísmo individual sobro la solidaridad social. En última instancia, tiendo a la separación y al aislamiento absoluto de los individuos y, por consecuencia, a la negación de toda moral. A pesar de sus pretensiones al racionalismo puro, esta teoría comienza por la negación de toda razón, por el absurdo, por la ficción del infinito perdido en el finito, o por la suposición de un alma, de una cantidad de almas inmortales alojadas y aprisionadas en cuerpos mortales. Para corregir y explicar este absurdo, se ha visto obligada a recurrir a otro, al absurdo por excelencia, a Dios, especie de alma inmortal, personal, inmutable, alojada y aprisionada en un universo pasajero y mortal y guardando en sí mismo su omnisciencia y su omnipotencia. Cuando se le oponen cuestiones indiscretas que, naturalmente, es incapaz de resolver porque el absurdo no se resuelve ni se explica, responde con la palabra terrible de Dios, el absoluto misterioso que, no significando absolutamente nada, o significando lo imposible, según ella, lo resuelve y lo explica todo. Esta es su misión y también su derecho. Por ésto es por lo que, heredera o hija más o menos obediente de la teología, se apellida metafísica. Lo que nosotros vamos a considerar aquí son las consecuencias morales de esa teoría. Sentamos desde luego que esa moral, a pesar de su apariencia socialista, es una moral profundamente, exclusivamente individual, después de lo cual no nos será difícil probar que, teniendo eso carácter dominante es, en efecto, la negación de toda moral. En esta teoría, el alma inmortal o individual de cada hombre, infinita y absolutamente completa por su esencia, y como tal no teniendo en absoluto necesidad de algún ser, ni de relaciones con otros seres para completarse, se encuentra aprisionada y como anonadada desde luego en un cuerpo mortal. En este estado de decadencia, cuyas razones, sin duda, permanecerán eternamente desconocidas para nosotros, porque el espíritu humano es incapaz de explicarlas, y cuya explicación se encuentra solamente en el misterio absoluto, en Dios; reducida a ese estado de materialidad y de dependencia absoluta, frente a frente del mundo exterior, el alma humana necesita de la sociedad para despertarse, para acordarse, para llegar al conocimiento de sí misma y de los principios divinos que por toda la eternidad han sido depositados en su seno por Dios mismo y que constituyen su propia esencia. Tales son el carácter y la parte socialista de esta teoría. Las relaciones de hombre a hombre y las de cada individuo frente a frente de los demás, la vida social en una palabra, no aparecen más que como un medio necesario de desenvolvimiento; como un medio, no como un fin; el fin absoluto y último de cada individuo es él mismo, aparte de los demás seres humanos, él mismo en presencia de la individualidad absoluta, delante de Dios. Tiene necesidad de los otros hombres para salir de su anonadamiento terrestre, para encontrar, para recobrar su esencia inmortal, pero una vez que la ha encontrado, no siendo su vida rica y poderosa más que por sí sola, le vuelvo las espaldas y queda sumido en la contemplación del absurdo místico, en la adoración de su Dios. Si aún entonces conserva algunas relaciones con los hombres, no lo hace en ningún modo por necesidad moral ni, por consecuencia, por amor hacia ellos, porque sólo se ama aquello de que se tiene necesidad y que a su vez necesita de nosotros; el hombre que ha encontrado su esencia infinita é inmortal, completa en sí misma, no tiene necesidad de nadie, sólo necesita de Dios que, por un misterio que únicamente los metafísicos comprenden, parece poseer un infinito mayor y una inmortalidad más inmortal que la de los hombres; sostenido en adelante por la omnisciencia y por la omnipotencia divinas, el individuo, recogido y libro en sí mismo, no puede jamás tenor necesidad de los demás hombros. Así, pues, si continúa guardando algunas relaciones con ellos, no puede ser más que por dos razones: En primer término, porque en tanto queda envuelto en su cuerpo mortal, tiene necesidad de comer, de abrigarse, de cubrirse, de defenderse lo mismo contra la naturaleza exterior que contra los ataques de los hombres, y por lo mismo que es un hombre civilizado, necesita de un sinnúmero de cosas materiales, que constituyen la comodidad, el confort, el lujo, y cuya mayor parte, desconocidas para nuestros padres, están consideradas hoy como de primera necesidad. Podría seguir el ejemplo de los santos de los siglos pasados, aislándose en alguna caverna y nutriéndose con raíces, pero esto no está conforme, según parece, con el gusto de los santos modernos, que piensan, sin duda, que el confort material es necesario a la salvación del alma. Así pues, el hombre tiene necesidad de todas estas cosas, pero estas cosas sólo pueden ser producidas por el trabajo colectivo de los hombres; el trabajo aislado de un solo hombre sería incapaz de producir ni la millonésima parte. De donde resulta que el individuo en posesión de su alma inmortal y de su independencia interior independiente de la sociedad, el santo moderno, tiene materialmente necesidad de esta sociedad, sin necesitar de ella para nada desde el punto de vista moral. Pero, ¿qué nombre debe darse a las relaciones que no están motivadas sino por necesidades exclusivamente materiales, sin encontrarse al mismo tiempo sancionadas y apoyadas por una necesidad moral cualquiera? Evidentemente no pueden tener más que uno solo y es el de explotación. En efecto: en la moral metafísica y en la sociedad burguesa, que tienen como es sabido, esta moral por base, cada individuo se convierte necesariamente en el explotador de la sociedad, es decir, de todos, y el Estado, bajo sus formas diferentes, desde el Estado teocrático y la monarquía más absoluta, hasta la república más democrática basada en el sufragio universal más amplio, no es otra cosa que el regulador y el garantizador esta explotación mutua. En la sociedad burguesa, fundada sobre la moral metafísica, cada individuo, por la necesidad o por la lógica misma de su posición, aparece como un explotador de los otros, porque tiene necesidad de todos materialmente, y moralmente no necesita de nadie. Así pues, cada uno, huyendo de la solidaridad social como una traba a la libertad de su alma, pero buscándola como un medio necesario para la conservación de su cuerpo, no la considera más que desde el punto de vista de su utilidad material y personal, y no aporta a ella sino aquello que es absolutamente necesario para tener, no el derecho, sino el poder de asegurarse de esta utilidad por sí mismo. Cada uno la considera, en una palabra, como un explotador. Pero cuando todos son igualmente explotadores, es preciso, necesariamente, que haya dichosos y desgraciados porque toda explotación supone un explotador. Hay, pues, explotadores que pueden serlo y lo son realmente, y otros, el gran número, el pueblo, que pueden y quieren serlo, pero que en realidad no lo son. Realmente, éstos son los eternos explotados. En economía social, he aquí, pues, a qué aspira la moral metafísica o burguesa: a una guerra sin gracia y sin tregua entre todos los individuos; a una guerra, en la que el mayor número perece para asegurar el triunfo y la prosperidad de la minoría. La segunda razón que puede inducir a un individuo llegado a la plena posesión de sí mismo a conservar sus relaciones con los demás hombres, es el deseo de agradar a Dios y el deber de cumplir su segundo mandamiento: lo primero consiste en amar a Dios más que a sí mismo, y lo segundo en amar a los hombres, sus prójimos, como a sí propio, y en hacerles, por el amor de Dios, todo el bien que él desea que se le haga. Notad bien estas palabras: por el amor de Dios; ellas expresan perfectamente el carácter del solo amor humano que es posible en la moral metafísica, que consisto precisamente en no amar en modo alguno a los hombres por ellos mismos, por propia necesidad, sino solamente por complacer al dueño soberano. Por lo demás, esto es como debo sor, pues desde el momento en que la metafísica admito la existencia de un Dios y las relaciones del hombre con Dios, debo, como la teología, subordinar a él todas las relaciones humanas. La idea de Dios absorbe, destruyo todo lo que no es Dios, reemplazando todas las realidades humanas y terrestres por ficciones divinas. En la moral metafísica, ya lo liemos dicho, llegado a la conciencia de su alma inmortal y de su libertad individual ante Dios y por Dios, no puede amar a los hombres porque moralmente no los necesita y no se puede amar, repetimos, sino aquello de que se tiene necesidad. A creer a los teólogos y a los metafísicos, la primera condición queda plenamente cumplida en las relaciones del hombre con Dios puesto que, según ellos pretenden, no puede pasarse sin Dios. El hombre, pues, puede y debe amar a Dios toda vez que tiene necesidad de él. En cuanto a la segunda condición, la de no poder amar sino aquello que necesita de ese amor, no se la encuentra realizada en modo alguno en las relaciones del hombre con Dios. Esto sería una impiedad como decir que Dios tiene necesidad del amor de los hombres. Puesto que tener necesidad significa estar falto de algo que es necesario para la plenitud de la existencia, es, por consecuencia, una demostración de debilidad, una confesión de pobreza. Dios, absolutamente completo en sí mismo, no puede necesitar de nadie ni de nada, y no necesitando del amor de los hombres no puede amarlos; así pues, lo que se llama su amor por los hombres, no es otra cosa que una dominación absoluta, parecida, y mucho más formidable naturalmente, al poder que el emperador de Alemania ejerce ahora sobro sus súbditos. El amor de los hombres a Dios se parece demasiado al de los alemanes por este monarca, hecho hoy tan poderoso que, después de Dios, no conocemos poder más grande que el suyo. El amor verdadero, real, expresión de una necesidad mutua o igual, no puede existir más que entre iguales. El amor del superior al inferior, del opresor al oprimido, es la opresión, el desprecio, el orgullo, el egoísmo y la vanidad triunfantes en el sentimiento de una grandeza fundada sobre la humillación de otro. El amor del inferior al superior es la humillación, los terrores y las esperanzas del esclavo que aguarda de su dueño la desgracia o la felicidad. Tal es el carácter de lo que se llama amor de Dios a los hombres y de los hombres a Dios. Esto es: el despotismo de uno y la esclavitud de los otros. ¿Qué significan, pues, las palabras amar a los hombres y hacerles bien por el amor de Dios? Esto es, tratarlos como Dios quiere que sean tratados; ¿y cómo quieren que sean tratados? Como esclavos. Dios, por su naturaleza, está obligado a tratarlos así. Siendo el dueño absoluto, está forzado a considerarlos como esclavos absolutos; considerándolos de este modo no puedo hacer otra cosa que tratarlos como tales. Para emanciparlos no tendría más que un solo medio, abdicar, anularse y desaparecer. Pero esto sería exigir demasiado a su Omnipotencia. Sin embargo, para conciliar el extraño amor que siente por los hombres con su eterna justicia no menos singular, pudo sacrificar a su único hijo, como nos lo refiere el Evangelio; pero abdicar, suicidarse por el amor de los hombros, no lo hará jamás, a menos que no le obligue a ello la crítica científica. Mientras la fantasía crédula de los hombres le permita existir, será siempre el soberano absoluto, el amo de esclavos. Es, pues, evidente, que tratar a los hombres según Dios, es tratarlos como a siervos. El amor a los hombres según Dios, es el amor a su esclavitud. Yo, individuo inmortal y completo, gracias a Dios, y que me siento libre precisamente porque soy esclavo de Dios y no tengo necesidad de hombre alguno para hallar mi felicidad y mi existencia intelectual y moral más completas, guardo mis relaciones con ellos para obedecer a Dios y, amándoles por el amor de Dios, tratándoles según Dios, quiero que sean esclavos como yo mismo. Así pues, si place al dueño absoluto elegirme para hacer prevalecer su santa voluntad sobre la tierra, yo sabría bien forzarlos. Tal es el verdadero carácter de lo que los adoradores de Dios, sinceros y serios, llaman amor humano. No es, pues, por abnegación por los que ellos aman, sino por el sacrificio forzado de los objetos o, mejor dicho, las víctimas de este amor. No es su emancipación lo que quieren, sino su servidumbre para la mayor gloria de Dios. De aquí se deriva fatalmente que la autoridad se transforme en autoridad humana y que la Iglesia funde el Estado. Según esa teoría, todos los hombres deberían servir a Dios de esta manera. Pero, como ya se sabe, son muchos los llamados y muy pocos los escogidos. Y, por otra parte, si todos fuesen igualmente capaces de cumplirla, es decir, si todos llegasen al mismo grado de perfección intelectual y moral, de santidad y de libertad en Dios, este servicio mismo se haría inútil. Si es necesario, es porque la inmensa mayoría de los seres humanos no llegan hasta eso punto, de donde resulta, que ésta, aún ignorante y profana, debe ser amada y tratada según Dios, es decir, gobernada y esclavizada por una minoría de santos que, de una manera o de otra, Dios no deja de escoger por sí mismo y de establecer en una posición privilegiada que los permite cumplir esto deber.[1] La frase sacramental para el gobierno de las masas populares, para su propio bien sin duda, para la salvación de sus almas, ya que no para la de sus cuerpos, en los Estados teocráticos y aristocráticos para los santos y los nobles, y en los Estados doctrinarios y liberales, ved a los mismos republicanos basados sobro el sufragio universal, para los inteligentes y los ricos, es la misma: lodo para él pueblo, nada por él pueblo. Esto significa que los santos, los nobles, o bien las gentes privilegiadas, sea desde el punto de vista de la inteligencia científica desarrollada o del de la riqueza, mucho más aproximada al ideal, o de Dios, dicen los unos, de la razón de la justicia, de la verdadera libertad, dicen los otros, son los que tienen la santa y noble misión de conducir a las masas populares. Abandonando sus intereses, y descuidando sus propios asuntos, deben sacrificarse a la dicha de su hermano menor el pueblo. El gobierno no es un placer sino un deber penoso; no se busca en él la satisfacción de las ambiciones, de la vanidad, de la concupiscencia personal, sino solamente la ocasión de sacrificarse a la dicha de todo el mundo. Por esto es, sin duda, que el número de competidores a las funciones oficiales es tan pequeño, y que reyes, ministros grandes y pequeños funcionarios no aceptan el poder sino a la pura fuerza. Tales son, pues, en la sociedad concebida «según la teoría de los metafísicos, los dos géneros diferentes y aun opuestos de relaciones que parecen existir entre los individuos. El primero es el de la explotación, y el segundo el del gobierno. Si es verdad que el gobierno significa sacrificarse por el fin de los gobernados, esa segunda relación está efectivamente en plena contradicción con la primera, con la de la explotación. Pero entendámonos. Según la teoría ideal, sea teológica o metafísica, las palabras el bien de las masas no pueden significar su bienestar terrestre ni su dicha temporal; ¿qué significan algunas decenas de años de vida terrestre en comparación de la eternidad? Se debe, pues, gobernar las masas, no en vista de esta felicidad grosera que nos da el poder material sobro la tierra, sino en vista de su salvación eterna. Las privaciones y los sufrimientos materiales pueden aún ser considerados como una falta de educación, estando probado que el exceso de goces materiales mata el alma inmortal. Pero entonces la contradicción desaparece: explotar y gobernar significan la misma cosa, lo uno completa a lo otro y lo sirve a la vez de medio y de objetivo. Explotación y Gobierno. — Dando primero los medios de gobernar y constituyendo la base necesaria, a la vez que el objeto de todo gobierno, que a su vez tiene garantizado y legalizado el poder de explotar, son los dos términos inseparables de todo eso que se llama política. En el comienzo de la historia, ellos han formado propiamente la vida real de los estados teocráticos, monárquicos, aristocráticos y aún los mismos democráticos. Anteriormente, y hasta la gran revolución de fines del siglo XVIII, su unión íntima había sido disfrazada por las ficciones religiosas, legales y caballerescas; pero desde que la mano brutal de la burguesía hubo roto todos los velos, medianamente transparentes por lo demás, desde que su soplo revolucionario hubo disipado todas sus vanas imaginaciones, tras de las cuales la Iglesia y el Estado, la teocracia, la monarquía y la aristocracia, habían podido tan largo tiempo cometer tranquilamente todas sus iniquidades históricas; desde que la burguesía, harta de ser atropellada quiso atropellar a su vez, desde que hubo inaugurado el Estado moderno, esta unión fatal se ha hecho para todos una verdad revelada y aun incontestada. La explotación, esto es, el cuerpo visible; y el gobierno, esto es, el alma del régimen burgués. Y como acabamos de verlo, la una y el otro, en esta unión tan intima, son, desde el doblo punto de vista teórico y práctico, la expresión necesaria y fiel del idealismo metafísico, la consecuencia inevitable de esta doctrina burguesa que busca la libertad y la moral de los individuos fuera de la solidaridad social. Esta doctrina tiendo al gobierno explotador de un pequeño número de dichosos o de elegidos, a la esclavitud explotada del gran número, y, para todos, a la negación de toda moralidad y de toda libertad. Después de haber demostrado cómo el idealismo, partiendo de las ideas absurdas de Dios, de la inmortalidad de las almas, de la libertad primitiva de los individuos y de su moral independientes de la sociedad, llega fatalmente a la consagración de la esclavitud y de la inmoralidad, debo mostrar ahora cómo la ciencia real, el materialismo y el socialismo (este segundo término no es más que el justo y el completo desarrollo del primero), precisamente porque toman por punto de partida la naturaleza material y la esclavitud natural y primitiva de los hombres, y que por lo mismo se obligan a buscar la emancipación de los hombres, no fuera, sino en el seno mismo de la sociedad, no contra ella sino por ella, deben aspirar total y necesariamente al establecimiento de la más amplia libertad de los individuos y de la humana moralidad. Nota: Contra esta inteligencia agonizante, una nueva inteligencia joven y vigorosa, llena de porvenir y de vida, sin duda aún no científicamente desarrollada, pero aspirando a la ciencia nueva, desnuda de todas las torpezas de la metafísica y de la teología, se forma y se revela en las masas populares. Esta inteligencia no tendrá ni profesores titulados, ni profetas, ni sacerdotes, pero iluminándose con la luz de todos y cada uno, no fundará ni Iglesia nueva ni Estado nuevo, destruirá hasta los últimos vestigios de eso principio fatal y maldito de la autoridad, tanto humana como divina, y, dando plena libertad a cada uno, realizará la igualdad, la solidaridad y la fraternidad del género humano.
CARTAS SOBRE EL PATRIOTISMO
A LOS COMPAÑEROS DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRABAJADORES DEL LOCLE Y DE LA CHAUX DE FONDS.
Amigos y hermanos: Antes de dejar vuestras montañas, experimento la necesidad de expresaros una vez más mi profunda gratitud por el recibimiento fraternal que me habéis hecho. ¿No es realmente maravilloso que un hombre, un ruso, un exnoble, que hasta hace poco os era perfectamente desconocido y que ha puesto ahora el pie por primera vez en vuestro país, apenas llegado le rodeen muchos centenares de hermanos? Esto milagro no puedo hoy ser realizado más que por la Asociación internacional de trabajadores, y esto, por una razón sencillísima: ella sólo representa hoy la vida histórica y el poder creador del porvenir político y social. Aquellos que están reunidos por un pensamiento viviente, por una voluntad y por una gran pasión comunes son realmente hermanos, aun cuando no se conozcan. Hubo un tiempo en que la burguesía, dotada de la misma potencia de vida y constituyendo exclusivamente la clase histórica, ofreció el mismo espectáculo de fraternidad y de unión, lo mismo en las acciones que en el pensamiento. Esta fue la época más bolla de esta clase, siempre respetable, sin duda, pero en lo sucesivo impotente, estúpida y estéril, la época de su más enérgico desenvolvimiento. Consiguió esto con la revolución de 1793; prosiguió aún de este modo, aunque en menor grado, las revoluciones de 1830 y de 1848. Entonces la burguesía tenía un mundo que conquistar, un puesto que tomar en la sociedad, y organizada para el combate, inteligente, audaz, sintiéndose fuerte con el derecho universal, se veía dotada de una potencia absoluta o irresistible; ella sola ha hecho, contra la monarquía, la nobleza y el clero reunidos, las tres revoluciones. En esta época, la burguesía creó también una asociación internacional, universal, formidable, la frac-masonería. Se engañaría mucho el que creyera que la frac-masonería del siglo pasado y aún la de principios del presente, es comparable a la de ahora. Institución burguesa por excelencia, en su desarrollo, por su poder creciente en un principio y más tarde por su decadencia, la frac-masonería ha representado en algún modo, el desenvolvimiento, el poder y la decadencia intelectual y moral de la burguesía. Ahora, reducida al triste papel de una vieja intrigante y caduca, es nula, inútil, perjudicial en ocasiones y siempre ridícula; mientras que, en 1830 y, sobre todo, en 1793, habiendo reunido en su seno a todos los espíritus escogidos, los corazones más ardientes, las voluntades más enérgicas, los caracteres más audaces, llegó a constituir una organización activa, poderosa y realmente bienhechora. Fue la encarnación viva y llevada a la práctica de la idea humanitaria del siglo XVIII. Todos esos grandes principios de libertad, de igualdad, de fraternidad, de la razón y de Injusticia humanas, elaborados desde luego teóricamente por la filosofía de ese siglo, llegaron a convertirse en el seno de la frac-masonoría en los dogmas prácticos y en las bases de una política nueva, el alma de una empresa gigantesca de demolición y de reconstrucción. La frac-masonería ha sido, nada monos, en aquella época, que la conspiración universal de la burguesía revolucionaria contra la tiranía feudal, monárquica y divina. Esta fue la Internacional de la burguesía. Es sabido que casi todos los actores principales de la primera revolución fueron frac-masones, y que cuando esa revolución estalló, encontró, gracias a la frac-masonería, amigos y cooperadores abnegados en los otros países que aseguraron con su ayuda, en una gran parte, su triunfo. Poro es igualmente evidente que el triunfo de la revolución ha matado la frac-masonería. Por medio de la revolución, la burguesía vio satisfechas una gran parte de sus aspiraciones y llegó a alcanzar un puesto entro la aristocracia, y después de haber sido tan largo tiempo una clase explotada y oprimida, se convirtió a su turno, naturalmente, en clase privilegiada, opresora, explotadora, conservadora y reaccionaria, la amiga y el sostén más firme del Estado. Después del golpe de Estado del primer Napoleón, la frac-masonería llegó a convertirse, en una gran parte del continente europeo, en una institución imperial. La restauración la resucitó algún tanto. Viéndose amenazada a la vuelta del antiguo régimen, constreñida a ceder a la Iglesia y a la nobleza coaligadas el puesto que había conquistado por la primera revolución, la burguesía se vio forzada a hacerse revolucionaria. Pero ¡qué diferencia entro esto revolucionarismo y el revolucionarismo ardiente y poderoso que la había inspirado al final del siglo último! Entonces, la burguesía había obrado de buena fe, llegó a creer seriamente en los derechos del hombre, había sido impulsada, inspirada por el genio de la demolición y de la reconstrucción, encontróse en plena posesión de su inteligencia y en el pleno desarrollo de su fuerza, no se daba aún cuenta de que un abismo le separaba del pueblo, del cual se creía, se sentía, era en realidad su representante. La reacción thermidoriana y la conspiración de Babeuf la privaron para siempre de esta ilusión. El abismo que separa el pueblo trabajador de la burguesía explotadora, que disfruta y domina, se ha abierto, y hace falta nada menos que el cuerpo de la burguesía toda entera, toda la existencia privilegiada de los burgueses para llenarlo. Así pues, no fue ya la burguesía entera, sino sólo una parte de ella, la que llegó a conspirar después de la Restauración contra el régimen clerical y nobiliario y contra los reyes legítimos. En mi próxima carta, os desenvolveré, si queréis permitírmelo, mis ideas sobre esta última fase del liberalismo constitucional y del carbonarismo burgués.
Segunda carta.
He dicho en mi artículo procedente que las tentativas reaccionarias, legitimistas, feudales y clericales, habían hecho revivir el espíritu revolucionario de la burguesía, pero que entre este espíritu nuevo y el que la había animado en 1793 existía una diferencia enorme. Los burgueses del siglo pasado eran gentes, en comparación de las cuales, los más osados de la burguesía de este siglo aparecen como pigmeos. Para asegurarse de ello no hay más que comparar sus programas. ¿Cuál fue el de la filosofía y de la gran revolución del siglo XVIII? Ni más ni menos que la emancipación integral de la humanidad entera; la realización del derecho y de la libertad real y completa para cada uno, por la igualdad política y social de todos; el triunfo de lo humano sobre las ruinas del mundo divino; el reino de la justicia y la fraternidad sobre la tierra. La equivocación de esta filosofía y de esta revolución fue no haber comprendido que la realización de la fraternidad humana ora imposible en tanto que existieran los Estados, y que la abolición real de las clases, la igualdad política y social de los individuos no será posible sino por medio de la igualdad de los medios económicos, de educación, de instrucción, de trabajo y de vida para todos. Sin embargo, no se puede reprochar al siglo XVIII por que no haya comprendido esto. La ciencia social no se estudia solamente en los libros; tiene necesidad de las grandes enseñanzas históricas y esto le faltó hacer a la revolución de 1789 y de 1793; le faltó recoger las experiencias de 1830 y de 1848, para llegar a esta conclusión en lo sucesivo irrefragable: que toda revolución política que no tiene por objeto inmediato y directo la igualdad económica, no es, desde el punto de vista de los intereses y de los derechos populares, más que una reacción hipócrita y enmascarada. Esta verdad, tan evidente y tan sencilla, era aún desconocida a fines del siglo VIII, y cuando Babeuf llegó a plantear la cuestión económica y social, el poder de la revolución estaba ya agotado. Pero, al menos, le queda el honor a esta última de haber planteado el más grande problema que jamás se ha presentado en la historia: el de la emancipación de la humanidad entera. En comparación de este programa inmenso, veamos qué objeto persigue el liberalismo revolucionario en la época de la Restauración y de la Monarquía de julio: El de una libertad prudente, muy modesta, muy reglamentada, muy restringida, elaborada en absoluto por el temperamento amedrentado de una burguesía medio saciada, harta de combatir é impaciente por gozar, que se sentía ya amenazada, no de arriba, sino de abajo, que veía con inquietud asomar en el horizonte como una masa negra, esos innumerables millones de proletarios explotados, hastiados de sufrir y preparándose a su vez para reclamar sus derechos. Desde los comienzos del siglo actual, ese espectro naciente, que ha sido bautizado con el nombre de espectro rojo, ese fantasma terrible del derecho de todo el mundo opuesto a los privilegios de una clase de afortunados, esta justicia y esta razón populares, que desarrollándose crecientemente deben reducir a polvo los sofismas de la economía, de la jurisprudencia, de la política y de la metafísica burguesas, se convierten, en medio de los triunfos modernos de la burguesía, en un aguafiestas incesante, en los fantasmas amenazadores de su confianza y de su espíritu. Y sin embargo, bajo la Restauración, la cuestión social estaba aún casi desconocida, o por mejor decir, olvidada. Es cierto que había algunos reveladores aislados, tales como SaintSimón, Roberto Oven, Fourier, cuyo genio o gran corazón habían adivinado la necesidad de una transformación radical de la organización económica de la sociedad. Alrededor de cada uno de ellos se agrupaba un corto número de adeptos abnegados y ardientes, formando, no obstante, pequeñas iglesias, pero más ignorados que sus maestros y sin ejercer ninguna influencia al exterior. Había aún el testamento comunista de Babeuf, trasmitido por su ilustro compañero y amigo Bumarotti a los proletarios más enérgicos, por medio de una organización popular y secreta. Poro esto no ora entonces más que un trabajo subterráneo, cuyas manifestaciones no se hicieron sentir hasta más tarde, bajo la monarquía de julio, y que bajo la Restauración no fue apercibido en modo alguno por la clase burguesa. El pueblo, la masa de los trabajadores permanecía tranquila y no reclamaba aún nada para ella misma. Es claro que si el espectro de la justicia popular tuvo una existencia cualquiera en esta época, esto no podía ser más que en la conciencia malvada de los burgueses. ¿De dónde procedía la maldad de esta conciencia? ¿Los burgueses que vivían bajo la Restauración eran, como individuos, peores que sus padres, que habían hecho la revolución de 1789 y 1793? De ningún modo. Eran, con muy poca diferencia, los mismos hombros, pero colocados en otro medio, en otras condiciones políticas, enriquecidos con una nueva experiencia, y teniendo, por consecuencia, una conciencia diferente. Los burgueses del último siglo habían creído sinceramente que emancipándose ellos del yugo monárquico, clerical y feudal, emanciparían con ellos a todo el pueblo. Y esta ingenua y sincera creencia, fue la causado su audacia heroica y de todo su poder maravilloso. Sentíanse unidos a todo el mundo, y caminaban al asalto llevando en ellos la fuerza y el derecho de todo el mundo. Gracias a este derecho y a eso poder popular, que se habían encarnado, por decirlo así, en su clase, los burgueses del último siglo pudieron escalar y tomar la fortaleza del poder político, que sus padres habían combatido durante tantos siglos. Pero, en el momento mismo en que ellos plantaban su bandera, una luz nueva se hizo en su espíritu. Apenas conquistaron el poder, comenzaron a comprender que entre sus intereses burgueses y los intereses de las masas populares, no había nada de común; que existía, por el contrario, una oposición radical, y que el poder y la prosperidad exclusivos de la clase de los posesores, no podían apoyarse más que en la miseria y en la dependencia política y social del proletariado. Desde entonces, las relaciones entre la burguesía y el pueblo se transformaron de una manera radical, y aun antes de que los trabajadores hubiesen comprendido que los burgueses eran sus enemigos naturales, más todavía por necesidad que por mala voluntad, los burgueses habían ya adquirido el conocimiento de este antagonismo fatal. Esto es lo que yo llamo la mala conciencia de los burgueses.
Carta tercera. La mala conciencia de los burgueses, repito, ha paralizado, en los comienzos de este siglo, todo el movimiento intelectual y moral de la burguesía. Corrijo y reemplazo la palabra paralizado por esta otra, desnaturalizado, pues sería injusto decir que hay parálisis o una ausencia de movimiento en un espíritu que, pasando de la teoría a la explicación de las ciencias positivas, ha croado todos los milagros de la industria moderna, los barcos de vapor, los caminos de hierro y el telégrafo, de un lado; y que, del otro, dando a luz una ciencia nueva, la estadística, y llevando la economía política y la crítica histórica del desarrollo de la riqueza y de la civilización de los pueblos hasta sus últimos resultados, ha sentado las bases de una filosofía nueva, el socialismo, que no es otra cosa, desde el punto de vista de los intereses exclusivos de la burguesía, que un sublime suicidio, la negación misma del mundo burgués. La parálisis no ha sobrevenido hasta más tardo, después de 1848, cuando espantada de los resultados de sus primeros trabajos, la burguesía se hizo atrás a sabiendas, y para conservar sus bienes, renunciando a todo pensamiento y a toda voluntad, se ha sometido a protectores militares y se ha dado en cuerpo y alma a la más completa reacción. Desde esta época no ha inventado nada; ha perdido, con el valor, el poder mismo de crear. Ni siquiera ha conservado el instinto de conservación toda vez que, todo cuanto ha hecho y cuanto hace para salvarse, la empuja fatalmente hacia el abismo. Hasta 1848 se sintió llena de inteligencia. Sin duda que esa inteligencia no tenía la savia vigorosa que desde el siglo XVI al XVIII le hizo crear un mundo nuevo. No ora ese el espíritu heroico de una clase que había tenido todas las audacias por que lo había sido preciso conquistarlo todo: era el espíritu prudente y reflexivo de un nuevo propietario que después de haber adquirido un bien ardientemente codiciado, debía conservarlo y hacerlo progresar y valer. Lo que caracteriza el espíritu burgués en la primera mitad de este siglo es una tendencia casi exclusivamente utilitaria. Se lo ha reprochado esto injustamente. Creo, por el contrario, que ha prestado su último gran servicio a la humanidad predicando, más con el ejemplo que con las teorías, el respeto a los intereses materiales. En el fondo estos intereses han prevalecido siempre en el mundo. Pero hasta ellos habían sido producidos bajo la forma de un idealismo hipócrita y malsano, que los había transformado, precisamente, en intereses perjudiciales o inicuos. Todo el que se haya preocupado un poco de conocer la historia, no ha podido menos de observar que, en el fondo de las luchas religiosas y teológicas más abstractas, más sublimes y más ideales, ha habido siempre un gran interés material; todas las guerras de razas, de naciones, de Estados y de clases, no tuvieron jamás otro objeto que la dominación, condición y garantía necesarias del goce y de la posesión. La historia humana, considerada desde este punto de vista, no es otra cosa que la continuación de ese gran combate por la vida que, según Darwin, constituye el fondo fundamental de la naturaleza orgánica. En el mundo animal, ese combate se libra sin ideas y sin frases, y también sin solución; mientras la tierra exista, el mundo animal continuará devorándose. Esta es la condición natural de su vida. Los hombros, animales carnívoros por excelencia, han comenzado su historia por la antropofagia. En la actualidad aspiran a la asociación universal, a la producción y al goce colectivo. Pero entre estos dos términos, ¡qué tragedia sangrienta y horrible! Y aún no hemos llegado al final de esta tragedia. Después de la antropofagia viene la esclavitud, después de la esclavitud la servidumbre, después de la servidumbre, el salario, al cual debe suceder desde luego el día terrible de la justicia, y más tardo, mucho más tardo, la era de la fraternidad. He aquí las fases por las cuales el combato animal por la vida se transforma gradualmente, en la historia, en la organización humana de la vida. Y en medio de esta lucha fratricida de los hombres contra los hombros, en este mutuo devorarse, en esta servidumbre y en esta explotación de los unos por los otros que, cambiando únicamente de nombro y de forma se han mantenido a través de los siglos hasta nuestros días, ¿qué papel ha jugado la religión? Ha santificado la violencia y ha metamorfoseado el derecho. Ha transportado a un cielo ficticio la humanidad, la justicia y la fraternidad, para dejar sobro la tierra el reino de la iniquidad y de la brutalidad; ha bendecido a los bandidos afortunados, y para hacerles aún más dichosos, ha predicado la resignación y la obediencia a sus eternas víctimas, los pueblos. Y cuanto más sublime se hacia el ideal que ella adora en el cielo, más terrible se presentaba la realidad en la tierra. El carácter propio de todo ideal, tanto religioso como metafísico, es despreciar el mundo real y, despreciándolo, explotarlo; de aquí resulta que todo idealismo engendra necesariamente la hipocresía. El hombre es materia y no puedo impunemente despreciar la materia. Es un animal y no puede destruir su animalidad; pero puedo y debe transformarla y humanizarla por la libertad, es decir, por la acción combinada de la justicia y de la razón que, a su vez, no hacen prosa sobro ella sino porque son sus productos y su más alta expresión. Cuantas voces el hombre ha querido hacer abstracción de su animalidad, se ha convertido en juguete y en esclavo, y con frecuencia, en servidor hipócrita; testigos de ellos los sacerdotes de la religión. más ideal y la más absurda del mundo, el catolicismo. Comparad su obscenidad, bien conocida, con sus sermones sobre la castidad; comparad su codicia insaciable, con su doctrina del renunciamiento a todos los bienes del mundo, y tendréis que no existen seres más materialistas que estos predicadores del idealismo cristiano. Aun ahora mismo, ¿cuál es la cuestión que agita más a toda la Iglesia? Es la conservación de sus bienes, que amenaza confiscarlo por todas partes esta otra Iglesia, expresión del idealismo político: el Estado. El idealismo político no es ni menos absurdo, ni menos pernicioso, ni menos hipócrita que el idealismo de la religión, pues que, por otra parte, no es más que una forma diferente, la expresión o aplicación mundana y terrestre. El Estado es el hermano menor de la Iglesia; y el patriotismo, esa virtud y ese culto del Estado, no es más que un reflejo del culto divino. El hombre virtuoso, según los preceptos de la escuela ideal, religiosa y política a la voz, debe servir a Dios y consagrarse al Estado. He aquí la doctrina, cuyo utilitarismo burgués, desde principios de esto siglo, ha comenzado a administrar justicia.
Carta cuarta. Uno de los mayores servicios prestados por el utilitarismo burgués, repito, es el de haber matado la religión del Estado, el patriotismo. El patriotismo, como ya se sabe, es una virtud antigua nacida en medio de las repúblicas griegas y romana, donde no hubo jamás otra religión real que la del Estado, ni otro objeto de culto que el Estado. ¿Qué es el Estado? Es, respondemos a los metafísicos y a los doctrinarios en derecho, la cosa pública; los intereses, el bien colectivo y el derecho de todo el mundo, opuestos a la acción disolvente de los intereses y de las pasiones de cada uno. Es la justicia y la realización de la moral y de la virtud sobre la tierra. Por consecuencia, ni hay acto más sublime ni deber más grande para los individuos que el de consagrarse, sacrificarse y morir por el triunfo y el poder del Estado. He aquí en pocas palabras toda la teología del Estado. Veamos ahora si esta teología política, como la teología religiosa, no encubre bajo apariencias muy bellas y muy poéticas, realidades muy vulgares y muy obscenas. Analicemos desde luego la idea misma del Estado, tal como nos la representan sus panegiristas. Esta idea es el sacrificio de la libertad natural y de los intereses de cada uno, así individuos como unidades colectivas, comparativamente pequeñas, asociaciones, ciudades y provincias, a la prosperidad del gran conjunto. Pero, ¿eso todo el mundo y eso gran conjunto, qué son en realidad? Son la aglomeración de todos los individuos y de todas las colectividades humanas más reducidas que lo componen. Poro desde el momento en que para componerlo y coordinar todos los intereses individuales y locales deben ser sacrificados al todo, que tiene la misión de representar esos intereses, ¿qué es, en efecto? No es el conjunto viviente dejando respirar a cada uno a su albedrío, siendo tanto más fecundo, más poderoso y más libro, cuanto más ampliamente se desenvuelven en su seno la plena libertad y la prosperidad de cada uno; no es en modo alguno la sociedad humana que confirma y aumenta la vida de cada uno por la vida de todos; es, por el contrario, la inmolación de cada individuo, como de todas las asociaciones locales, la abstracción destructora de la sociedad viviente, la limitación: o por mejor decir, la negación de la vida y del derecho de todas las partes que componen todo el mundo; esto ees, el Estado; esto es, el altar de la religión política sobre el cual la sociedad está constantemente inmolada; una universalidad devoradora, viviendo de sacrificios humanos, como la Iglesia. El Estado, lo repito aún, es el hermano menor de la Iglesia. Para demostrar esta identidad de la Iglesia y del Estado, ruego al lector que compruebe el hecho de que, el uno como la otra, están fundados sobre la idea del sacrificio de la vida y del derecho natural, y que parten igualmente del mismo principio: el de la maldad natural de los hombros, que no puedo ser vencida, según la Iglesia, más que por la gracia divina y por la muerte del hombre natural en Dios, y según el Estado, más que por la ley y por la inmolación del individuo sobre el altar del Estado. La una y el otro tienden a transformar al hombre, la primera en un santo, el segundo en un ciudadano. Pero el hombre natural debe morir, pues su condenación está unánimemente pronunciada por la religión de la Iglesia y por la del Estado. Tal es, en su pureza ideal, la teoría idéntica de la Iglesia y del Estado. Esto es, una abstracción; pero toda abstracción histórica supone hechos históricos. Estos hechos, como ya lo he dicho en mi artículo procedente, son de una naturaleza enteramente real, incontestablemente brutal: esto es, la violencia, la expoliación, la esclavización y la conquista. El hombre está formado de manera que, no satisfecho con este proceder, necesita justificar ante su propia conciencia y a los ojos de todo el mundo cuanto hace. La religión ha venido, pues, a sancionar los hechos realizados y, gracias a su bendición, el hecho inicuo y brutal se transforma en derecho. La ciencia jurídica y el derecho político, como se sabe, han salido de la teología, primero, y más tardo de la metafísica, que no es otra cosa que una teología disfrazada, una teología que tiene la pretensión ridícula de no contener el menor absurdo, y a la que en vano se lo ha intentado dar el carácter de ciencia. Veamos ahora el papel que esa abstracción histórica que se llama Estado, paralela a esa otra abstracción histórica que se llama Iglesia, ha jugado y continúa jugando en la vida real y en la sociedad humana. El Estado, como ya he dicho, por su mismo principio, es un inmenso cementerio donde llegan a sacarificarse, a morir, a enterrarse, todas las manifestaciones de la vida individual y local, todos los intereses de las partes, cuyo conjunto constituye precisamente la sociedad. Este es el altar en donde la libertad real y el bienestar de los pueblos son inmolados al engrandecimiento político: y cuanto más completa es esta inmolación, más perfecto es el Estado. Yo concluyo, y esta es mi convicción, que el imperio de Rusia es el Estado por excelencia, el Estado sin retórica ni frases, el Estado más perfecto de Europa. Todos los Estados, por el contrario, en los cuales los pueblos pueden aún respirar, son, desde el punto del ideal, Estados incompletos, como las demás Iglesias, en comparación de la Iglesia católica romana, son Iglesias enmascaradas. El Estado es una abstracción devoradora de la vida popular, lo he dicho y lo repito, pero para que una abstracción pueda nacer, desarrollarse y continuar existiendo en el mundo real, es preciso que haya un cuerpo colectivo real que esté interesado en su existencia. Ese cuerpo no puedo ser la masa popular, puesto que ella es precisamente la victima; debe ser un cuerpo privilegiado, el cuerpo sacerdotal del Estado, la clase gobernante y poseedora, que es en el Estado lo que la clase sacerdotal de la religión, los curas, son en la Iglesia. En efecto: ¿qué vemos en toda la historia? El Estado ha sido siempre patrimonio de una clase privilegiada cualquiera: clase sacerdotal, clase nobiliaria, clase burguesa, clase burocrática, al fin, cuando aniquiladas todas las demás clases, el Estado, caído o elevado, como se quiera, llegó a reunir las condiciones de una máquina; pero es absolutamente preciso para la salvación del Estado que haya una clase privilegiada cualquiera que se interese en su existencia. Y el interés solidario de esta clase privilegiada es, precisamente, lo que han llamado patriotismo.
Carta quinta. (1) (1). El patriotismo, en el sentido complejo que se atribuyó ordinariamente a esta palabra, ¿ha sido nunca una pasión o una virtud popular? Con la historia en la mano, no vacilo en dar a esta pregunta un no definitivo, y para probar al lector que no yerro lo más mínimo al contestar de esto modo, lo ruego analice los principales elementos que, combinados de modos más o menos diferentes, constituyen ese que se llama el patriotismo. Estos elementos son en número de cuatro: 1°. El elemento natural o fisiológico; 2°. el elemento económico; 3°. el elemento político, y 4°. el elemento religioso o fanático. El elemento fisiológico es el fondo principal de todo patriotismo ingenuo, instintivo y brutal. Este es una pasión natural y que, precisamente porque es demasiado natural, es decir, completamente animal, está en contradicción flagrante con toda política, y lo que es peor aún, embaraza en gran parte el desenvolvimiento económico, científico y humano de la sociedad. El patriotismo natural es un hecho puramente bestial, que se encuentra por entero en la vida animal, y aun podría decirse, hasta cierto punto, en la vida vegetal. El patriotismo, tomado en esto sentido, es una guerra de destrucción, es la primera expresión humana de ese grande y fatal combate que constituyo todo el desenvolvimiento, toda la vida del mundo natural o real, combate incesante, devoramiento mutuo y universal que alimenta a cada individuo, a cada especie, de la carne y de la sangre de las especies extrañas y que, renovándose fatalmente a cada hora, a cada instante, hace vivir, progresar y desarrollarse las especies más completas y más inteligentes a costa de las demás. Cuantos se ocupan de agricultura o de jardinería, saben el cuidado que hay que tomarse para preservar las plantas contra la invasión de las especies parásitas, que acuden a disputarles la luz y los elementos químicos de la tierra indispensables a su nutrición. La planta más poderosa, la que se opina ser más adaptada a las condiciones particulares del clima y del sol, desarrollándose constantemente con mayor vigor relativo, tiende naturalmente a ahogar a las otras. Es esta una lucha silenciosa, pero sin tregua, y es preciso toda la enérgica intervención del hombre para proteger contra esta invasión fatal a las plantas que prefiere. En el mundo animal se produce la misma lucha, solamente con más movimiento dramático y más ruido. No se trata ya de una sofocación silenciosa o insensible. La sangre corre, y el animal, destrozado, devorado, torturado, llena el aire con sus gemidos. El hombre, en fin, el animal parlante, introduce la primera frase en esta lucha, y esta frase se llama el patriotismo. El combate por la vida en el mundo animal y vegetal no es de ningún modo solamente una lucha individual; es una lucha de especies, de grupos y de familias, las unas contra las otras. Hay en cada ser viviente dos instintos, dos grandes intereses principales: el de la alimentación y el de la reproducción. Desde el punto de vista de la alimentación, cada individuo es el enemigo natural de los otros, sin consideración alguna de lazos de familia, de grupos y de especies, el proverbio de que los lobos no se muerden entre sí, no es justo más que mientras los lobos encuentran para alimentarse animales pertenecientes a otras especies, pero sabemos perfectamente que, apenas les falta esto, se devoran tranquilamente unos a otros. Los gatos y los cerdos se comen frecuentemente sus propios hijos, y no hay animal que no lo haga cuántas veces se encuentre acosado por el hambre. Las sociedades humanas ¿no han comenzado por la antropofagia? ¿Y, quién no ha escuchado esas lamentables historias de marinos naufragados y perdidos en el océano, sobro alguna débil embarcación, privados de alimento, y decidiendo por la suerte cuál de entro ellos debía ser sacrificado y comido por los otros? En fin, durante el período de horrorosa hambre que ha sufrido la Argelia, hubo madres que se comieron a sus propios hijos. Esto obedece a que el hambre es un déspota invencible, y la necesidad de alimentarse, necesidad del todo individual, es la primera ley, la condición suprema de la vida. Esta es la base de toda vida humana y social, como lo es también de la vida animal y vegetal. Rebelarse contra ella es anular todo lo que ha de venir después, es condonarse a la nada. Pero al lado de esta ley fundamental de la naturaleza viviente, hay otra, también esencial: la de la reproducción. La primera tiende a la conservación de los individuos, la segunda a la constitución de las familias, de los grupos, de las especies. Para reproducirse los individuos, impulsados por una necesidad natural, buscan la unión con los individuos que por su organización les están más aproximados, les son más semejantes. Hay diferencias de organización que hacen el ayuntamiento estéril o del todo imposible. Esta imposibilidad es evidente entro el mundo vegetal y el mundo animal, pero aún entre este último, el ayuntamiento de los cuadrúpedos, por ejemplo, con los pájaros, los pescados, los reptiles o los insectos, es igualmente imposible. Si nos limitamos sólo a los cuadrúpedos, encontraremos la misma imposibilidad entro grupos diferentes, y llegamos a esta conclusión: que la capacidad del ayuntamiento y la facultad de reproducirse, no llegan a ser reales para cada individuo más que en una esfera muy limitada de individuos que, estando dotados de una organización idéntica o aproximada a la suya, constituyen entro sí el mismo grupo o la misma familia. Siendo el instinto de reproducción el único lazo de solidaridad que puedo existir entro los individuos del mundo animal, allí donde cesa esta capacidad de ayuntamiento, cesa también toda solidaridad animal. Todo lo que no entra dentro de esta posibilidad de reproducción, constituyo una especie diferente, un mundo absolutamente extraño, hostil y condenado a la destrucción; todo lo que está en su interior, constituyo la gran patria de la especie, como, por ejemplo, la humanidad. Pero esta destrucción y esto devoramiento mutuo de los individuos vivientes, no se encuentra sólo fuera de los límites del mundo limitado que llamamos la gran patria, sino que lo hallamos tan feroz, y muchas veces más feroz aún, dentro de ese mismo mundo, a causa de la resistencia y de la competencia que se encuentran a cada paso, y porque las mismas luchas, no menos crueles, del amor, vienen a unirse a las del hambre. Por otra parte, cada especie de animales, se subdivide en grupos y en familias diferentes, bajo la influencia de las condiciones geográficas y climatológicas de los diferentes países que habitan. La diferencia más o menos grande de las condiciones de vida, determina una diferencia correspondiente en la organización misma de los individuos que pertenecen a la misma especie. Se sabe, por lo demás, que todo individuo animal busca naturalmente ayuntarse con el individuo que le es más semejante, de donde resulta, naturalmente, el desenvolvimiento de una gran cantidad de variaciones en la misma espacie; y como las diferencias que separan estas variaciones las unas de las otras están fundadas principalmente sobre la reproducción, y la reproducción es la única baso de toda solidaridad animal, es evidente que la gran solidaridad de la especie debe subdividirse en tantas solidaridades más limitadas, o que la gran patria debe fraccionarse en una multitud de pequeñas patrias animales, hostiles y destructoras las unas de las otras.
El Patriotismo fisiológico o natural. He demostrado en mi carta precedente que el patriotismo, como cualidad o pasión natural, procede de una ley fisiológica, de aquélla precisamente que determina la separación de los seres vivientes en especies, familias o grupos. La pasión patriótica es evidentemente una pasión solidaria. Para encontrarla más explícita y más determinada en el mundo animal, es preciso, pues, buscarla sobre todo entre las especies de animales que, como el hombre, están dotados de una naturaleza eminentemente social: entro las hormigas, por ejemplo, las abejas, los castores y muchos otros que fabrican habitaciones comunes, y también entre las especies que vagan en rebaños; los animales de domicilio colectivo y fijo, representan, siempre desde el punto de vista natural, el patriotismo de los pueblos agricultores, y los animales vagabundos que se juntan en rebaños el de los pueblos nómadas. Es evidente que el primero es más completo que este último, que no implica más que la solidaridad de los individuos en el rebaño, mientras que el primero añade la de los individuos con el suelo o el domicilio que habitan. La costumbre que, para los animales como para el hombre, constituye una segunda naturaleza, cierta manera de vivir, es mucho más determinada y más fija entre los animales colectivamente sedentarios que entre los rebaños vagabundos, y esta diferencia de costumbres, estas maneras particulares de existir, constituyen un elemento esencial del patriotismo. Se podría definir el patriotismo natural de este modo: una atracción instintiva, maquinal y completamente desnuda de crítica hacia los hábitos de existencia, colectivamente adoptados y hereditarios o tradicionales, y una hostilidad de igual modo instintiva y maquinal hacia toda otra manera de vivir. Esto es, el amor a los suyos y el odio a todo lo que tenga un carácter extraño. El patriotismo es, pues, un egoísmo colectivo, de un lado, y la guerra de otro. No es, en modo alguno, una solidaridad bastante poderosa para que los individuos que componen una colectividad dejen de devorarse mutuamente cuando la necesidad los obligue a ello; pero es bastante fuerte, sin embargo, para que esos individuos, olvidando sus discordias civiles, se unan contra el intruso que procede de una colectividad extraña. Ved los perros de un lugar, por ejemplo. Los perros no forman naturalmente una república colectiva; abandonados a sus propios instintos, viven en rebaños errantes, como los lobos, y sólo bajo la influencia del hombre se convierten en animales sedentarios. Pero una vez establecidos constituyen en cada lugar una especie de república no comunista, sino fundada sobre la libertad individual, según la fórmula tan querida de los economistas burgueses: cada uno para sí y el diablo que cargue con el último. El fondo de todo esto es una guerra civil sin gracia ni tregua, donde el más fuerte muerde siempre al más débil, igual en un todo a las repúblicas burguesas. Apenas un perro procedente de un lugar vecino se atreva sólo a pasar por una calle, veréis en seguida a todos estos ciudadanos en discordia arrojarse en masa sobre el desgraciado extranjero. Y pregunto yo: ¿no es ésta la copia fiel, mejor aún, el original de las copias que se repiten a cada día en la sociedad humana? ¿No es ésta una manifestación perfecta de eso patriotismo natural, del cual ya he dicho y me atrevo a repetir aún que no es otra cosa que una pasión enteramente bestial? Bestial, sí, lo es indudablemente, toda vez que los perros son bestias incontestablemente, y que el hombre, animal como el perro y como los demás animales que existen sobro la tierra, pero animal dotado de la facultad fisiológica de hablar y de pensar, comienza su historia por la bestialidad, para llegar u través de los siglos a la conquista y a la constitución más perfecta de su humanidad. Una vez conocido esto origen del hombre, no hay por qué asombrarse de su bestialidad, que es un hecho natural entre tantos otros hechos naturales, ni indignarse contra ella, toda voz que no se manifiesta sino cuando no se la combate con la mayor energía, puesto que toda la vida del hombre es simplemente un combate incesante contra su bestialidad natural en provecho de su humanidad. Pretendo únicamente fijar el hecho de que el patriotismo que los poetas, los políticos de todas las escuelas, los gobernantes y todas las clases privilegiadas, tratan de presentarnos como una virtud ideal y sublime, toma sus raíces, no en la humanidad del hombre, sino en su bestialidad. En efecto: por esto vemos en el origen de la historia y actualmente en las partes menos civilizadas de la sociedad humana, que el patriotismo natural reina sin competencia. Constituyo en las colectividades humanas un sentimiento mucho más complicado, indudablemente, que en las demás colectividades animales, por la sencilla razón de que, la vida del hombre, animal que habla y piensa, abraza incomparablemente más objetos que la de los animales de las otras especies. Los hábitos y las tradiciones completamente físicas, vienen a juntarse en él con las tradiciones más o menos abstractas intelectuales y morales, a una multitud de ideas y de representaciones verdaderas o falsas, con diferentes costumbres religiosas, económicas, políticas y sociales. Todo esto constituyo los elementos del patriotismo natural del hombre, en tanto que esa amalgama de cosas, combinándose de una manera o de otra, forma, para una colectividad cualquiera, un modo particular de existencia, una manera tradicional de vivir, de pensar y de obrar distinta de las otras. Por más diferencia que exista entre el patriotismo natural de las colectividades humanas y el de las colectividades animales, desde el punto de vista de la cantidad o de la cualidad de los objetos que abrasen respectivamente, siempre tendrán de común entre sí que son igualmente pasiones instintivas, tradicionales, habituales, colectivas, y que lo mismo, la intensidad de la una que de la otra, no dependen de ningún modo de su contenido. Se podría decir, por el contrario, que cuanto menos complicado es su contenido, más simple, más intenso y más enérgicamente exclusivo es el sentimiento patriótico que manifiesta y expresa. El animal está evidentemente mucho más ligado que el hombre a las costumbres tradicionales de la colectividad de que forma parte; en él este ligamiento patriótico es fatal o incapaz de destruirse por sí mismo, no desapareciendo sino de vez en cuando y siempre bajo la influencia del hombre. De igual modo, cuanto menos grande es la civilización en las colectividades humanas, monos complicado y más simple es el fondo mismo de la vida social, y mayor el patriotismo natural, es decir, el apego instintivo del individuo a todos los hábitos materiales, intelectuales y morales que constituyen la vida tradicional y acostumbrada de una colectividad particular, así como su odio por lo que difiere de ella, por todo lo que le es extraño, se muestra más intenso. De donde resulta, que el patriotismo natural está en razón inversa de la civilización, es decir, del triunfo de la humanidad en las sociedades humanas. Nadie puede negar que el patriotismo instintivo o natural de las miserables poblaciones de las zonas glaciales, que apenas ha visitado la civilización humana, y donde la vida material es tan pobre, es infinitamente más fuerte y más exclusivo que el de un francés, de un inglés o de un alemán, por ejemplo. El alemán, el inglés y el francés pueden vivir y aclimatarse en cualquier parte, mientras que los habitantes de las regiones polares morirían bien pronto de nostalgia al verse alejados de su país. Y no obstante, ¿qué más miserable ni menos humano que su existencia? Esto prueba una vez más aún que la intensidad del patriotismo natural no es de ningún modo una demostración de humanidad, sino de bestialidad. Al lado de este elemento positivo del patriotismo, que consiste en el apego instintivo de los individuos hacia el modo particular de existencia de la colectividad a que pertenecen, existe aún el elemento negativo, tan esencial como el primero y del que es inseparable, que consiste en el horror instintivo por todo lo que es extraño; instintivo y, por consecuencia, absolutamente bestial; si, realmente bestial, porque esto horror es tanto más enérgico y más invencible cuanto el que lo experimenta es más ignorante, es decir, menos hombre. Hoy no se encuentra este horror patriótico hacia el extranjero únicamente en los pueblos salvajes; se le encuentran también en plena Europa, en los pueblos semisalvajes que la civilización burguesa no se ha dignado iluminar, pero que no descuida explotar. Hay en las mayores capitales de Europa, en París mismo, y sobre todo en Londres, calles abandonadas a una población miserable, a la que ninguna luz ha iluminado jamás. Basta que un extranjero se presente, para que una multitud de seres humanos, miserables, hombres mujeres y niños, casi desnudos, y llevando en toda su persona los signos de la miseria más horrible y de la más profunda abyección, le insultan y frecuentemente le maltratan, solamente porque es extranjero. Este patriotismo brutal y salvaje, ¿no es, pues, la negación más escandalosa de todo lo que se llama humanidad? Hay periódicos burgueses muy ilustrados, como el Journal de Géneve, por ejemplo, que no se avergüenzan de explotar este prejuicio tan poco humano y esta pasión tan bestial. Quiero, no obstante, hacerles la justicia de reconocer que lo explotan sin compartirlo y solamente porque encuentran interés en explotarlo, ni más ni menos que lo que hacen en la actualidad los sacerdotes de todas las religiones, que predican las necedades religiosas sin creer en ellas, y sólo porque evidentemente está en el interés de las clases privilegiadas que las masas populares continúen creyéndolas. Cuando el Journal de Genéve agota todas sus pruebas y argumentos, dice: Un hombre extranjero es una cosa, una idea; y tiene formado un concepto de sus compatriotas, que cree que basta proferir esta palabra terrible, extranjero, para que olvidándolo todo, sentido común, humanidad y justicia, se pongan todos de su parte. Yo no soy genovés, pero respeto demasiado a los habitantes de Génova para no creer que el Journal se engañó en sus cuentas. Ellos no querrán, sin duda, sacrificar la humanidad a la bestialidad explotada por la astucia.
El Patriotismo. Ya he dicho que el patriotismo, en tanto es instintivo o natural, teniendo todas sus raíces en la vida animal, no presenta otra cosa que una combinación particular de costumbres colectivas: materiales, intelectuales y morales, económicas, políticas y sociales, desarrolladas por la tradición o por la historia en una sociedad humana restringida. Estas costumbres, repito, pueden sor buenas o malas, puesto que el contenido o el objeto de eso sentimiento instintivo no tiene ninguna influencia sobre el grado de su intensidad; y aun si se debiera admitir bajo este último respecto una diferencia cualquiera, ésta estaría más bien en favor de las malas costumbres que de las buenas; pues a causa del origen animal de toda sociedad humana, y por el efecto de la misma fuerza dela inercia, que ejerce una acción tan poderosa en el mundo intelectual y moral como en el mundo material, en cada sociedad que no degenera, sino que, por el contrario, progresa y marcha adelanto las malas costumbres tienen siempre en su favor la prioridad del tiempo por lo que están más profundamente arraigadas que las buenas. Esto nos explica por qué, entre la suma total de las costumbres colectivas actuales, en los países más avanzados del mundo civilizado, las nueve décimas partes no valen nada. No se imagine que yo pretenda declarar la guerra a la costumbre que tienen generalmente la sociedad y los hombros de gobernarse por el hábito. En esto, como en muchas otras cosas, no hacen más que obedecer totalmente a una ley natural, y sería absurdo rebelarse contra las leyes naturales. La acción de la costumbre en la vida intelectual y moral de los individuos como en las sociedades, es la misma que la de las fuerzas vegetativas en la vida animal. La una y la otra son condiciones de existencia y de realidad. El bien como el mal, para llegar a ser realidad, debe convertirse en hábito, sea en el hombre tomado individualmente, sea en la sociedad. Todos los ejercicios, todos los estudios a los cuales se entregan los hombres no tienen otro objeto, y las mejores cosas no se arraigan en nosotros, hasta el punto de convertirse en una segunda naturaleza, sino por esta fuerza de la costumbre. Es inútil, pues, rebelarse locamente contra ella, puesto que es un poder fatal que ninguna inteligencia ni voluntad humana sabrían destruir. Pero si, iluminados por la razón del siglo y por la idea que nos formamos de la verdadera justicia, queremos seriamente llegar a ser hombres, sólo tenemos una cosa que hacer: emplear constantemente la fuerza de voluntad, es decir, el hábito de querer que han desarrollado en nosotros circunstancias improvistas o independientes de nosotros mismos, en la extirpación de las malas costumbres y en reemplazarlas por buenas. Para humanizar una sociedad entera, es preciso destruir sin piedad todas las causas, todas las condiciones económicas, políticas y sociales que producen en los individuos la tradición del mal, y reemplazarlas por condiciones que tuvieran por consecuencia necesaria engendrar en esos mismos individuos la práctica y el hábito del bien. Desde el punto de vista de la conciencia moderna, de la humanidad y de la justicia, tales como, gracias al desenvolvimiento progresivo de la historia, hemos llegado a comprenderlas, el patriotismo es una mala, estrecha y funesta costumbre, puesto que ella es la negación de la igualdad y de la solidaridad humanas. La cuestión social, puesta ahora en práctica por el mundo obrero de Europa y América, y cuya solución no puede conseguirse sino con la abolición de las fronteras de los Estados, tiende necesariamente a destruir esto hábito tradicional en la conciencia de los trabajadores de todos los países. Demostraré más adelanto cómo, desde el principio de esto siglo, eso hábito ha sufrido ya una fuerte conmoción en la conciencia de la alta burguesía financiera, comerciante o industrial, por el desarrollo prodigioso y completamente internacional de sus riquezas y de sus intereses económicos. Pero es preciso que primero pruebe como aún antes de esta revolución burguesa, el patriotismo natural, instintivo, y que por su naturaleza misma no puedo sor más que un sentimiento muy estrecho, muy limitado, y un hábito colectivo completamente local, ha sido desde el principio de la historia profundamente modificado, desnaturalizado y disminuido por la formación sucesiva de los Estados políticos. En efecto: el patriotismo, como sentimiento completamente natural, es decir, producido por la vida realmente solidaria de una colectividad y algún tanto debilitado por la reflexión o por el efecto de los intereses económicos y políticos, así como por el de las abstracciones religiosas, esto patriotismo, si no por completo, al menos en una gran parte animal, no puede abrazar más que un mundo muy limitado: una tribu, un pueblecillo, una aldea. En el comienzo de la historia, como ahora en los pueblos salvajes, no ha constituido nación, ni lengua ni culto nacionales; no tenía, pues, patria, en el sentido político de esta palabra. Cada pequeña localidad, cada aldea, tenía su lengua particular, su Dios, su sacerdote o su hechicero, y no ora otra cosa que una familia multiplicada, extendida, que viviendo se afirmaba, y que, en guerra con las demás tribus, negaba por su existencia todo el rosto de la humanidad. Todavía encontramos restos de ese patriotismo en algunos países de los más civilizados de Europa, en Italia por ejemplo, sobre todo en las provincias meridionales de la península italiana, donde la configuración del suelo, las montañas y el mar, crean barreras entre los valles, los municipios y las ciudades, los separa, los aísla y los hace casi extraños los unos a los otros. Proudhón, en su folleto sobre la unidad italiana, ha observado con mucha razón que esta unidad no es aún más que una idea, una pasión completamente burguesa y de ningún modo popular; que las poblaciones de las campiñas, permanecen aún en gran parte extrañas, y yo añado que hasta hostiles; porque esta unidad, que de un lado está en contradicción con su patriotismo local, del otro sólo les ha proporcionado una explotación implacable, la opresión y la ruina. Aun en Suiza, sobro todo en los cantones primitivos, ¿no vemos frecuentemente luchar el patriotismo local contra el patriotismo cantonal, y este último contra el patriotismo político y nacional de la confederación republicana entera? Para resumir, concluyo diciendo que el patriotismo, como sentimiento natural, siendo en su esencia y en su realidad un sentimiento esencial y completamente local, es un impedimento serio para la formación de los Estados, y que, por consecuencia, estos últimos, y con ellos la civilización, no han podido establecerse más que destruyendo, si no del todo, al menos en un grado considerable, esta pasión animal.
El Patriotismo. Después de haber considerado el patriotismo desde el punto de vista natural, y después de haber demostrado que desde este punto de vista, de un lado es un sentimiento propiamente bestial o animal, puesto que es común a todas las especies de animales, y que del otro es esencialmente local porque sólo puede abrazar el espacio de un mundo muy limitado en el cual pasa su vida el hombre privado de civilización, paso ahora a analizar el patriotismo exclusivamente humano, el patriotismo económico, político y religioso. Es un hecho sentado por los naturalistas, y que después se ha constituido en axioma, que el número de cada población animal corresponde siempre a los medios de subsistencia que se encuentran en el país que aquella habita. La población aumenta o disminuye en relación directa con el aumento o disminución de esos medios. Cuando una población animal ha consumido todas las subsistencias de su país, emigra. Pero esta emigración, rompiendo todos sus antiguos hábitos, todas sus maneras rutinarias y cotidianas de vivir, haciéndolo buscar, sin ningún conocimiento, sin ningún pensamiento, instintivamente y del todo a la aventura, los medios de subsistir en países completamente desconocidos, va siempre acompañada de privaciones y de sufrimientos inmensos. La mayoría de la población animal emigrante perece de hambre, sirviendo con frecuencia de alimento a los supervivientes, llegando sólo una pequeña parte a aclimatarse y vivir en el nuevo país. Luego viene la guerra, la guerra entre las especies que se nutren de los mismos alimentos, la guerra entre aquellos que para vivir tienen necesidad de devorarse mutuamente. Considerado desde este punto de vista, el mundo animal no es más que una hecatombe sangrienta, una tragedia espantosa y lúgubre escrita por el hambre. Los que admiten la existencia de un Dios creador, no dudando del bello cumplimiento que le hacen, lo representan como el creador de esto mundo. ¡Cómo! Un Dios todo poderoso, todo inteligencia, todo bondad, no ha podido aspirar más que a crear un mundo semejante, un horror. Es verdad que los teólogos tienen un argumento para explicar esta contradicción irritante. El mundo fue creado perfecto, dicen, reinando en un principio una harmonía absoluta, hasta que, habiendo pecado el hombre, Dios, furioso contra él, maldijo al hombre y al mundo. Esta explicación es tanto más edificante cuanto que está llena de absurdos, y ya se sabe que en el absurdo estriba toda la fuerza de los teólogos. Para ellos, cuanto más absurda o imposible es una cosa, más verdad encierra. Así, Dios, perfecto, ha creado un mundo perfecto, y he aquí que, echada a rodar esta perfección y atraído sobro ella la maldición de su creador, después de haber sido una perfección absoluta se convierte en una absoluta imperfección. ¿Cómo la perfección ha podido transformarse en imperfección? A esto se responderá que sucedió así precisamente porque el mundo, aunque perfecto en el momento de la creación, no era, sin embargo, una perfección absoluta, puesto que sólo Dios es absoluto. El mundo no ha sido perfecto más que de una manera relativa en comparación de lo que es ahora. Pero entonces, ¿por qué emplear la palabra perfección que no entraña nada de relativo? ¿La perfección no es necesariamente absoluta? Decid, pues, que Dios habrá creado un mundo imperfecto, pero mejor que el que vemos ahora. Pero si no era más que mejor, si era ya imperfecto al salir de las manos del Creador, no presentaba esta harmonía y esta paz absoluta con que los señores teólogos nos aturden los oídos. Y entonces, preguntamos nosotros: ¿Todo creador no debe ser juzgado, según vuestro propio dicho, con arreglo a su citación, como el obrero con arreglo a su obra? El creador de una cosa imperfecta es necesariamente imperfecto: siendo el mundo imperfecto, Dios, su creador, es necesariamente imperfecto: pues el hecho de haber creado un mundo imperfecto, sólo puede explicarse por su torpeza o por su impotencia o por su maldad. Pero se dirá: el mundo era perfecto, sólo que era menos perfecto que Dios. A esto responderé que cuando se trata de la perfección no se puede hablar de más o de menos; la perfección es completa, entera, absoluta, o no existe. Así pues, si el mundo era menos perfecto que Dios, el mundo era imperfecto, de donde resulta que Dios, creador de un mundo imperfecto, es él mismo imperfecto, que queda imperfecto, que jamás ha sido Dios, que Dios no existe. Para salvar la existencia de Dios, los señores teólogos se verán obligados a concederme que el mundo creado por él era imperfecto desde su origen. Pero entonces, yo les haría aún dos pequeñas preguntas. Primera: Si el mundo ha sido perfecto, ¿cómo han podido existir dos perfecciones fuera la una de la otra? La perfección no puedo ser sino única, no permite dualidad, porque en la dualidad, limitando la una a la otra la hace imperfecta. Así pues, si el mundo ha sido perfecto no ha tenido Dios ni encima ni fuera de él sino que el mundo mismo era Dios. Segunda: Si el mundo ha sido perfecto, ¿cómo ha hecho para decaer? ¡Bonita perfección la que puede alterarse y perderse! Y si se admite que la perfección puede decaer, tendremos que Dios puede decaer también. Lo que quiero decir, que Dios ha existido en la crédula imaginación de los hombres, pero que la razón humana, triunfando de más en más en la historia, lo ha destruido. En fin: es singular esto Dios de los cristianos. Crea al hombre de manera que puede y debe pecar y caer. Teniendo Dios entro sus atributos infinitos la omnisciencia, no podía ignorar, al crear al hombre, que éste caería. Y puesto que lo sabía, el hombre debía caer, porque de otro modo hubiera dado un mentís insolente a la omnisciencia divina. ¿A qué se nos habla entonces de la libertad humana? Sólo existe la fatalidad. Obediente a esta pendiente fatal que, por otra parte, el más sencillo padre de familia habría podido prever en el lugar del buen Dios, el hombre cae: y he aquí que la divina perfección cae en una terrible cólera, en una cólera tan ridícula como odiosa: Dios no maldice solamente a los transgresores de su ley, sino a toda la descendencia humana, aun a la que no existía todavía y que, por consecuencia, estaba inocente del pecado de nuestros primeros padres; y no contento con esta injusticia irritante, maldice también a eso mundo armónico que era de igual modo inocente, y lo transforma en un receptáculo de crímenes y de horrores, en una perpetua carnicería. Después, esclavo de su propia cólera y de la maldición pronunciada por él mismo contra los hombres y el mundo, contra su propia creación, y acordándose un poco tardo de que era un Dios de amor, ¿qué hizo? No es bastante haber ensangrentado el mundo con su cólera, y este Dios sanguinario vierte la sangre de su hijo único; lo inmola bajo el pretexto de reconciliar al mundo con su divina majestad. ¡Y si hubiera conseguido algo con esto! Pero no; el mundo continuó tan ensangrentado como antes de la redención. De donde resulta claramente que el Dios de los cristianos, como todos los Dioses que lo han procedido, es un Dios tan impotente, como cruel y tan absurdo como malvado. ¡Y son semejantes absurdos los que se quieren imponer a nuestra libertad y a nuestra razón! ¡Es con semejantes monstruosidades con lo que se pretende moralizar, humanizar a los hombres! Que los sonoros teólogos tengan, pues, el valor de renunciar francamente a la humanidad lo mismo que a la razón. No es bastante decir con Tertuliano: Credo quia absurdum: Creo hasta en el absurdo, que intenten aún, si pueden, imponernos su cristianismo por el knout, como el czar de todas las Rusias; por la hoguera, como Calvino; por la Santa Inquisición, como los buenos católicos; por la violencia, la tortura y la muerto, como querrían poder hacer aún los sacerdotes de todas las religiones posibles; que ensayen todos esos bonitos medios, pero que no esperen triunfar jamás de otra manera. En cuanto a nosotros, dejemos de una vez para siempre todos esos absurdos y esos horrores divinos para los que creen locamente poder explotar en su nombro largo tiempo aún la plebe, las masas obreras; y volviendo a nuestro razonamiento completamente humano, busquemos solamente la luz humana, la sola que puede ilustrarnos, emanciparnos, hacernos dignos y dichosos, y que no es en el principio de la historia sino a su fin, donde se la ve, y sentemos que el hombre en su desenvolvimiento histórico, ha partido de la animalidad para llegar de más en más a la humanidad. No miremos, pues, nunca atrás, siempre adelante, porque adelante está nuestro sol y nuestra salvación; y si nos es permitido mirar alguna vez atrás, es sólo para comprobar lo que hemos sido y no volver jamás a serlo, lo que hemos hecho, y no volverlo a hacer nunca. El mundo natural es el teatro constante de una lucha interminable, de la lucha por la vida. No se nos ocurre preguntarnos porque es esto así. No es obra nuestra, lo encontramos así al nacer. Es nuestro punto de partida natural, y no somos en modo alguno responsable de ello. Nos basta saber que así sucede, que así ha sido, y que probablemente será siempre. La harmonía se establece por el combate, por el triunfo de los unos, por la derrota, y frecuentemente, por la muerte de los otros. El crecimiento y el desarrollo de las especies están limitados por su propia hambre y por el apetito de otras especies, es decir, por el sufrimiento y por la muerte. No decimos, como los cristianos, que esta tierra sea un valle de lágrimas, pero debemos convenir en que no es una madre tan tierna como se dice, y que los seres vivientes necesitan de mucha energía para subsistir. En el mundo natural, los fuertes viven y los débiles sucumben, y los primeros viven solamente porque perecen los otros. ¿Es posible que esta ley fatal sea también la del mundo humano y social?
El Patriotismo.
¿Los hombres están condenados por su naturaleza a devorarse mutuamente para vivir, como hacen los animales de las otras especies? ¡Ay! En el comienzo de la civilización humana nos encontramos con la antropofagia, o inmediatamente después con las guerras de exterminio, la guerra de las razas y de los pueblos: guerras de conquista, guerras de equilibrio, guerras políticas y guerras religiosas: guerras por las grandes ideas, como la que hace Francia dirigida por su emperador actual, y guerras patrióticas por la gran unidad nacional, como las que meditan de un lado el ministro pangermanista de Berlín, y de otro el czar paneslavista de San Petersburgo. Y en el fondo de todo esto, a través de todas las frases hipócritas de que se valen para darse una apariencia de humanidad y de derecho, ¿qué es lo que encontramos? Siempre la misma cuestión económica: la tendencia de unos a vivir y prosperar a costa de los otros. Todo lo demás no es más que pura habladuría. Los ignorantes, los tontos y los necios se dejan llevar, pero los hombros fuertes que dirigen los destinos de los Estados, saben muy bien que en el fondo de todas las guerras, no hay más que un sólo interés: el pillaje, la conquista de las riquezas del prójimo y la esclavización del trabajo de los demás. Tal es la realidad, a la voz cruel y brutal, que los buenos Dioses de todas las religiones, los Dioses de las batallas, no han dejado nunca de bendecir; comenzando por Jehová, el Dios de los judíos, el Eterno Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que mandó a su pueblo elegido degollar o todos los habitantes de la Tierra prometida, y acabando por el Dios católico representado por los papas, que en recompensa del degüello de los paganos, de los mahometanos y de los heréticos, hizo donación de la tierra de esos desgraciados a sus dichosos degolladores ahítos de sangre. A las victimas el infierno; a los verdugos, los despojos y los bienes de la tierra; tal es, pues, el objeto de las guerras más santas, de las guerras religiosas. Es evidente que, hasta ahora al menos, la humanidad no ha sido exceptuada de esta ley general de la animalidad, que condena a todos los seres vivientes a devorarse mutuamente para vivir. El socialismo, como trataré de demostrar en la continuación de estos artículos, el socialismo, repito, poniendo en el lugar de la justicia política, jurídica y divina la justicia humana, reemplazando el patriotismo por la solidaridad universal de los hombres, y la competencia económica por la organización internacional de una sociedad completamente fundada sobre el trabajo, podrá únicamente poner fin a esa manifestación brutal de la animalidad humana que se llama la guerra. Pero hasta que esto llegue a tener lugar sobre la tierra, todos los congresos burgueses con sus bellas protestas y todos los Víctor Hugo del mundo con sus hermosas alocuciones, no podrán impedir que los hombres continúen destrozándose como bestias feroces. Está probado hasta la saciedad que la historia humana, como la de todas las demás especies de animales, ha comenzado por la guerra. Esta guerra, que no ha tenido ni tiene otro objeto que conquistar los medios de vida, presenta diferentes fases de desenvolvimiento, paralelas a las diferentes fases de la civilización, es decir, del desarrollo de las necesidades del hombre y de los medios de satisfacerlas. Así, animal omnívoro, el hombre ha vivido en un principio, como los demás animales, de los frutos y de las plantas, de la caza y de la pesca; durante muchos siglos sin duda, el hombre caza y pesca, como lo hacen las bestias hoy, sin ayuda de otros instrumentos que aquellos de que la naturaleza le había dotado. La primera vez que se sirvió del arma más grosera, de un simple garrote o de una piedra, hizo un acto de reflexión, y se afirmó, sin sospecharlo indudablemente, como un ser pensante, como hombre. El arma, aun la más primitiva, debiendo necesariamente adaptarse al objeto que el hombre se proponía conseguir, supone cierto cálculo de inteligencia, y este cálculo es el que distingue esencialmente al hombre de los demás animales de la tierra. Gracias a esta facultad de reflexionar, de pensar, de inventar, el hombre perfecciona sus armas, muy lentamente, es verdad, a través de muchos siglos, y se transforma de este modo en cazador o bestia feroz armada. Llegado a ese primer grado de civilización, los pequeños grupos humanos tuvieron naturalmente más facilidad para alimentarse matando a los demás seres vivientes, sin exceptuar a los hombres que debían servirles de alimentos, que las bestias privadas de estos instrumentos de caza o de guerra; y como la multiplicación de todas las especies de animales está siempre en proporción directa de los medios de subsistencia, es evidente que el número de los hombres debía aumentar en una proporción mayor que la de los animales de las otras especies y que, en fin, debía llegar un momento en el que la naturaleza inculta no podía bastar para alimentar a todo el mundo. Si la razón humana no fuera progresiva; si, apoyándose de un lado en la tradición, que conserva en provecho de las generaciones futuras los conocimientos adquiridos por las generaciones pasadas y propagándose de otro lado, gracias a eso don de la palabra que es inseparable del pensamiento, no se desarrollara constante y progresivamente; si no estuviera dotada de la facultad de inventar nuevos procedimientos para defender la existencia humana contra todas las fuerzas naturales que lo son contrarias, esta insuficiencia de la naturaleza hubiera sido necesariamente el límite de la multiplicación de la especie humana. Pero, gracias a esta preciosa facultad que lo permite saber, reflexionar y comprender, el hombre pudo franquear esto límite que detiene el desarrollo de las demás espacies animales. Cuando las fuentes naturales llegaron a agotarse, él las creó artificiales. Aprovechando, no su fuerza física, sino su superioridad de inteligencia, dejó de matar para devorar inmediatamente, y se dedicó a someter, a domesticar y a cultivar en algún modo las bestias salvajes para hacerlas servir a sus finos. Y así es como, todavía a través de los siglos, los grupos de cazadores se transformaron en grupos de pastores. Esta nueva fuente de existencia, multiplica naturalmente aún más la especie humana, y pone a esta última en la necesidad de crear nuevos medios de subsistencia. No bastando la explotación de las bestias, los grupos humanos se pusieron a explotar la tierra. Los pueblos nómadas y pastores se transformaron a través de otros muchos siglos en pueblos agricultores. En este período de la historia es cuando probablemente se establece la esclavitud. Los hombres, como bestias salvajes, comenzaron por devorar a sus enemigos matados o hechos prisioneros. Pero luego principiaron a darse cuenta de la ventaja que tenía para ellos hacerse servir por las bestias o explotarlas sin matarlas inmediatamente, y no debieron tardar en comprender que de igual modo podían aprovecharse de los servicios del hombre, el más inteligente de los animales de la tierra. El enemigo vencido no fue devorado en adelante, pero se le convirtió en esclavo, forzado a hacer el trabajo necesario para la subsistencia de su dueño. El trabajo de los pueblos pastores es tan ligero y tan sencillo, que casi no exige el trabajo de los esclavos. Así vemos que en los pueblos nómadas y pastores, el número de los esclavos es muy reducido, por no decir casi nulo. Otra cosa sucede con los pueblos sedentarios y agrícolas. La agricultura exige un trabajo asiduo, diario y penoso. El hombre libre de los bosques y de las llanuras, el cazador lo mismo que el pastor, sujetábanse con mucha repugnancia. Así vemos aún hoy en los pueblos salvajes de América, que sobre el ser comparativamente más débil, sobro la mujer, recaen todos los trabajos más duros y más repugnantes. Los hombres no conocen otro oficio que la caza y la guerra, que en nuestra misma civilización se considera aún como las profesiones más nobles, y desprecian las demás ocupaciones, permanecen tendidos perezosamente fumando sus pipas, mientras que sus desgraciadas mujeres, esas esclavas naturales del hombre bárbaro, sucumben bajo el peso de su necesidad diaria. Un paso más en la civilización, y el esclavo toma el papel de la mujer. Bestia de gran inteligencia, obligado a sobrellevar toda la carga del trabajo corporal, él ha creado las comodidades y el desarrollo intelectual y moral de su dueño. Miguel Bakounine.
---
El poder. Mijail Aleksandrovich Bakunin.
V. El Poder
El poder corrompe Una vez consideradas las condiciones del contrato, no se trata ya más que de ponerlas en ejecución. Supongamos, pues, que un pueblo, bastante sabio para reconocer su propia insuficiencia, tenga aun la perspicacia necesaria para no confiar el gobierno de la cosa pública más que a los mejores ciudadanos. Esos individuos privilegiados no lo son al principio de derecho, sino sólo de hecho. Han sido elegidos por el pueblo porque son los más inteligentes, los más hábiles, los más sabios, los más animosos y los más abnegados. Tomados de la masa de los ciudadanos, supuestos todos iguales, no forman aún clase aparte, sino un grupo de hombres privilegiados por la naturaleza y distinguidos por eso mismo por la elección popular. Su número es necesariamente muy restringido, porque en todo tiempo y en todo país, la cantidad de hombres dotados de cualidades de tal modo notables que se imponían como por sí mismos al respeto unánime de una nación, es, como nos dice la experiencia, muy poco considerable. Por tanto, bajo pena de hacer malas elecciones, el pueblo, estará obligado siempre a escoger entre ellos sus gobernantes. He aquí, pues, a la sociedad partida en dos categorías, por no decir aun dos clases, de las cuales una, compuesta de la inmensa mayoría de los ciudadanos, se somete libremente al gobierno de sus elegidos; la otra, formada por un pequeño número de naturalezas privilegiadas, son reconocidas y aceptadas como tales por el pueblo, y encargadas por él de gobernarlo. Dependientes de la elección popular, no se distinguen al principio de la masa de los ciudadanos más que por las cualidades mismas que les han recomendado a su elección, y son naturalmente, entre todos, los ciudadanos más útiles y los más abnegados. No se reconocen aún ningún privilegio, ningún derecho particular, exceptuando el de ejercer, en tanto que el pueblo lo quiere, las funciones especiales de que están encargados. Por lo demás, por su manera de vivir, por las condiciones y los medios de su existencia, no se separan de ningún modo de todo el mundo, de suerte que continúa reinando entre todos una perfecta igualdad. Esa igualdad, ¿puede mantenerse largo tiempo? Pretendemos que no, y nada más fácil que demostrarlo. Nada es tan peligroso para la moral privada del hombre como el hábito del mando. El hombre mejor, el más inteligente, el más desinteresado, el más generoso, el más puro, se echa a perder infaliblemente y siempre en ese oficio. Dos sentimientos inherentes al poder producen siempre esa desmoralización: el desprecio de las masas populares y la exageración del propio mérito. Las masas, al reconocer su incapacidad de gobernarse, me eligen por jefe suyo. Por eso han proclamado altamente su inferioridad y mi superioridad. Entre esa multitud de hombres, reconociendo yo mismo apenas algunos iguales, soy el único capaz de dirigir la cosa pública. El pueblo tiene necesidad de mí, no puede pasarse sin mis servicios, mientras que yo me basto a mí mismo; debe obedecerme por su propio bien y, al dignarme mandarlo, constituyo su dicha. ¿Hay por qué perder la cabeza y también el corazón y volverse loco de orgullo, no es cierto? Es así como el poder y el hábito del mando se transforman, aun para los hombres más inteligentes y más virtuosos, en una fuente de aberración a la vez intelectual y moral. Toda moralidad humana -y nos esforzaremos un poco más adelante por demostrar la verdad absoluta de este principio, cuyo desenvolvimiento, explicación y aplicación constituyen el fin de este escrito-, toda moral colectiva e individual reposa esencialmente en el respeto humano. ¿Qué entendemos por respeto humano? Es el reconocimiento de la humanidad, del derecho humano y de la humana dignidad de todo hombre, cualquiera que sea su raza, su color, el grado de desenvolvimiento de su inteligencia y su moralidad misma. Pero si ese hombre es estúpido, malvado, despreciable, ¿puedo respetarlo? Claro estará, si es todo eso, me es imposible respetar su villanía, su estupidez y su bestialidad; éstas me disgustan y me indignan; contra ellas, en caso de necesidad, tomaré las medidas más enérgicas, hasta matarlo si no me queda otro medio de defender contra él mi vida, mi derecho o lo que es respetable y querido. Pero en medio del combate más enérgico y más encarnizado, y en caso de necesidad mortal contra él, debo respetar su carácter humano. Mi propia dignidad de hombre no existe más que a ese precio. Por consiguiente, si él mismo no reconoce esa dignidad en nadie, ¿se la puede reconocer en él? Si él es una especie de animal feroz o, como sucede algunas veces, peor que un animal, reconocer en él carácter humano, ¿no sería caer en la ficción? No, porque cualquiera que sea su degradación intelectual y moral actual, si no es orgánicamente un idiota, ni un loco, en cuyo caso será preciso tratarlo, no como un criminal, sino como un enfermo, Si está en plena posesión de sus sentidos y de la inteligencia que la naturaleza le ha deparado, su carácter humano, en medio mismo de sus más monstruosas desviaciones, no deja de serlo , de una manera muy real en él, como facultad siempre viviente, capaz de elevarse a la conciencia de su humanidad, por como que se efectúe un cambio radical en las condiciones sociales que lo hicieron tal como es. Tomen el mono más inteligente y mejor dispuesto, pónganlo en las mejores, en las más humanas condiciones, no harán de él nunca un hombre. Tomen el criminal más empedernido o el hombre más pobre de espíritu: siempre que no haya ni en el uno ni en el otro alguna lesión orgánica que determine, sea el idiotismo, sea una incurable locura, reconocerán ante todo que si el uno se volvió criminal y si el otro no se ha desarrollado hasta la conciencia de su humanidad y de sus deberes humanos, la culpa no es de ellos, ni siquiera de su naturaleza, sino del medio social en que han nacido y se han desarrollado. La sociedad moderna está de tal modo convencida de esta verdad, que todo poder político, cualquiera que sea su origen y su forma, tiende necesariamente al despotismo, que en todos los países en que ha podido emanciparse un poco, se apresuró a someter los gobiernos, aun cuando hayan salido de la revolución y, de la elección popular, a un control tan severo como posible. Ha puesto toda la salvación de la libertad en la organización real y seria del control ejercido por la opinión y por la voluntad popular sobre todos los hombres investidos de la fuerza pública. En todos los países que gozan del gobierno representativo, y Suiza es uno de ellos, la libertad no puede ser real más que cuando es real el control. Al contrario, si el control es ficticio, la libertad popular se convierte necesariamente en pura ficción.
El poder anula la libertad popular Es por eso que se ve a menudo al pueblo expresar una profunda desconfianza en relación a los defensores más celosos de sus derechos. "Hablan así, dice, porque no están todavía en el poder. Pero cuando estén en el hablarán de otro modo”. El pueblo tiene razón, es la historia eterna de todos los ambiciosos del poder, y esa historia se repite cada una, con una monotonía singular. Hemos visto a John Bright, el célebre agitador del pueblo inglés, declarar, en una carta dirigida a uno de sus electores, poco después de su entrada en el ministerio de Gladstone, "que sus electores no debían asombrarse de ningún modo de su cambio de lenguaje y de opinión. Que una cosa era pensar, sentir, querer y hablar como miembro de la oposición, y otra cosa pensar, hablar y obrar, como ministro”. La misma advertencia ingenua acaba de ser hecha, no hace mucho tiempo, por un demócrata socialista muy sincero, hasta miembro de la Asociación Internacional de los Trabajadores, transformado, por gracia de la república, en prefecto de uno de los departamentos más importantes y más republicanos de Francia. A un antiguo camarada y amigo que quedó fuera de toda oficialidad, y que le expresaba su asombro por verlo cambiar tan pronto de opinión, le respondió: "Si estuvieras en mi puesto, amigo mío, harías lo mismo. No he cambiado de opinión, quiero siempre lo mismo; pero cuando se ocupa una posición oficial, se está forzado a obrar de otro modo”. John Bright y este nuevo prefecto de la república tienen ambos mil veces razón. La posición de todo poder político es tal que no puede hacer otra cosa que mandar, limitar, empequeñecer, y al fin anular la libertad popular, bajo pena de suicidarse. Y es porque nosotros reconocemos esta profunda verdad, confirmada por la teoría tanto como demostrada por la experiencia de todos los tiempos y de todos los países, que nosotros socialistas revolucionarios, no creemos que baste poner el poder en manos de hombres nuevos, aunque esos hombres sean los demócratas más sinceros, aunque sean trabajadores.
Pedimos la abolición del poder. Ahora vacila todavía. Desconfía profundamente de todo lo que representa el poder, pero está de tal modo habituado a dejarse mandar, y tan poco habituado a organizar él mismo sus propios asuntos que, aun considerándolo como un mal, continúa siguiéndolo, bien que lo maldiga en el fondo de su corazón. Esta hostilidad sorda y disimulada de las masas contra el poder se manifiesta hoy por su indiferencia invencible hacia todas las formas del poder. "Imperio, reino constitucional o república, ¿Qué nos importa eso? Para nosotros será siempre mismo: el mismo peso para llevar, los mismos impuestos que pagar”.
El poder es de naturaleza imperialista En cuanto a la pasión unitaria, en cuanto a esa pasión inhumana y liberticida de convertirse en una gran nación, en la primera nación del mundo. Francia la experimentó igualmente en su tiempo. Esa pasión, semejante a esas fiebres furiosas que dan momentáneamente al enfermo una fuerza extraordinaria, sobrehumana, salvo el agotarlo pronto totalmente y hacerlo caer luego en una postración completa, esa pasión, después de haber engrandecido a Francia por un corto espacio de tiempo la hizo concluir en una catástrofe de que se ha repuesto aún tan poco, cincuenta y cinco años después de la batalla de Waterloo, que sus desgracias presentes no son, según mi opinión, más que una recaída, una repetición de esa catástrofe, y como un segundo golpe de apoplejía que matara ciertamente el organismo político del Estado. Pues bien, Alemania es trabajada hoy precisamente por esa misma fiebre, por esa misma pasión de grandeza nacional que Francia había experimentado en todas sus fases hace 60 o 70 años, y que a causa de eso mismo se ha hecho hoy incapaz de agitarla y de electrizarla. Los alemanes, que se creen hoy el primer pueblo del mundo, están atrasados en 60 años por lo menos en comparación a Francia, atrasados hasta el punto que la Staatzeitung, la gaceta oficial de Prusia, se permite mostrarles en un próximo futuro, como recompensa de su abnegación heroica, "el establecimiento de un gran imperio alemán fundado sobre el temor de Dios y sobre la verdadera moral”. Traduzcan esto en buen lenguaje católico y tendrán el imperio soñado por Luis XIV. Sus conquistas, de que están tan orgullosos actualmente, los harán retroceder dos siglos. Por esto, todo lo que hay de inteligencia honesta y verdaderamente liberal en Alemania -sin hablar ya de los demócratas socialistas- comienza a inquietarse seriamente por las consecuencias fatales de sus propias victorias. Unas semanas más de sacrificios semejantes a los que debieron hacer hasta aquí, mitad por la fuerza, mitad por la exaltación, y la fiebre comenzará a decaer; su decadencia será rápida.
El Estado, “última ratio” del Poder En el fondo, la conquista no sólo es el origen, es también el fin supremo de todos los Estados grandes o pequeños, poderosos o débiles, despóticos o liberales, monárquicos o aristocráticos, democráticos y socialistas también, suponiendo que el ideal de los socialistas alemanes, el de un gran Estado comunista, se realice alguna vez. Que ella fue el punto de partida de todos los Estados, antiguos y modernos, no podrá ser puesto en duda por nadie, puesto que cada página de la historia universal lo prueba suficientemente. Nadie negará tampoco que los grandes Estados actuales tienen por objeto, más o menos confesado, la conquista. Pero los Estados medianos y sobre todo los pequeños, se dirá no piensan más que en defenderse y sería ridículo por su parte soñar en la conquista. Todo lo ridículo que se quiera, pero sin embargo es su sueño, como el sueño del más pequeño campesino propietario es redondear sus tierras en detrimento del vecino; redondearse, crecer, conquistar a todo precio y siempre, es una tendencia fatalmente inherente a todo Estado, cualquiera que sea su extensión, su debilidad o su fuerza, porque es una necesidad de su naturaleza. ¿Qué es el Estado si no es la organización del poder? Pero está en la naturaleza de todo poder la imposibilidad de soportar un superior o un igual, pues el poder no tiene otro objeto que la dominación, y la dominación no es real más que cuando le está sometido todo lo que la obstaculiza; ningún poder tolera otro más que cuando está obligado a ello, es decir, cuando se siente impotente para destruirlo o derribarlo. El sólo hecho de un poder igual es una negación de su principio y una amenaza perpetua contra su existencia; porque es una manifestación y una prueba de su impotencia. Por consiguiente, entre todos los Estados que existen uno junto al otro, la guerra es permanente y su paz no es más que una tregua. Está en la naturaleza del Estado el presentarse, tanto con relación a sí mismo como frente a sus súbditos, como el objeto absoluto. Servir a su prosperidad, a su grandeza, a su poder, esa es la virtud suprema del patriotismo. El Estado no reconoce otra, todo lo que le sirve es bueno, todo lo que es contrario a sus intereses es declarado criminal; tal es la moral de los Estados. Es por eso que la moral política ha sido en todo tiempo no sólo extraña, sino absolutamente contraria a la moral humana. Esa contradicción es una consecuencia forzada de su principio: no siendo el Estado más que una parte, se coloca y se impone como el todo; ignora el derecho de todo lo que, no siendo el mismo, se encuentra fuera de él, y cuando puede, sin peligro, lo viola. El Estado es la negación de la humanidad.
Poder y política Veamos la política. ¿Cómo se expresa en ella ese principal? Las masas -se dice-, tienen necesidad de ser dirigidas, gobernadas, son incapaces de vivir sin gobierno, como son igualmente incapaces de gobernarse a sí mismas. ¿Quién las gobernará? No hay ya privilegio de clase. Todo el mundo tiene el derecho a subir a las más altas posiciones y funciones sociales. Pero para triunfar es preciso ser inteligente, hábil; es preciso ser fuerte y dichoso; es preciso saber y poder sobreponerse a todos los rivales. He ahí aún una carrera de apuesta: serán los individuos hábiles y fuertes los que gobernarán, los que esquilmarán a las masas. Los instintos de los que gobiernan, lo mismo de los que hacen las leyes como de los que ejercen el poder ejecutivo, son, a causa misma de su posición excepcional, diametralmente opuestos. Cualesquiera que sean sus sentimientos y sus intenciones democráticas, desde la altura en que se encuentran colocados, no pueden considerar a la sociedad de otro modo que como un tutor considera a su pupilo. Pero entre el tutor y el pupilo la igualdad no puede existir. Por una parte existe el sentimiento de la superioridad, inspirado necesariamente por una posición superior; del otro el de la inferioridad que resulta de la superioridad del tutor, que ejerce, sea el poder ejecutivo, sea el poder legislativo. Quien dice poder político dice dominación; pero donde la dominación existe, debe haber necesariamente una parte más o menos grande de la sociedad que es dominada y los que son dominados detestan naturalmente a los que los dominan, mientras que los que dominan deben necesariamente reprimir y por consiguiente oprimir a los que están sometidos a su dominación. Tal es la eterna historia del poder político, desde que ha sido establecido en el mundo. Esto es lo que explica también por qué y cómo hombres que han sido los demócratas más rojos, los rebeldes más furibundos, cuando están en la masa de los gobernantes, se convierten en conservadores excesivamente moderados cuando han llegado al poder. Se atribuyen ordinariamente estas palinodias a la traición. Es un error; tienen por causa principal el cambio de perspectiva y de posición, y no olvidemos nunca que las posiciones y las necesidades que imponen son siempre más poderosas que el odio o la mala voluntad de los individuos. Compenetrado de esta verdad, no temería expresar esta opinión de que si mañana se establece un gobierno y un consejo legislativo, un parlamento, exclusivamente compuesto de obreros, esos obreros, que son hoy firmes demócratas socialistas, se convertirían mañana en aristócratas determinados, en adoradores decididos o tímidos del principio de autoridad, en opresores y explotadores. Mi conclusión es esta: es precisó abolir completamente en los principios y en los hechos todo lo que se llama poder político; porque en tanto que el poder político exista, habrá dominadores y dominados, amos y esclavos, explotadores y explotados. Una vez abolido el poder político, es preciso reemplazarlo por la organización de las fuerzas productivas y los servicios económicos.
Mijail Aleksandrovich Bakunin. Incitar a la acción. Buenos Aires. Terramar Ediciones (Utopía Libertaria) 2013. |

