



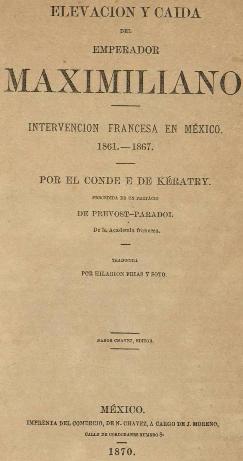
|
|
1865 La contraguerrilla francesa en México. Recuerdos de Tierra Caliente |
Émile de Keratry, 1o. de Octubre de 1865"LA GUERRA DE GUERRILLAS EN EL ESTADO DE VERACRUZ" MUCHO se ha hablado, tanto en Francia como en México, de este cuerpo irregular del ejército que hoy lleva el nombre de contraguerrilla francesa. La contraguerrilla —hay que decirlo— ha derramado mucha sangre enemiga en los estados donde ha combatido: Veracruz y Tamaulipas; pero también ha perdido mucha. Más tarde se sabrá con mayor precisión si ella realmente ha prestado ayuda en medio de sus luchas y sufrimientos de cada día. Nosotros, al reconstruir la historia de este cuerpo de contraguerrilla, basándonos ya en unos apuntes dignos de fe, ya en nuestros propios recuerdos de oficiales de la contraguerrilla, sólo perseguimos este objetivo: decir la verdad sobre un nuevo episodio de la historia militar de nuestro tiempo. Desde este punto de vista enteramente especial de la historia militar, el papel de la contraguerrilla francesa en México ofrece más de un incidente que es importante considerar. En general, el arte de la guerra se rige por leyes fijas, establecidas, que sólo se modifican lentamente, bajo la acción de nuevos descubrimientos o mediante el perfeccionamiento de armas de fuego de largo alcance. Los cuerpos regulares que componen los ejércitos son los instrumentos naturales de la estrategia, y gracias a los principios de la táctica militar ellos deben, después de marchas y contramarchas sabiamente proyectadas, llegar exactamente en el momento convenido a los vastos campos de batalla de Europa. En estos duelos a campo cerrado, las masas congregadas chocan entre sí: es Austerlitz o Waterloo. Pero hay tiempos y países en donde la lucha toma necesariamente otro carácter. El enemigo que se siente incapaz de resistir en línea el embate de tropas aguerridas abandona bruscamente los caminos trazados por la gran guerra: dispersa sus fuerzas.; saca provecho de los menores accidentes del terreno, valiéndose de su profundo conocimiento de la región; y si en algunas zonas el clima es nocivo para los agresores, entonces es cuando los cuerpos regulares del ejército, gigantescas maquinarias difíciles de mover, ceden su lugar a los cuerpos irregulares que tienen su razón de ser en su independencia y en agilidad. La conquista de Argel produjo a los fusileros (soldados de infantería) y a los espahíes (soldados de caballería) argelinos. Crimea aportó nuestros bachibozouks de la Dobrogea, cruelmente diezmados por las enfermedades. En el Senegal, en China y en la Cochinchina, los contingentes franceses se reforzaron con tropas auxiliares especiales. Así pues, la creación de una contraguerrilla en México, además de que era necesaria dada la situación del país, estaba recomendada por ejemplos justificadamente célebres. En México, como anteriormente en España a la llegada de los franceses, las guerrillas o bandas de guerrilleros se habían levantado por todos los rincones del territorio. El ejército francés no pudo tomar Puebla y por su parte las guerrillas aumentaban en número y en audacia. Se hizo entonces un llamado a los hombres de buena voluntad de todas las naciones, sobre todo a los mexicanos y a los franceses; las contraguerrillas se levantaron a su vez. A su coraje y abnegación se confiaba una difícil misión: la destrucción del bandolerismo que aún hoy causa estragos por todo México bajo la pretendida bandera de la independencia. Las atrocidades que pronto se iban a castigar nada tenían en común con la defensa —siempre legítima— de un pueblo en contra de la invasión extranjera: aquéllas debían ser perseguidas sin piedad ni misericordia. I El territorio del imperio mexicano se divide, como se sabe, en tres zonas diferentes. La primera, conocida con el nombre de tierra caliente, abarca toda la costa del mar y penetra aproximadamente veinte leguas en el interior del país. Bañada por las aguas del Golfo de México, hacia el lado del Atlántico, y por las del Pacífico, en la vertiente opuesta, esta tierra caliente, cuyo nivel apenas sobrepasa el del mar, muy acertadamente merece tal nombre: se trata de unas regiones de clima abrasador, expuestas a la furia implacable del sol, y de, una proverbial insalubridad alimentada sin cesar por las perniciosas emanaciones de los pantanos y por la lujuriosa vegetación de las selvas vírgenes. La segunda comprende las tierras templadas, que poco a poco se elevan al trepar por las primeras pendientes de la cadena de cordilleras, y cuyos ricos cultivos reúnen los productos del sur de Europa con las frutas tropicales. Y en fin, las tierras frías pertenecen a las altas mesetas que se extienden desde el pico de Orizaba hasta el pico de Colima. Desde estos dos puntos culminantes, que dominan las dos vertientes opuestas de México, se contemplan los dos mares que bañan sus orillas. En estas altas mesetas se han edificado las principales ciudades: México, Puebla y Guadalajara. Allí crecen todas las especies de árboles que caracterizan a las regiones septentrionales. En 1862, cuando las flotas aliadas de Inglaterra, España y Francia se dirigían a México para apoyar las reclamaciones de sus respectivas naciones, fue precisamente en el puerto de Veracruz, situado en el fondo del Golfo de México, donde desembarcaron. Es sabido después de. la ruptura de las negociaciones de La Soledad,* que motivó el retiro de las fuerzas inglesas y españolas, el reducido cuerpo expedicionario francés se quedó solo para atacar a la República Mexicana, defendida por su presidente Juárez. Nuestras tropas se pusieron en marcha; se alejaron de tierra caliente, aunque manteniendo comunicación —por la retaguardia—con Veracruz, el puerto de abastecimiento; atravesaron la zona templada y treparon hacia las tierras frías, por entre las pronunciadas pendientes de las cumbres, hasta el valle del Anáhuac, en donde la ciudad de Puebla se preparaba para rechazar a los franceses. Sesenta leguas separan a Puebla de Veracruz. El 5 de mayo de 1862, la división francesa del general de Lorencez sostenía una lucha heroica bajo los muros de Puebla, y, después de haber escalado bajo el fuego de metralla las alturas de los fuertes de Guadalupe y de Loreto, viéndose abatida por la superioridad numérica del enemigo y por una espantosa tormenta, emprendió la retirada. Para vengar la derrota del 5 de mayo, el gobierno imperial francés ordenó la salida inmediata de un cuerpo del ejército de treinta mil hombres, a las órdenes del general Forey, encargado de ir a plantar la bandera francesa en la misma capital de México. En octubre de 1862, el general Forey llegaba de Francia y asumía el mando de la expedición; pero cuando llevó sus dos divisiones francesas a las altas mesetas para desde allí preparar el sitio de la ciudad de Puebla, se hizo evidente que una guerra de guerrillas organizada por los juaristas en tierra caliente, iba a proseguir al lado de la guerra regular, lo que exigiría de nuestra parte el empleo de medios excepcionales. El terreno escogido por las bandas de guerrilleros mexicanos era un afortunado punto de concentración. La tierra caliente, a lo largo del recorrido seguido por el ejército francés, estaba cubierta de bosques y maleza favorables para tender emboscadas. Los fuertes calores de un clima abrasador y desconocido para nuestros soldados diezmaban las escoltas de infantería y de caballería encargadas de proteger los convoyes, atascados frecuentemente en los caminos intransitables. Los rezagados en el camino, desfallecientes por la sed o extenuados por la marcha, eran rematados por los guerrilleros, quienes prontamente asesinaban a los viajeros y a las mujeres, después de haberlos ultrajado cruelmente. El 14 de febrero de 1863, después de haber rechazado un ataque de los lanceros rojos (exploradores del ejército mexicano que habían descendido por la población de Tepeaca.), la división Duay acampó escalonándose en el valle del Anáhuac. Del otro lado del volcán nevado de la Malinche, pico muy alto que se levanta delante de Puebla, la división Bazaine cubría todas las pendientes de la ruta de Perote, ciudad situada antes de Puebla. Los centinelas de las dos divisiones francesas vigilaban en el silencio de la noche. Ese anochecer, por el camino de Veracruz a Puebla, 20 leguas atrás del lugar donde se hallaba el ejército, había baile. Los salones del señor de Saligny, representante de Francia con sede en Orizaba, estaban de fiesta. Durante el baile, el general Forey, comandante en jefe del ejército en México, se separó de su estado mayor y se aproximó al coronel Dupin, recientemente llegado de Francia. —Coronel —le dijo—, la tierra caliente está infestada de bandoleros; nuestros convoyes diariamente son atacados; los viajeros desvalijados o asesinados; las comunicaciones frecuentemente cortadas. Yo he pensado en usted para acabar con estos bandidos. Le doy el mando de la contraguerrilla de tierra caliente. Se trata de proporcionar seguridad al país y proteger la marcha de los convoyes militares mientras yo me ocupo del sitio a Puebla, que próximamente voy a emprender. El coronel Dupin pidió instrucciones al general. Se le dieron plenos poderes; había que limpiar el país de malhechores; perseguirlos sin tregua. El baile continuaba entretanto: al compás de las lánguidas notas de una habanera, las parejas se cruzaban sin cesar; entre las bellas mexicanas que se entregaban a la embriaguez del baile, muchas hubieran palidecido si la orden que había dado el general hubiese llegado a sus oídos. En efecto, una contraguerrilla francesa acababa de ser decretada; y muy probablemente, en los salones del representante de Francia, había algunos jefes guerrilleros disfrazados de apuestos caballeros, cuyos rostros, sonrientes esa noche de fiesta, más tarde, colgados de un árbol, se agitarían con muecas de dolor. Desde febrero de 1863 hasta el mes de marzo de 1865, el coronel Dupin permaneció a la cabeza de la contraguerrilla francesa. En México, todo el mundo tuvo la oportunidad de verlo tocado con un ancho sombrero, cubierto con una capa de coronel roja o negra, calzando botas de montar amarillas con espuelas del país, con ocho o nueve condecoraciones en el pecho, un revólver al cinto y un sable —ya puesto a prueba—colgado de su silla de montar. Era necesario un hombre muy templado, un oficial infatigable que fuera capaz de organizar eficazmente la contraguerrilla. Los diversos elementos escogidos para formar el nuevo cuerpo de contraguerrilla andaban dispersos por varios lugares. Los mexicanos Murguía, Llorente y Figueredo, tránsfugas adheridos a la causa francesa, actuaban por su cuenta con pequeñas bandas por los alrededores de (el pueblo de) la Soledad. Por su parte, el cuerpo principal de las contraguerrillas llamadas mexicanas se había establecido en Medellín, a pocas leguas de Veracruz. Stoeklin había sido hasta entonces su jefe; él mismo —originario de Suiza— había organizado espontáneamente, desde el principio de la expedición en 1862, una tropa pequeña de actuación independiente, aunque ligada a la causa francesa, y compuesta de aventureros de todas las nacionalidades. Dotado de gran valor personal, adiestraba fácilmente a sus hombres en los bosques de Veracruz, y sus primeras incursiones alcanzaron éxito; pero cuando su tropa creció en número, sus facultades militares no estuvieron ya a la altura del mando recibido. Algunas operaciones importantes en las que demostró una bravura incomparable, resultaron desafortunadas y comprometieron seriamente su autoridad. El poco aprecio por las órdenes de los oficiales franceses de quienes dependía le dio el golpe final. Presentó su renuncia que fue aceptada; pero, al mismo tiempo, recibía la cruz de la Legión de Honor. Un año después, en un ataque en el que fue abandonado por los mexicanos a quienes comandaba, Stoeklin cayó herido y murió como un valiente. El 20 de febrero, el coronel Dupin llegaba a Medellín para tomar posesión de su nuevo mando. Curioso espectáculo fue aquel en que pasó revista a una caballería e infantería sin uniforme. Los efectivos de la tropa, verdaderamente harapientos, esperaban alineados en un corral. Tal parecía que todas las naciones del mundo se habían dado cita allí; franceses, griegos, españoles, mexicanos, norteamericanos, sudamericanos, ingleses, piamonteses, napolitanos, holandeses y suizos se entremezclaban. Realmente no se podía decir que cada país hubiera enviado a esta singular exposición a los tipos más ilustres de su raza. Casi todos ellos habían abandonado su patria para ir tras una fortuna nunca alcanzada. Allí estaba el marinero desilusionado del mar, el negrero de La Habana arruinado por el tifo destructor de su cargamento, el viejo pirata compañero del filibustero Walker, el buscador de oro en Hermosillo que escapó a las balas que habían abatido a Raousset Boulbon, el cazador de bisontes venido de los grandes lagos, el fabricante de la Luisiana arruinado por los yanquis. Esta banda de aventureros ignoraba la disciplina: oficiales y soldados se embriagaban en la misma tienda de campaña; los disparos de revólver frecuentemente hacían las veces de toque de diana. Por lo que se refiere a su indumentaria, si esta tropa hubiera desfilado —precedida por los clarines— por las calles de París, se hubiera creído presenciar el paso de una vieja banda de truhanes exhumados del fondo de la ciudad. El cuartel, situado en lo bajo del río, circundado por una cerca de madera dura a través de la cual una carreta de mulas fácilmente hubiera podido abrirse paso, era una cloaca inmunda en donde aquellos hombres no podían encontrar refugio ni siquiera en tiempo de lluvias. En pocos días, se repartieron a los soldados carabinas rayadas, pistolas, sables y enseres de campaña. El camino de La Soledad no ofrecía ninguna seguridad; era necesario intentar cuanto antes una salida para conseguir apaciguarlo pero no había caballos porque, sencillamente, no había fondos para la remonta. Era necesario, sin embargo, echar mano de cualquier recurso para hacerle frente a las dificultades. Fue llamado el alcalde de Medellín y se le exigió reunir el dinero necesario, con la promesa de que le sería puntualmente restituido tres días después el sueldo de la tropa. El alcalde se defendió pretextando una incapacidad absoluta; pero, en el momento en que entraba nuevamente a su casa, advirtió que en su puerta se había apostado una guardia de honor de diez hombres de caballería, cuyo jefe le puso en las manos "respetuosamente", una hoja de papel con el sello del comandante: Se le daba una hora para preparar sus maletas (pues le eran "necesarios" algunos meses de descanso en el fuerte de San Juan de Ulúa, tan famoso por su "salubridad". Apenas había transcurrido media hora, cuando los fondos públicos (que ciertamente estaban escondidos en su casa) eran depositados en la caja de la remonta. Esto muestra cuánta era la buena voluntad que las autoridades mexicanas —precisamente nombradas por nosotros— desplegaban en el ejercicio de sus funciones. Tres días después, el dinero fue reintegrado, con grandísima sorpresa del alcalde, poco acostumbrado a encontrar entre los funcionarios mexicanos honradez tan escrupulosa en materia de dineros públicos. La dificultad para la remonta no estribaba solamente en la falta de plata. Los dueños de las haciendas cercanas no querían deshacerse de sus caballos, por miedo a desacreditarse ante los guerrilleros, a quienes temían más que a los mismos franceses. Todos los caballos llevan de diversas formas su certificado de propiedad impreso en el anca por el hierro candente del propietario. Hubo que advertirles a los hacendados que si no querían vender sus caballos a los franceses, se iría a sacarlos de sus caballerizas o de sus pastizales, pero sin pagarles nada. De esta manera, ellos podrían decir que, sólo a la fuerza, ellos habían cedido ante un saqueo de guerra, y su responsabilidad estaría a salvo de las represalias de la guerrilla. Esta amenaza, apoyada con el castigo ejemplar a uno de los hacendados más importantes, bastó para que los caballos afluyeran a Medellín. Las casas de Medellín se agrupan en la orilla derecha del río Jamapa, a tres leguas de Veracruz. Una vía de ferrocarril une el puerto con esta villa pequeña de juego y placer, toda perfumada de naranjos. Desgraciadamente, la seguridad de los caminos para los jugadores enriquecidos por la suerte, es todavía menor allí que en Baden, Alemania. Medellín está rodeado por todos lados de bosques espesos y aromáticos cuya vegetación exuberante es preludio de las selvas vírgenes de las mesetas del Chiquihuite. Su guarnición se componía entonces, además de la contraguerrilla, de una compañía de infantería de marina y de veinte jinetes de caballería a las órdenes del comandante mexicano Llorente. Sin embargo, todas las noches la villa era atacada por guerrilleros que se ocultaban tras los matorrales para poder disparar. Tan pronto comenzaban las balas a silbar en los oídos de los habitantes, todas las puertas se cerraban, y la guarnición se quedaba inmóvil en sus posiciones. Se cambió el sistema de combate: se resolvió pasar de la defensiva a la ofensiva. El 3 de marzo de 1863, al caer la noche, un español llamado Pérez Lorenzo se presentó ante la guardia principal. Gruesas lágrimas le caían de los ojos; su pálida y demacrada figura revelaba un gran dolor. Pidió ser recibido personalmente por el coronel. Y apenas hubo entrado en su tienda, "¿Quiéres vengarme? —le dijo—. Yo tenía una casita rodeada de jardines cuyos frutos llevaba a Veracruz y a Medellín; tenía también una mujercita de 18 años, de quien me había enamorado y con quien me había casado en La Habana; estaba embarazada de seis meses. Ayer, la guerrilla comandada por don Juan Pablo, lugarteniente de las bandas de Jamapa, entró en mi casa y me amarró a un poste; violaron a mi mujer, y después de haberle desgarrado el vientre me arrojaron a la cara a mi hijito apenas formado. ¿Comprendes, coronel, por qué todavía no me he quitado la vida?" Las lágrimas del español se habían secado, su mirada estaba fija. Lorenzo se quedó hasta la media noche encerrado en la tienda con el coronel; diez minutos después de que salió, 30 hombres de caballería y 13 de infantería esperaban en silencio las órdenes. Lorenzo, amarradas sus manos a la espalda por temor a una sorpresa o a una traición, sirvió de guía. La reducida columna se puso en marcha, y por un sendero lleno de bestias salvajes se dirigió hacia los ranchos (habitaciones campesinas) cercanos al arroyo de Cañas, en donde de vez en cuando, se ocultaba don Juan Pablo. La noche infundía pavor, caía una lluvia torrencial y las espinas del camino desgarraban rostro y manos. A las tres de la mañana, se irrumpió sobre las chozas; todo estaba desierto. Sin embargo, al pie de una cama había un montón de lana que acababa de ser removida; los colchones parecían sospechosos y se procedió a registrarlos; y gracias a que la punta del sable picó en carne blanda se descubrió a dos lugartenientes de Juan Pablo: su cuñado Juan López y su primo Omata. Ambos formaban parte de la banda que la víspera había asesinado a la española. Los ranchos fueron entregados a las llamas y los dos prisioneros pasados por las armas. Esa fue la primera tarjeta de presentación de la contraguerrilla francesa a los bandoleros de tierra caliente. A las seis de la mañana, la reducida columna entraba en Medellín sin que los habitantes se hubieran dado cuenta de su salida. Diariamente, desde Medellín, se enviaban patrullas ligeras de reconocimiento en todas direcciones; aquello era ya la guerra de guerrillas. Actuar en pequeños grupos, cerciorarse por sus propios ojos, estar siempre al corriente de los movimientos más secretos del enemigo —a quien los indígenas prestaban mejores servicios que a nosotros—, recorrer grandes distancias en poco tiempo y caer de improviso sobre las guaridas más ocultas. Tal era el nuevo servicio inaugurado que formaría a verdaderos contraguerrilleros, ligados al ejército regular por una disciplina más firme que, por su parte, fortalecía el apoyo entre los dos cuerpos del ejército y fomentaba la audacia. El 7 de marzo, por el lado del puente Morones, un hombre a caballo, al ver a nuestra caballería que repentinamente desembocaba en un sendero, huyó a todo galope. A pesar de la velocidad de su caballo, se le detuvo. Llevaba su tarjeta de identificación totalmente en regla, expedida ese mismo día por la prefectura política de Veracruz. En nada se parece un hombre honrado a un ladrón; sin embargo, la apresurada exhibición de sus documentos hizo que se despertaran algunas sospechas. Después de ser registrado en vano, se le desvistió, y un soldado descubrió que bajo la axila del brazo izquierdo llevaba cuidadosamente escondido un grueso paquete de cápsulas de fusil. El fugitivo, conducido a Medellín, a pesar de que juraba ser hombre de bien, fue reconocido como miembro de la guerrilla de Jamapa al mando de Antonio Díaz. Pioquinto —tal era su nombre— había luchado mucho tiempo con los indios "pintos" (así llamados por sus manchas de lepra), en favor y en contra del sanguinario Álvarez, el viejo jefe de Acapulco conocido en todo el litoral del Pacífico. Pioquinto gozaba de gran reputación como salteador en caminos importantes. La calidad de hombre honesto que invocaba, hizo que se le pusiera ante esta alternativa: o ser colgado sin confesión de un árbol escogido por él —por formar parte de una banda de gente honrada pero sorprendida en flagrante delito de espionaje y negocio de municiones de guerra—, o conducirnos la noche siguiente a la guarida de sus dignos compañeros. A ese precio, la vida le estaba asegurada; pero nada más. El temor a morir sin confesión lo obligó a aceptar la segunda proposición; y el deseo mismo de obtener algo más que la vida le arrancó una confidencia: Pioquinto reveló que a la noche siguiente, él debía jugar en Rodeo de Palmas una gran partida de monte, y que los principales guerrilleros se darían cita allí mismo. Antes de llegar a ese lugar —agregó— el camino llevaba a Rincón de Peñas, en donde se tendería sin falta una emboscada a una avanzada del enemigo. Esa misma noche, Medellín se divertía; todos los habitantes de la villa estaban invitados a una gran fiesta, y obedeciendo una orden, todos los oficiales de la contraguerrilla fueron a bailar. La orden fue ejecutada con tanta mayor animación cuanta menor fue la gracia y la elegancia que mostraron los mexicanos; y debido también a que los franceses sabían que los guerrilleros —de acuerdo a todas las probabilidades— pagarían la música. A media noche un jinete de caballería vino a comunicarle al coronel que todo estaba listo. Sin pérdida de tiempo, este último, a galope tendido, se reunía con una columna ligera compuesta de 40 jinetes, 50 infantes y 20 fusileros de marina. Abriéndose brecha por entre la maleza, penetraron en el bosque; después llegaron a un desfiladero muy sinuoso y estrecho, y se vieron forzados a marchar uno tras otro, sin poder alumbrarse. Unos árboles recientemente cortados atajaban de trecho en trecho el camino, ya muy angosto de por sí. En cualquier momento se podía caer en una emboscada: los hombres todavía no estaban acostumbrados a esas expediciones nocturnas en las que la imaginación exagera siempre el peligro. A pesar de los obstáculos, todo salió bien. A las dos de la mañana, se precipitó tan rápidamente sobre Rincón de Peñas que sorprendió al mismo centinela, quien apoyado sobre su fusil, no tuvo tiempo de hacer fuego. Las dos chozas del rancho fueron rodeadas, y casi inmediatamente la infantería irrumpió a toda carrera. En la primera pesquisa, no se encontró más que a una indígena que orgullosamente se mantenía de pie, en medio de la choza, con una antorcha de resina en la mano y sin otro vestido que una espléndida crinolina. El brillo de sus ojos indicaba que no había sido sorprendida en su sueño. Un soldado, sospechando entonces una trampa, hundió su bayoneta en la crinolina: rápidamente, a través de la abertura, se irguió dando un salto de gato montés, un americano que llevaba un elegante traje de cuero y plata, e iba armado con un revólver. En el mismo instante, afuera, entre las dos chozas, se desarrollaba una escena digna del pincel de Salvador Rosa. Nuestro nuevo recluta, Pérez Lorenzo, a la débil luz de la luna, había reconocido en el centinela —capturado momentos antes— a Luis de León, sargento de la guerrilla y uno de los asesinos de su mujer. Luis de León usaba un falso nombre. Lorenzo encendió bruscamente un cerillo y colocó la luz bajo la cara del bandido. El miserable medía cinco pies con ocho pulgadas, y Lorenzo lo reconoció de inmediato. Un antiguo guerrillero convertido en aliado hacía poco, Joaquín Flores, fue sin embargo llamado para verificar la identidad del asesino. Joaquín lo redujo prontamente al silencio, al confesar su propia complicidad en tres asesinatos recientemente perpetrados por Luis de León. La luna brillaba por entre el follaje, un árbol descarnado se encontraba cerca; utilizando un nudo corredizo, el malhechor fue colgado. Durante mucho tiempo Lorenzo se quedó viendo cómo una masa oscura se agitaba en el aire convulsionándose. El recuerdo de su mujer le pesaba menos: había sido vengada. Al día siguiente, desapareció. Quedaba el hombre de la crinolina. Dos infantes, lo arrastraron hasta el coronel Dupin. Se comprobó que se trataba de Julio Cara Rubio, consejero del alcalde de Jamapa. Este jefe, dotado de una agilidad extraordinaria, se escabulló como una anguila entre las manos de los soldados. Y, arrastrándose por entre las patas de los caballos, huyó. Al pasar, fue herido con un sable y con una bayoneta. Después, dos nuevos reclutas, poco acostumbrados a este género de operaciones nocturnas, le dispararon. Él se arrojó al río; pero al llegar a lo más fuerte de la corriente, debilitado por las heridas, fue arrastrado y desapareció en un torbellino. La casa de juego estaba a 400 metros de allí. Los disparos de fusil de los dos torpes reclutas alertaron a los jugadores, quienes a toda prisa se dispersaron por el bosque. El objetivo principal de la salida había fallado; por su parte, Pioquinto había salvado la vida. La columna regresó a las cinco de la mañana a Medellín; la fiesta nocturna todavía seguía. Los invitados se sorprendieron al ver desfilar a la tropa a la que creían dormida en el cuartel. Muchas otras expediciones pequeñas se realizaron con éxito en los alrededores de Medellín. Los habitantes, desde entonces, durmieron tranquilos: los puestos de avanzada eran respetados, y la seguridad de los caminos se había restablecido en un radio de 4 a 5 leguas. La guerrilla había comprendido que los tiempos de pillaje fácil habían pasado y que aquellos tiroteos fantásticos alrededor de las aldeas entrañaban muchos peligros. Pensaron entonces reunirse para poder ofrecer centros de resistencia de mayor envergadura. Aquello representó un gran paso hacia la pacificación del país, pues era preferible enfrentarnos con una tropa fuerte y capaz de defenderse o de ofrecer combate, que vernos obligados a poner diariamente en movimiento a una parte de nuestras fuerzas en persecución de cinco o seis enemigos prácticamente incapturables. II Tres puntos de concentración fueron escogidos por las guerrillas mexicanas, que desde ese día adoptaron el falso nombre de fuerzas liberales: Las villas de Jamapa, a cuatro leguas de Medellín, sobre el mismo río de Jamapa; la de Cotastla, a dos días de camino de La Soledad; y finalmente la de Tlalixcoyan, hacia el sur, (que ejerce gran influencia política en las localidades vecinas) a dos largas jornadas de Medellín, de la cual está separada por dos ríos anchos y profundos, se organizaron para la resistencia. La contraguerrilla había tenido como primer jefe a un hombre de gran audacia, Stoeklin; su éxito se hubiera podido asegurar, si él hubiera tenido un conocimiento suficiente de las operaciones militares. Ahora se trataba de mostrar a esa tropa de qué era capaz, después de haberse reorganizado conforme a los principios generales de la guerra. El 16 de marzo, a las 5 de la tarde, la población de Medellín, reunida bajo los arcos o a la sombra de los naranjales, veía formarse, en línea, en la plaza de. la iglesia a 7 infantes y a 80 hombres de caballería de la contraguerrilla, precedidos de 26 guías mexicanos del comandante Murcia. Estas tropas tomaron el camino hacia Jamapa. Desde hacía dos o tres días, se había hecho propalar a propósito el rumor de que la pequeña localidad de Jamapa sería honrada con el primer ataque. Pero, y con fingido pretexto de esperar el retorno de los espías, después de una hora de recorrido, se ordenó hacer alto y a la una de la mañana, después de realizar aquel engaño, las tropas regresaban a sus cuarteles. Al día siguiente, 17 de marzo, después de haber atravesado al clarear el día el río Atoyac por el Paso del Toro, las tropas tomaron el camino hacia la hacienda de Mandiga. Los guías que marchaban a la cabeza de la columna conocían muy mal la región o tenían interés en extraviarnos, pues Mandiga está a sólo ocho leguas de Medellín, y sin embargo, a las dos de la tarde ellos declararon que aún faltaban cuatro horas de camino. El calor era insoportable; desde que se había atravesado el Atoyac al salir el sol, no se había tomado ni una gota de agua. La infantería, poco habituada aún a caminar por la arena de tierra caliente, estaba extenuada y jadeante; los soldados más jóvenes echaban espuma por la boca. Se avecinaba un desastre. Los oficiales, para reanimar la tropa, echaron pie a tierra y se colocaron a la cabeza; los jinetes cedieron sus cabalgaduras a los rezagados más desfallecientes. Hacia las cuatro y media, se divisó un pozo en ruinas que guardaba un poco de agua: aquello fue como ver tierra para el náufrago. Después de descansar una hora, durante la cual la sed había sido levemente mitigada, se reemprendió la marcha, y a las ocho de la noche se llegaba a Mandiga. Esta hacienda, rodeada por un cinturón de verdor compuesto de limoneros y platanales, es pródiga además en otros productos regionales. Tres bueyes se sacrificaron y destazaron prontamente y, asados al aire libre sobre brasas ardientes, fueron lo mejor de una exquisita comida, acompañada de grandes tazas de aromático café de la región. Un hermoso cielo tachonado de estrellas hacía las veces de tienda de campaña; y unos montoncitos de paja, acomodados en los surcos, ofrecían a los soldados un lecho lleno de frescura. Rápidamente el silencio envolvió al campamento, y la noche reparó las fuerzas de esos hombres, expuestos a tan dura prueba con la caminata de la víspera. Se había planeado que el ataque a Tlalixcoyan fuera por esa región enemiga: Tlalixcoyan era, de los tres centros ocupados por las "fuerzas liberales", el más difícil de tomar, porque era una posición que dominaba militarmente a las otras dos. Para atacarla se podían tomar dos caminos. El primero, que pasaba por Rancho de Plata, exigía dos días de marcha. Además, antes de llegar a la villa, había que atravesar un bosque espesoy dilatado en el cual los guerrilleros habían interceptado el camino a lo largo de 400 metros derribando troncos de madera dura; detrás de éstos habían levantado barricadas de trecho en trecho. El segundo camino era más corto, apenas alcanzaba las seis leguas; pero por él había que atravesar dos ríos caudalosos, que no se podían vadear en ninguna época del año. El 18 de marzo, a las 10 de la mañana, la columna ligera pasó revista ante el pórtico de la hacienda. El coronel declaró que, vistas las dificultades del segundo camino, se iría a Tlalixcoyan por Rancho de Plata. Todos los habitantes de la hacienda y los de los ranchos vecinos asistían a esa reunión; los guías recibieron órdenes e inmediatamente muchos de los que escuchaban, que eran espías, partieron para advertir del plan de salida al enemigo y del rumbo a tomar. Se había logrado el objetivo: engañar a los espías. Rápidamente 30 jinetes se dirigieron a todo galope al primer río, llamado el Pozuelo, para tomar por sorpresa la embarcación que servía para atravesarlo. El patrón de (la hacienda de) Mandiga se había ofrecido como guía; así, la misión de los 30 jinetes fue prontamente cumplida, y a la una de la tarde das sargentos trajeron la noticia de que se habían apoderado de la embarcación. Catorce infantes, todavía bajo los efectos de la insolación de la víspera y muy debilitados como para poder seguir los movimientos de la tropa, se atrincheraron en la hacienda, preparados para cualquier ataque de sorpresa. La columna se puso en marcha y llegó a las cuatro de la tarde al borde del primer río. Rápidamente se organizó el ir y venir de la columna; la operación era delicada, pues aquella pequeña canoa (que no es más que un tronco de árbol ahuecado) no podía soportar a más de siete u ocho hombres. La infantería pasó primero, y los más templados de entre ellos prontamente fueron despachados a toda carrera para tratar de sorprender las embarcaciones del segundo río. Mientras tanto, la caballería, a su vez, apresuraba sus movimientos, desensillando los caballos, los cuales a nado seguían a la embarcación que llevaba a sus jinetes. Hombres de infantería que habían partido como avanzada, marchaban ocultándose por el bosque, los ojos al acecho, buscando cualquier claro para tratar de descubrir la orilla del otro río que los separaba de Tlalixcoyan. En un recodo del camino, el panorama cambió bruscamente. Diez metros por abajo del camino carcomido por las aguas y sobre un lecho muy profundo sombreado por gigantescos árboles, se precipitaba el río de 120 metros de ancho; a lo lejos, retumbaba acrecentado por las lluvias de la montaña. Bajo una cascada, auténtico camino de cabras, la estrecha ribera, reservada de ordinario a las canoas, estaba vacía, solitaria; la corriente se estrellaba allí, saltando. Apenas las cabezas de los franceses asomaban por encima de la escarpada orilla, eran recibidas por una fuerte descarga de fusilería que salía de la orilla opuesta ocupada por los enemigos, quienes se protegían tras unas barricadas hechas con pacas de algodón. Dos heridos cayeron sobre las hojas secas que tapizaban el suelo. El estallido de los disparos y los clamores de los guerrilleros se mezclaban con los sarcásticos chillidos de una caterva de guacamayas de resplandeciente plumaje, que festejaban la puesta de sol revoloteando por entre el follaje de mil colores. Los nuevos reclutas, quienes por vez primera asistían a un tiroteo, disparaban un tanto al azar, sin apuntar bien, por lo que se les prohibió quemar un solo cartucho más. Únicamente los mejores tiradores, emboscados tras unos magueyales, hicieron fuego sobre el enemigo con muy buena puntería. Los cantos de triunfo cesaron muy pronto en la orilla opuesta: muchos guerrilleros habían sido alcanzados por nuestras balas cónicas que a nadie perdonan; entre ellos, un jinete, que cabalgaba con paso desafiante sobre un bello alazán y que fue derribado: una bala se había incrustado en la hebilla de su cinturón. Tan pronto se repuso de la caída, saltó con gran audacia sobre su cabalgadura, y el caballo cayó muerto. Pero un minuto después, galopaba sobre un reluciente semental negro, disparando con gran firmeza su carabina. La respuesta a su desafío fue tan rápida como el pensamiento: una bala francesa le destrozó la espalda tumbándolo por tierra. Su caída fue la señal de la derrota; los que estaban emboscados cerca de la orilla huyeron, y muchos guerrilleros cayeron muertos al atravesar los claros. Ese audaz guerrillero que acababa de pagar tan cara su bravata era don Miguel de Cuesta, segundo comandante de las bandas liberales. Sobrevivió a su herida y más tarde, se le vio unirse a la Intervención. Hay que señalar, a propósito de este suceso, que el mexicano, tan diestro en manejar su caballo como en disparar su fusil, gusta de exhibirse ante las balas sin asomo de temor; en cambio el arma blanca no ejerce tanta seducción sobre su temperamento. Sin más canoas, era imposible atravesar el río, así que se dio la orden de retirada en el momento en que la caballería ya había pasado la primera corriente de agua. El dueño de la lancha, que se veía inteligente, aseguró que el río que protege la villa podía ser vadeado a caballo, dos leguas río arriba. Con la promesa de cuatro onzas de oro (320 francos), estuvo de acuerdo en servir de guía. Al caer la tarde, la caballería únicamente marchó en dirección del vado. La infantería debía volver a tomar las mismas posiciones de la mañana y desde ellas, abrir fuego contra la villa de Tlalixcoyan, por encima del río, de manera que el enemigo creyera en un nuevo ataque de frente. Las dificultades de esa marcha nocturna fueron extraordinarias. El tiempo acababa de cambiar bruscamente; unas ráfagas de viento se colaban entre la maleza anunciando un "norte", (grandes y veloces ráfagas de viento provenientes del norte y que se abaten frecuentemente sobre, las playas del Golfo de México). Ni una estrella en el cielo. La luna, oculta por gruesas nubes que se deslizaban a toda velocidad, no echaba sobre el bosque más que un débil resplandor: a su pálida luz, se hubiera podido ver a los jinetes (encorvados sobre sus cabalgaduras para mejor eludir los torbellinos de arena levantados por la tempestad), deslizarse inquietos y silenciosos a través de una espesura casi impenetrable; a cada momento había que abandonar los caminos muy transitados para evitar los ranchos, cuyos habitantes hubieran descubierto nuestra marcha lanzando al viento fuertes sonidos guturales, señal ya convenida con los guerrilleros. Frecuentemente, para poder avanzar se abría brecha a golpe de machete (cuchillo grande, de, hoja ancha y de mango resistente), y los lobos salvajes aullaban llamándose entre sí; los venados asustados saltaban ante los caballos que se encabritaban. Pronto, las sombras de la noche se agrandaron bajo los árboles del caucho de oscuro follaje. Los jinetes apenas distinguían a los compañeros que, iban adelante. Al pasar por uno de aquellos precipicios profundos y sinuosos, llamados también barrancas, dos pelotones se extraviaron, la caballería se vio reducida a 26 jinetes de Murcia, más otras 40 bajas de la contraguerrilla. Sin embargo, no había que titubear y se prosiguió el avance. De pronto, a eso de las nueve de la noche, estalló un tiroteo muy nutrido cerca de ahí. Se pensó en una masacre de los dos pelotones extraviados, caídos probablemente en una emboscada. El coronel Dupin, viendo que el desconcierto se apoderaba ya del puñado de hombres, ordenó echar pie a tierra, inspeccionó todas las armas, se aseguró de que no tuvieran ningún cartucho, y prohibió, bajo pena de muerte, disputar un solo tiro, pasara lo que pasara; después se emprendió la marcha con los más decididos empuñando el sable, hacia donde se escuchó el tiroteo. Pero aquel estado de alerta duró poco. Al llegar a un sitio elevado, la columna divisó muy lejos los resplandores del tiroteo; el eco, en medio del silencio de la noche, había engañado a los oídos más adiestrados: era la infantería, quien, adelantándose a la hora convenida para empezar el falso ataque, había abierto el fuego demasiado temprano. La columna de caballería, montando de nuevo, retomó el camino hacia el vado. Esta falsa alerta salvó a la caballería, pues se supo tarde que, cerca del lugar en donde se había cambiado el rumbo para dirigirse en auxilio de los dos pelotones que se habían extraviado, nos esperaba una fuerte emboscada enemiga, la que avisada inesperadamente de que llegaban los franceses se había creído descubierta o probablemente atacada por la retaguardia. A la misma hora, unas señales anunciaron a los guerrilleros que se acercaba el destacamento extraviado; pero el tiroteo sostenido frente a Tlalixcoyan los hizo huir convencidos de que esa población asediada iba a ser atacada por tropas superiores en número. Media hora después, el río Blanco fue atravesado por el vado llamado Callejón de la Lechería. Muy pronto se llegó al camino, hasta 400 metros después de donde se habían derribado los árboles, ahí estaba apostada una porción de las "fuerzas liberales"; pero, sabiendo que la villa estaba ya muy cercana, se dio la orden de usar sólo el sable y de sorprender al enemigo en un abrir y cerrar de ojos. Los jinetes salen, al efecto, a la máxima velocidad de sus cabalgaduras, y en pocos minutos, en medio de gritos salvajes, caen por la retaguardia de los guerrilleros; éstos, espantados por la aparición inesperada, dejan escapar su descarga de fusil y huyen hacia todas partes, abandonando en el lugar, armas, caballos y banderas. Nuestra infantería, al oír los disparos, continúa el tiroteo desde la orilla opuesta, hiriendo a uno de nuestros camaradas; y sólo cesan el fuego hasta que nuestras trompetas entonan la fanfarria propia de, la contraguerrilla. Antes de ese ataque, a pesar de la violencia del "norte", todas las casas de Tlalixcoyan estaban vivamente iluminadas en la parte opuesta al río. A la entrada de los invasores, como por encanto, todas las luces se apagaron y las puertas se cerraron. Pero la amenaza de prenderle fuego a la villa, anunciada por el sereno, produjo un efecto mágico: las puertas se abrieron solas. Nos habíamos adueñado de Tlalixcoyan. Mas la posición era muy peligrosa, pues la guerrilla que había defendido Tlalixcoyan, con no menos de 250 hombres a las órdenes del coronel Gómez, podía en cualquier momento (ya que había sido enterada por la población del reducido número de asaltantes), hacer un retorno ofensivo. El menor desorden entre los vencedores podía provocar un desastre, sobre todo porque no se esperaba pronto ningún apoyo de parte de la infantería y del destacamento perdido, de los cuales nos separaba un río, y sin posibilidad de comunicarnos. Las tiendas que habían abierto de nuevo, ofrecían toda clase de licores. Pero los oficiales reunieron a sus hombres, les mostraron lo peligroso de la situación e hicieron un llamado a su fuerza de voluntad. Se hizo la promesa de beber únicamente los licores que se distribuyeran regularmente, y el juramento fue escrupulosamente cumplido: se trataba de un asunto de interés general. Antes que nada, se buscó en la orilla del río una casa capaz, por su construcción, de resistir un asalto, y en cuyo corral se pudieran resguardar los caballos, sin temor a esos incendios que constituyen una maniobra militar muy provechosa para los mexicanos. Los más respetables de la población fueron cortésmente citados allí mismo, al igual que el dueño de la casa, José María Villegas. Se les dio la orden terminante de que ellos mismos debían proceder a una requisa inmediata de víveres para 400 hombres y de forrajes para doscientos caballos. Esta cifra, deliberadamente aumentada, de alguna manera los impresionó. Una parte de aquellos hombres importantes se quedaron detenidos en calidad de rehenes, la otra corrió a Tlalixcoyan para asegurar el cumplimiento de la orden. La amenaza de fusilar a quienes no obedecieran prontamente tuvo como primer resultado el envío casi inmediato de grandes cantidades de maíz y forrajes; las tortillas, el pan y la carne bien cocida llegaron a continuación. La reducida tropa francesa con toda intención se había diseminado por grupos en todas las puertas y ventanas de la casa del rico Villegas. Era conveniente convencerlo de que tenía que alimentar a muchas bocas. Hombres y caballos comieron muy bien, para todos hubo cómodos lechos. Los víveres que sobraron fueron echados al río, aprovechándose de la oscuridad. Era urgente, sin embargo, establecer comunicación con las tropas que se habían quedado en la orilla izquierda del río. Un jinete, buen nadador, se ofreció para llevar órdenes y traer noticias. Grande fue el regocijo cuando regresó y nos hizo saber que el destacamento perdido por el bosque al fin había logrado reunirse con la infantería. Desafortunadamente, el jefe de los infantes no había entendido bien sus instrucciones; y al primer error del ataque antes de la hora convenida, se había añadido una gravísima imprudencia. En lugar de que los disparos de fusil fueran pocos y espaciados, para así mantener al enemigo siempre alerta tras las barricadas, se habían ordenado tiroteos tan nutridos como los del enemigo. Una cartuchera no contiene más de quince o veinte cartuchos. De un momento a otro, podíamos ser atacados por fuerzas más considerables: los contingentes vecinos de Santa Ana, Tlacotalpan, Miadero [sic] y el Consejo, pueblos cuya actitud hostil era bien conocida, alertados por sus avanzadas y por el tiroteo ¿no vendrían a engrosar la guerrilla de Tlalixcoyan? La falta de municiones nos preocupaba. Se redoblaron los centinelas; pero era ya indispensable conseguir sin demora embarcaciones para comunicarnos con la otra ribera del torrente y poder, en caso necesario, emplear todas las fuerzas o bien emprender la retirada. Los principales del lugar aseguraron que los guerrilleros se habían llevado con ellos las embarcaciones. Se decidió entonces que, a las cinco de la mañana del día siguiente, las dos canoas utilizadas de ordinario para cruzar el río deberían estar con sus respectivos remeros ante la entrada de la casa de Villegas; se puso en libertad a dos notables, conocidos como amigos de los guerrilleros, para recuperarlas, advirtiéndoles que, si a la hora convenida no estaban de regreso, sus casas serían incendiadas. Después, cada media hora, uno de los cuatro hombres honorables que quedaban presos en Tlalixcoyan sería fusilado. Además, cada media hora de retraso costaría mil pesos (cinco mil francos) a los habitantes Tlalixcoyan. Habiendo dispuesto esto, los oficiales, quienes desde la mañana anterior no habían comido ni bebido, se ocuparon de cosas más serias, es decir, de la cena. Eran ya las dos de la mañana. Villegas ofreció a sus huéspedes, una comida en verdad regia y gratuita. Sin duda alguna, esa mesa suntuosamente servida se destinaba a los jefes de la guerrilla, cuyo cuartel general había sido instalado, unos días antes, en el café de enfrente que pertenecía al noble anfitrión. Allí se habían encontrado tazas llenas de pólvora y cápsulas. Antes de rendir honor a los platillos, se invitó a Villegas a que los probara primero: había motivo para temer que se hubiera mezclado un poco de veneno en la salsa. Cumplida esta formalidad, circularon los vinos generosos, y todos los convidados —incluso Villegas quien no dudó un solo instante— brindaron por Francia. Hacia las tres de la mañana, se vio a una enloquecida banda de jinetes atravesar a todo galope la villa. Eran los guerrilleros fugitivos de la famosa emboscada que volvían a reunirse con sus compañeros de armas esparcidos por los cuatro vientos. A las cinco, las dos embarcaciones —que habían sido muy bien escondidas por los guerrilleros— eran amarradas ante la casa de Villegas; a las siete, todas nuestras tropas se habían reunido en la villa. Desde el amanecer, se recogieron armas abandonadas por el enemigo en su huida. El botín incluía 94 fusiles, algunas lanzas, la bandera de la caballería bordada en oro y plata, el estandarte de la infantería, un tambor originario de Norteamérica, un trombón y el bastón de mando del alcalde, jefe político y militar según costumbre de tiempo de guerra en México. El pillaje, cualquiera que fuese el pretexto y la forma, fue severamente prohibido. Bajo las órdenes de oficiales especialmente designados, se realizó un cateo que logró embargar, en las casas de los principales habitantes del lugar, más de 400 kilogramos de pólvora, una enorme cantidad de balas y plomo, y cápsulas y moldes capaces de fundir dieciséis balas de una sola vez. Las municiones defectuosas fueron echadas al río; las demás prestaron gran servicio. La villa de Tlalixcoyan es muy extensa; forma un gran semicírculo cuya base descansa en el río, y está rodeada de bosques casi impenetrables. En los días de grandes crecidas, las aguas amarillentas del torrente vienen a estrellarse contra los muros de aquellas casas que, a lo largo de la ribera, están construidas con piedras volcánicas. La antigua iglesia, de hermosa construcción, ha sido respetada por las guerras civiles; en su interior, unas pinturas al fresco, muy antiguas, recuerdan las pinturas murales del sur de España. Tlalixcoyan era custodiada, antes de la llegada de los franceses, por una hilera de chozas de bambú que servían de postas a los guerrilleros. Desde estas postas, los lugareños, por poco afectos que fueran para con los bandidos guerrilleros, vigilaban con los fusiles siempre apuntando, pagando cara la protección a sus amigos siempre armados, quienes, ante el más leve peligro, desaparecían por entre el bosque —cuyos intrincados caminos sólo ellos conocían— abandonándolos. En el extremo poniente de Tlalixcoyan se levanta una rica fábrica de algodón, fundada por una compañía norteamericana; las murallas, con una altura de seis metros y una extensión de ochenta metros de largo, están a salvo de cualquier ataque, gracias a su espesor que iguala al de los conventos de construcción española, del cuál el sitio de Puebla iba a ofrecer algunas muestras dignas de la cólera de nuestras balas de cañón rayadas. La fábrica de algodón sólo tiene dos puertas, una de las cuales se abre hacia la villa y la otra hacia el río. Desde que se reunió toda la tropa de la contraguerrilla, se estableció en aquel vasto edificio. El día transcurrió allí en medio de la mayor calma. Los almacenes guardaban 400 barriles de harina, enormes cantidades de azúcar y café, y miles de pacas de algodón, sin contar las que el enemigo había utilizado para levantar sus barricadas. Esas riquezas acumuladas despertaron el apetito de los soldados, obligados a respetar una rigurosa consigna: para estómagos hambrientos, la tentación era mucha; pero la vigilancia de los jefes calmó toda avidez. En cuanto a la casa de Villegas, convertida en cuartel general, por cortesía no se la había sometido a cateo, fiando en la palabra empeñada por el mismo dueño de que allí no ocultaban ni armas ni municiones. La casualidad hizo que un sable y un fusil cayeran en manos de uno de nuestros jinetes; Villegas los reconoció como pertenecientes a su hermano, muerto en una emboscada hacía dos meses. Los notables, reunidos por una orden, tuvieron que interrogar a Villegas sobre la procedencia de esas armas, y, después de una Comprobación pública de falsedad, ellos mismos tuvieron que condenar como encubridor a 500 pesos de multa, que fueron distribuidos inmediatamente entre la tropa. Al acercarse la noche, los oficiales fueron prevenidos de que al día siguiente, al salir el sol, se iría a atacar el Paso de Santa Ana; las tropas recibieron una ración de vino y los víveres necesarios para la salida. Los caballos se quedaron ensillados. A las siete de la noche, el cura de Tlalixcoyan fue llamado e invitado a señalar, entre las chozas de bambú arrimadas al bosque, aquellas que eran conocidas como postas de guerrilleros. Unas cuarenta chozas fueron entregadas a las llamas. Si los habitantes de la villa hubieran sido más inteligentes, ese incendio las hubiera traído la paz, al librarlos de aquella continua presión ejercida por aquellos fusiles que siempre estaban apuntando por entre las estrechas rendijas de las chozas de bambú. Pero en México, desde que cayó el virreinato, la gente estaba acostumbrada a ver cómo una banda de cuarenta malhechores bien armados sembraba el terror en una ciudad de cincuenta mil almas y saqueándola sin que se ofreciera ninguna resistencia. En enero de 1864, cuando las fuerzas de Arteaga huían ante la pequeña columna del general Bazaine, que llegaba a marchas forzadas a las puertas de Guadalajara, nosotros mismos escuchamos a las mexicanas contar, ante sus maridos y hermanos impasibles, que desde hacía tres meses ¡ellas ya no osaban salir a las calles de la ciudad, por temor a ser despojadas de sus joyas en pleno día o a ser llevadas al monte por no poder pagar inmediatamente un rescate! ¡Guadalajara es la segunda ciudad de México, y la banda del asesino Rojas asustaba a sus ochenta mil almas! Por otra parte, en Tlalixcoyan se habían reunido muchos elementos hostiles como para que allí se pudieran escuchar nuestros consejos de paz. Desde el primer ataque de las tropas aliadas en Veracruz, Tlalixcoyan servía de centro de reunión a los rebeldes y a los bandoleros quienes, bajo la bandera de la independencia, se entregaban al pillaje. Todos los notables del lugar eran españoles, excepción hecha de un solo mexicano de apellido Arrechebalete. Esos dignos funcionarios se daban mucha importancia en sus tiendas (de abarrotes y de licores a la vez), en donde, al abrigo de su nacionalidad, abastecían a los guerrilleros, de los cuales se habían convertido en encubridores y comisionistas de armas y municiones al por mayor. La posición de Tlalixcoyan, inexpugnable en todas las épocas a causa de los bosques espesos y de los dos ríos que la protegen, es aún más formidable en tiempo de lluvias: casi todo el terreno que se extiende entre esta villa y la hacienda de Mandiga se convierte entonces en una vasta ciénega. Considerando las dificultades de una ocupación permanente y ante la falta de comunicaciones, esta plaza fuerte debería haber sido arrasada sin piedad, para poder conservar la seguridad en tierra caliente. Esa medida rigurosa, era tanto más necesaria por cuanto Tlalixcoyan casi toca el Paso de Santa Ana, único punto vadeable sobre el río Blanco, desde el mar hasta Omealco. La proximidad de este vado le permite establecer constantes relaciones con Tlacotalpan, Miadero [sic], y el Conejo y toda la costa del sur hasta Minatitlán, localidades muy hostiles, y para las cuales Tlalixcoyan representaba un excelente centro de abastecimiento y de defensa. La reciente muerte del valiente oficial superior, mariscal y comandante en jefe de Veracruz, quien sucumbió gloriosamente, el 2 de marzo de 1865, en una emboscada cerca de Medellín, hizo que se comprendiera mejor cuán favorable ha sido la posición de Tlalixcoyan para el bandolerismo de tierra caliente. El coronel Dupin, que había resuelto la destrucción de esa plaza, cedió a las súplicas del comandante Murcia, quien se responsabilizó de la lealtad de Tlalixcoyan. La villa se salvó, y muy pronto pagó su deuda de gratitud con la tradición. La noche que va del 21 al 22 de marzo de 1863 ofrecía Tlalixcoyan un aspecto casi salvaje. Las calles, la iglesia y las casas se iluminaban al estallar los cohetes de mil colores lanzados al cielo en honor de la intervención y de los franceses. No menos atentos para con sus enemigos, los franceses también alumbraban la noche. Las llamas chisporroteantes que salían de las chozas de bambú, incendiadas poco antes, lanzaban lenguas multicolores por entre las ramas de los vetustos gigantes del bosque. El horizonte se había cubierto de gruesas nubes, y fuertes ráfagas de viento irrumpían a veces en la fiesta, llevándose a las llamas, como antorcha, por encima de las adelfas y las mimosas de perfume embriagador. Los centinelas, abrigados tras los troncos de los árboles, podían oír el ruido de las serpientes de cascabel que se deslizaban entre los altos helechos. Poco a poco, los escombros humeantes ya sólo despedían inciertos resplandores. Los matorrales y los senderos se habían llenado de ruidos confusos y extraños, que anunciaban la cercanía del peligro. Algunos exploradores salieron a realizar un reconocimiento y regresaron casi inmediatamente. Ellos nos informaron que el enemigo, aún invisible, avanzaba multiplicándose minuto a minuto, y tomaba posiciones para cercar la villa tan pronto saliera el sol. La situación era crítica: ¿habría que salir a combatir a un enemigo superior en número a través de la espesura de un bosque aún no explorado? A menudo, obrar a la ofensiva resulta afortunado. Por otra parte, el deber nos llamaba a correr a la hacienda de Mandiga para salvar a los catorce rezagados que allí se habían atrincherado y de los cuales íbamos a quedar separados. ¿No sería mejor, ante un enemigo numeroso, atravesar el río utilizando las débiles barquillas, a pesar de la impetuosidad del torrente? Esta alternativa era atrevida; pero la completa oscuridad de la noche presagiaba el éxito, sin pérdida de hombres, si la partida era bien jugada. Se empezó por extinguir todos los fuegos; a las dos de la mañana, el coronel en persona despertó a dos escuadras de infantería, que rápidamente cruzaron el río. Una de ellas se quedó en la ribera izquierda del río Blanco; la segunda se dirigió a paso veloz hacia el río de Pozuelo, con el fin de apoderarse de la canoa. Inmediatamente después del transporte de los heridos de la víspera, la caballería comenzó su travesía. Esa operación, difícil de día, era aún más peligrosa en esos momentos; pero la disposición de los lugares la favorecía. En efecto, mientras que las tropas con gran sigilo salían ininterrumpidamente por la puerta que da al río para embarcarse, unas cuantas patrullas de infantería desfilaban por la puerta opuesta que se abre hacia la villa, y hacían unas rondas de dos o trescientos metros de distancia. El enemigo, oculto en los bosques y debido al ruido producido por la marcha cadenciosa sobre las losas, no podía sospechar que el resto de la columna estuviera cruzando el río en ese mismo momento. Temiendo retardos inoportunos, se echó a nadar a los caballos con todo y arreos. La infantería siguió. Algunas sillas se voltearon, unas cinchas se rompieron, un hombre y cinco caballos se ahogaron; pero un poco después de las tres de la mañana, todo había llegado a la orilla izquierda. Para dejar al enemigo sin medios de persecución, las embarcaciones fueron hundidas. La segunda travesía se realizó de manera no menos feliz. El remero que tan fielmente había servido a la contraguerrilla y a sus dos hijos fueron generosamente recompensados: rehusaron el ofrecimiento de seguir a la columna y prefirieron permanecer en su casa. Dos días después, sus tres cuerpos se balanceaban del mismo árbol: bajo las plantas de sus pies casi carbonizadas, se distinguían todavía algunos restos de un fuego mal apagado. Los "liberales", de regreso, se habían vengado. A las cinco de la mañana, después de haber atravesado los bosques que cubren la orilla izquierda del río de Pozuelo a lo largo de tres kilómetros, nuestra columna marchaba por campo raso hacia Mandiga. Una bandera roja, quitada a las guerrillas, ondeaba a la cabeza de la caballería. Los primeros rayos de un hermoso sol naciente, reflejándose entre una corona de nubes por las nieves eternas del gran pico de Orizaba, disipaban las fatigas de la noche. Nuestros pulmones respiraban a sus anchas. Cada uno a su turno, con ronca voz, cantaba un estribillo francés que se repetía a coro. Evocado por esas melodías del norte o del sur de Francia, más de un recuerdo de la patria ausente se proyectaba en la lejanía, y muchas veces traía a los pobres aventureros el recuerdo de momentos felices. Otros más insensibles, hastiados por lo demás de las margaritas deshojadas en las horas de ensueño, registraban los zarzales y matorrales, con el fusil en la mano, en busca de un conejo o de un guajolote que esa noche deleitaría al campamento. Los heridos con el cigarrillo en los labios, mezclados con los jinetes que iban tirando de sus cabalgaduras cansadas del freno, vagaban perezosos esperando la llegada de la retaguardia. De repente, estalla una descarga de, fusilería en el frente de la columna, en medio de una nube de polvo; los estribillos comenzados mueren en los labios de los cantores, y los rezagados encuentran fuerzas para cerrar filas. Se trataba de una partida muy numerosa de caballería de Tlalixcoyan salida la víspera de Jamapa, a donde había ido para brindar ayuda a Antonio Díaz, quien temía mucho el ataque anunciado por los franceses. Esos guerrilleros regresaban a toda prisa a defender su villa, cuya crítica situación habían conocido por un correo de los notables. A la vista de la contraguerrilla y engañados de lejos por la bandera roja desplegada a la cabeza, habían creído encontrarse nuevamente con la tropa del coronel Gómez. La imprudente banda, corriendo a galope, se dirigió con entusiasmo hacia nuestra vanguardia y ante el tiroteo, se dispersó como una parvada de estorninos, huyendo velozmente, no sin dejar a varios hombres sobre el camino. A las diez de la mañana, nuestra columna encontraba en la hacienda de Mandiga a los catorce compañeros que se habían quedado rezagados; nada les había pasado. La ocupación de Tlalixcoyan debida a un afortunado ataque sorpresivo intentado por un puñado de hombres, produjo una gran impresión en tierra caliente. Los guerrilleros comprendieron entonces que las dificultades del terreno y del clima ya no los defenderían más de los ataques de los franceses, de esas sorpresas nocturnas que no son del gusto de los mexicanos, y en las que el vencido no tiene sino una esperanza: la de perecer, pues con mucha crueldad nos habían enseñado a los europeos a no tomar prisioneros. El 22 de marzo, se estaba de regreso en Medellín. Hay que detenerse, aunque no se quiera, en esta fecha memorable del 22 de marzo, llena de grandes recuerdos para el ejército francés en México. Ese mismo día, a 40 leguas de distancia, el cañón, vengando la traición del 5 de, mayo, comenzaba a rugir bajo los muros de Puebla, testigos ya del heroísmo caballeresco del general Lorencez y de su pequeño cuerpo del ejército. Ese mismo día, para celebrar dignamente el comienzo del sitio, el tercer regimiento de cazadores del África, comandado por su valiente coronel, hoy general Barrail, destruía en un encuentro terrible a los regimientos de caballería mexicana venidos desde muy lejos, de Nuevo León y de Coahuila, en los campos de Cholula. Para la contraguerrilla, el 22 de marzo no evoca recuerdos tan grandiosos. Ese día se acordó que nos quedaríamos algún tiempo en Medellín, sin intentar nada aún contra Jamapa y Cotaxtla. Sin duda la toma de Jamapa y Cotaxtla revestía gran interés para el futuro de tierra caliente; pero las comunicaciones de Veracruz con Puebla exigían gran seguridad para los convoyes de víveres, plata y municiones, los cuales, a pesar de inusitados esfuerzos, subían muy lentamente el valle del Anáhuac. Había que estar preparados para frustrar un ataque a Medellín, a la tejería o al ferrocarril. En esos momentos el éxito de tales ataques podría traer graves consecuencias. Fue por orden superior que la expedición proyectada contra Jamapa y Cotaxtla fue diferida. III Aunque la tropa estuvo inmovilizada en Medellín, desde donde la vigilancia era fácil, cada noche se efectuaba una salida parcial a pocas leguas de distancia. Por lo demás, era importante no dejar descansar a la contraguerrilla, y alejarla de la ociosidad, compañera inseparable de la indisciplina y de las fiebres mortíferas de la región. Permítasenos entrar aquí en algunas consideraciones generales acerca del cuerpo que hasta el momento sólo hemos mostrado en acción. Era en los días de reposo cuando se podía estudiar las condiciones que mejor convenían para el gobierno de semejante tropa. El aventurero que entra en una guerrilla de ordinario llega ya formado para el servicio militar. Es un hombre que ha abandonado muy joven su patria, que ha visitado muchos países y se ha acostumbrado en buena hora al peligro. El carácter del aventurero varía al infinito: el uno está ávido de oro, el otro tiene sed de placeres; un tercero se ve impulsado por el deseo de adquirir un nombre o, ¿quién sabe? de conquistar un trono. Todos tienen sin excepción grandes fallas, y aun vicios; pero de ninguno de ellos se puede decir que es una persona vulgar. Reunirlos, organizarlos, disciplinarlos y movilizarlos no es cosa fácil: es un asunto de tacto, de autoridad, de justicia y de audacia. El jefe debe albergar a sus mil diversas aspiraciones e inspirarles una confianza sin reservas. La gran falla de un cuerpo de aventureros radica en que estos hombres no sirven ni a un gobierno ni a una patria; no combaten por un ideal; tienen sin embargo la misma bandera, la de lo desconocido, y esta bandera maravillante, con los mil colores de la esperanza, debe siempre ondear a su cabeza. No se vaya a creer que los cuerpos de guerrillas detestan la disciplina. Si bien son incapaces de someterse a todos esos reglamentos minuciosos gracias a los cuales nuestros escuadrones, nuestros regimientos, se mueven como grandes máquinas de guerra componiendo cada una de sus piezas, saben al menos comprender y practicar esa disciplina seria y sólida que transforma a los combatientes frente al peligro en un solo hombre. Porque es precisamente en las empresas peligrosas, alejadas de las operaciones principales, en donde estos grupos libres, acostumbrados a contentarse con poco y a ser autosuficientes, muestran todo su valor. La fuerza de estos verdaderos satélites del ejército radica en su extraordinaria movilidad, ya sea en el día o en la noche. El destino manifiesto de los hombres dotados de imaginación ardiente y atraídos fuertemente por el peligro, es el de servir, desprovistos de todo tipo de recursos, de guías, de vanguardia, de exploradores en regiones desconocidas, donde el enemigo se vuelve impalpable. La inteligencia y la audacia tienen entonces ante sí amplio campo de desarrollo. Por otra parte, un golpe fallido sólo será para ellos un fracaso parcial que en nada compromete a la reputación del ejército. Mucho se ha dicho en contra del sueldo extraordinario asignado a tropas de esta naturaleza; pero, bien vista la cosa, ¿resultan éstas más caras que los cuerpos regulares? Los aventureros están dotados por lo común de una salud robusta, bien probada y sostenida por una gran energía de carácter. La nostalgia que tan rápidamente deprime al soldado en el extranjero, con ellos se muestra benigna. Su incesante movilidad combate todo germen de epidemia, toda emanación insalubre, mortal para cualquier otro. La larga estancia en tierra caliente —funesta aun para los naturales del lugar— ha proporcionado cifras elocuentes que verifican la resistencia del guerrillero en un clima mortífero. A los pocos meses de campaña, los regimientos regulares tenían un veinte por ciento de indispuestos. La contraguerrilla francesa, en sus peores momentos, apenas alcanzó un 5 por ciento. Si contamos a todos los combatientes en armas, notaremos que proporcionalmente, son mucho mayores las bajas en el ejército regular. En el combate, los instintos de los guerrilleros se agigantan al pensar que nadie puede acudir en su auxilio y que para ellos no existe ni tregua ni perdón. Necessitas est maximun telum. También la imaginación está siempre vigilante. La alegría por otra parte, reinaba de modo particular en ese campamento de Medellín, en donde cada quien narraba las escenas picantes de sus mejores días. ¡Cuántos y qué bellos sueños los que se forjaban al calor de, las fogatas, en medio de verdaderos diluvios, alrededor de una olla de ponche caliente! No hay que olvidar que los puestos de socorro, las tiendas de ropa o de arreos, los medios de transporte tan costosos para el estado, eran desconocidos para la contraguerrilla, que debía de proveerse por sus propios medios. En esta vida de campamento, los días de ocio se mezclaban con los días de fuertes emociones. Gracias a una vigilancia constante, no se descuidaba detalle para poder así frustrar las maniobras del enemigo. A tres kilómetros de Medellín, en un claro apartado a orillas de un pantano y a la sombra de unos platanares, se alzaba una choza perdida entre el cañaveral; allí vivían durante ciertas épocas del año dos mexicanos, de apellido Muñoz. Después de un cateo nocturno, los dos fueron arrestados y conducidos a Medellín. Esta visita domiciliaria permitió descubrir muchos rifles ya cargados y una carabina de cañón rayada quitada a nuestra infantería de marina. Ambos acusados, al igual que muchos de sus compañeros, prestaban servicio de espías y encubridores de guerrilleros en los ranchos vecinos. Muchos de estos espías habían sido ya descubiertos, enviados a Veracruz y puestos a disposición de las autoridades mexicanas. Naturalmente, tan pronto llegaban a San Juan de Ulúa, se fugaban, oportunamente ayudados por celadores seducidos por poco dinero. El coronel determinó esta vez dar un castigo ejemplar. Con redoble de tambor se anunció que el 28 de marzo, los dos Muñoz, convictos de culpabilidad por una corte marcial, serían ahorcados en el árbol centenario, cuyo inmenso follaje cobija a la plaza de Medellín. Prontamente las autoridades del lugar y las personas más respetables vinieron a dar testimonio de la inocencia de ambos condenados y a pedir un perdón que cortésmente les fue negado. En la noche les tocó hacerlo a las damas. En el cuartel general se organizó un mitin, matizado con mantillas negras y rebozos altivamente echados sobre las bellas espaldas; tales embajadores con enaguas se presentaban muy peligrosos y el temor de no resistir a la seducción hizo cerrar la puerta al jefe francés, cuya reputación de hombre galante se vino por tierra. El día 28 por la mañana, en medio de un mar de sombreros (hechos de palma o fieltro, de anchas alas recamadas de oro o plata y enriquecidos a veces con perlas finas), se adornó, pomposamente, el árbol de la plaza con dos lazos nuevos. Estos preparativos siniestros motivaron una demostración sin par en el país: una muchedumbre de más de cuatrocientos mexicanos desembocó ante la tienda del coronel gritando mil veces: "¡Viva la Intervención! ¡Viva el emperador de los franceses! ¡Vivan los franceses!" Estas aclamaciones impresionantes, con las cuales acababa de humillarse el orgullo mexicano, conmovieron a nuestro comandante; y la gracia de la vida fue concedida a los dos bribones. Se la habían ganado, pues toda la población se había comprometido definitivamente con el nuevo orden de cosas. Poco a poco se hizo también un espacio libre de cinco o seis leguas alrededor de Medellín, que comenzó a respirar en paz como resultado del "pronunciamiento" de los "afrancesados". A últimas fechas, el contingente español había engrosado mucho dentro de la contraguerrilla. Muchos de ellos, descontentos y originarios de La Habana, echaban de menos el mando suave de su anterior jefe Stoeklin; organizaron un complot: su objetivo era asesinar en la noche del 6 de abril a todos los oficiales franceses, apoderarse de la caja fuerte, y pasarse al bando enemigo con armas y bagage. Dos griegos fieles, reclutados desde la fundación del grupo y antiguos piratas del mar Egeo, descubrieron el secreto en una partida de monte, al ofuscárseles las mentes a los complotistas, a la vista de crecidas apuestas; rápidamente, los griegos regresaron a revelar el secreto ante la autoridad. Al día siguiente, en la noche del cinco de abril, tres españoles, los principales incitadores de la conspiración, fueron aprehendidos furtivamente, arrojados al calabozo y de allí transferidos al fuerte de San Juan de Ulúa. Se guardó absoluto silencio respecto a su suerte; el misterio de su repentina desaparición llenó de terror a los demás conjurados y todo volvió al orden. Entre tanto, para la contraguerrilla, el momento de actuar había vuelto. En los últimos días, la ciudad de Veracruz vivía con el continuo temor de un ataque. El día 6 de abril, el campamento ferrocarrilero de la Loma fue asaltado y destruido por la banda de Honorato Domínguez, apoyada por todos los malhechores de la región, cuyo número ascendía casi a trescientos. Los talleres quedaron completamente devastados. La pluma se niega a narrar las atrocidades propias de caníbales que exhibió la invasión de estos pretendidos soldados de la libertad y la independencia en el campamento de los trabajadores: las mujeres quedaron tendidas con el vientre desgarrado; el panadero, sorprendido en el momento en que amasaba el pan, fue decapitado a golpes de machete, y los verdugos, perturbados por los licores fuertes y por el pillaje, siguieron ellos mismos amasando la harina con la sangre de aquel desventurado. En la noche del 7 de abril, las órdenes llegaban a Medellín. La contraguerrilla de tierra caliente debía ponerse en camino a toda prisa para ir a proteger los trabajos de la vía férrea, que había que reemprender a cualquier precio. El día ocho en la mañana, se puso en marcha; a mediodía, llegaba a Jamapa, en donde la caballería derrotó a una partida de guerrilleros, matándoles a algunos fugitivos. Era una tropa de lanceros, recientemente sublevados que, en su apresuramiento por montar a caballo, olvidaron algunas lanzas, ciertamente muy incómodas para correr. Jamapa, centro muy importante desde el punto de vista político, engalanado en los mapas con el pomposo nombre de ciudad, es una aldea compuesta de una treintena de chozas de bambú. Allí residía el famoso Antonio Díaz, alcalde, jefe político y militar de toda esa región. Su correspondencia fue requisada, allí encontraron dos cartas enviadas por el alcalde de Medellín que mostraban su deslealtad ya que era, aparentemente partidario de la Intervención. Jamapa tiene la forma de una botella alargada, de aproximadamente 70 metros de ancho por 250 de largo. El fondo de esta botella se apoya en el río Jamapa. El pueblo, rodeado por bosques de vegetación tropical, está atravesado por dos caminos en cruz. Como a las tres de la mañana, un grito de alerta fue lanzado por el guardia principal que estuvo a punto de ser apresado; empezó entonces la cacería a través de matorrales y maleza. Eran los lanceros que tornaban agresivos. Se los persigue de cerca, durante media hora galopando a toda velocidad; unos esfuerzos más y se les dará alcance; casi se alcanzan sus espaldas. De repente un grito de "¡Alto!" se escucha entre los franceses. Una barranca profunda corta el camino: el enemigo ha huído por otra ruta. Al borde de la barranca se levanta una gran tienda solitaria cuyas puertas están cerradas; se echan abajo. ¡Qué espectáculo para jinetes briosos! Sobre una ancha mesa de madera, treinta y ocho tazas de café muy endulzado todavía humean. Cantando sobre el fuego, una gran olla con maíz mezclado con pedazos de gallina y pasas. El número de lanceros estaba claramente escrito en la mesa: los treinta y ocho comensales a quienes se acababa de poner en fuga. Era peligroso ocupar Jamapa después de la puesta del sol, debido a su espesa cintura de maleza. Con todo, se pasó ahí la noche; los centinelas se ocultaron entre los altos matorrales para poder oír y descubrir todo sin ser vistos. Se dio la orden de usar únicamente armas blancas en caso de ataque; todos durmieron aquella noche. El despertar se vio iluminado por el incendio del pueblo desierto, que fue entregado a las llamas. Todos los ranchos encontrados por el camino hasta la tejería sufrieron la misma suerte. Entre los ranchos incendiados estaba el de Rodeo de Palmas. En su corral, se encontraron colgados de un árbol los cráneos emblanquecidos de nuestros soldados degollados en Río de Piedras. Los incendios, aunque no hayan sido considerados como justas y enérgicas represalias por los horrores de la Loma, eran necesarios: se aproximaba la estación mala y había que quitarle al enemigo todos sus resguardos, qué, al igual que a los europeos, les son tan indispensables en tierra caliente durante la temporadas de lluvias. A las once de la mañana, la columna llegaba a la tejería. El día once, en la noche, se establecía en el campamento de la Loma, cerca de la vía férrea. El día doce, al amanecer, se caía ya sobre el rancho de MataMaría, a dos leguas de distancia, en donde quince guerrilleros detenidos pagaron con la vida su complicidad en el atentado del seis de abril. El mexicano Outrera, administrador de la hacienda, fue hecho prisionero ahí mismo; alegó su parentesco con el coronel Figueredo, jefe de una de nuestras contraguerrillas en México; pero dos cartas que llevaba consigo, firmadas por Honorato Domínguez y Marco Heredia, quienes comandaban las famosas bandas, revelaron su culpabilidad y le abrieron las puertas de San Juan de Ulúa. En el corral contiguo a la hacienda, se tuvo la suerte de apoderarse de treinta y ocho caballos, la mayoría ensillados. Iban a servir para abastecer a la contraguerrilla y para llenar los vacíos dejados por las últimas correrías. Pero, antes de acometer empresas lejanas, era necesario cuidar los campamentos ferrocarrileros, ya que alrededor de ellos, abundaban los bandidos. El director del campamento de trabajadores de la Loma creía que había actuado como hábil político al tener muchas atenciones con los jefes guerrilleros. Involuntariamente había sido la causa principal del famoso ataque del seis de abril de 1863. La víspera de ese ataque, recibía en su mesa a Honorato Domínguez y a muchos de sus compañeros. Alegremente bebieron allí champaña. Al día siguiente los convidados de la víspera, aprovechándose de la corta ausencia de las tropas, habían arrasado a sangre y fuego los talleres de su anfitrión. Por ese tiempo, se había producido un cambio en el mando superior de Veracruz. Esa región había sido encomendada a un oficial de notable capacidad: el coronel Labrousse, militar que había aprendido su profesión en una larga estancia en África, concretamente en Laghouart, en donde había actuado como la máxima autoridad. El coronel Labrousse tenía derecho a soñar con una brillante carrera. ¡Lástima! Algunos meses después, la fiebre amarilla cobraba una víctima más. La marina y el ejército, al igual que los servicios administrativos y financieros siempre recordarán las arenas de la isla de Sacrificios y el camposanto de Veracruz, los campos de honor de la entrega y el deber. El nuevo comandante de Veracruz inauguró muy pronto un nuevo sistema de administración que, gracias a una enérgica combinación con la contraguerrilla emplazada en su jurisdicción, trajo la seguridad a los caminos de La Soledad. Los calabozos de San Juan de Ulúa estaban rebosantes de vagabundos, de salteadores de caminos; los juzgados militares habían probado sus crímenes; los trabajos forzados, perjudiciales a la salud, hicieron justicia de un buen número de esos miserables. Unos grupos de la contraguerrilla desempeñarían sucesivamente el oficio de gendarmería móvil en todos los caminos y mercados, trabajo que se simplificaba bastante por la obligación recientemente impuesta de llevar una tarjeta de identificación debidamente legalizada ante los oficiales franceses, colocados al frente de varias poblaciones pequeñas de tierra caliente. El catorce de abril, un inmenso convoy militar que llevaba municiones y cuatro millones en oro para las tropas acampadas en Puebla, se puso en marcha hacia La Soledad. Corría un vago rumor sobre un fuerte ataque del enemigo en Río de Piedras (ya célebre por la destrucción de un convoy en 1861). No se encontró un solo jinete_ en las cumbres, y la contraguerrilla, una vez terminado su recorrido de escolta, entró en el bosque en dirección del paso de Naranjas. Después de un ligero combate, se llegó el día 16, al anochecer, a una amplia encrucijada por leñadores y carboneros. Un riachuelo discurría cerca; las fogatas fueron prontamente encendidas. La marcha del día había sido agobiante: el trayecto polvoso, inundado de luz, había cansado los ojos de los caminantes; pero la pureza de la atmósfera y el resplandor de la bóveda celeste anunciaban un cielo de plomo para el día siguiente. Para evitar los calores sofocantes del día, a media noche se levantó el campamento, dirigiéndose hacia San Juan de Instancia. La columna se internó por un bosque poblado de árboles gigantescos, en donde los tucanes de pico desmesurado y de irisado plumaje eran los únicos que turbaban con su vuelo ruidoso, aquella soledad. Una alfombra de hojas secas y ligeramente húmedas amortiguaban el ruido de la marcha; las luciérnagas, revoloteando en la obscuridad, iban trazando surcos de luz. Las impresiones experimentadas bajo aquellas arcadas verdeantes, dejaban en nuestro ánimo una dulzura singular. Al cabo de una hora de caminar, se hizo el primer alto. De repente, en medio de la tranquilidad del bosque, surgieron los sonidos de una música sucesivamente lánguida y arrebatada. Cada uno se creía ya en medio de los hechizos del bosque de Armida; pero el encanto pronto se rompió. Se arranca a todo galope; estalla el tiroteo, y las avanzadas guerrilleras lanzan el grito de alarma. Un cambio de escena tan brusco como el que se da en una ópera. Una inmensa tienda, vivamente iluminada y con víveres preparados para más de doscientos hombres, apareció en una explanada: era una sala de baile. Veinte alegres muchachas, casi todas hermosas, engalanaban la fiesta tan violentamente interrumpida. Abandonadas por sus compañeros de baile —y a esa hora fugitivos— dieron una cálida acogida a los franceses que regresaban de la persecución. La sala del fondo estaba rebosante de provisiones de todo tipo: era el almacén de los bandidos. Desde ese lugar de reunión general situado a seis kilómetros del camino de Veracruz, llamado La Cañada, ellos espiaban nuestros convoyes y los atacaban en las ocasiones favorables. Se dio media hora a las mujeres galantes para echarse el botín a sus espaldas, y se puso fuego a la guarida con su mobiliario y sus bultos de sedería, robados a los comerciantes de las altas mesetas; sólo los instrumentos musicales fueron perdonados por el fuego. Apenas había pasado una hora cuando ya un sencillo concierto se improvisaba entre la maleza, a un centenar de metros del campamento. Y aunque es cierto que las bailarinas se habían quedado retrasadas por el camino y habían mirado hacia atrás, diciendo adiós, como Eva, al paraíso perdido, hay que reconocer que los bandidos, aunque amables, se encontraban entonces muy lejos de ahí; y que además la contraguerrilla tenía en su seno a algunos virtuosos tan distinguidos como los mejores talentos coreográficos del Barrio Latino del París de otros tiempos. Con los primeros rayos del sol se emprendió de nuevo la marcha. Uno de los cornetas, marchando a la cabeza, llevaba consigo, sobre su caballo, a la más bonita de las mexicanas, conmovida seguramente por el talento musical de su caballero errante. Sólo la amenaza de prisión convenció al vencedor de separarse de su conquista. Como a las ocho de la mañana llegamos a San Juan de Instancia, bella hacienda construida con granito rojo y que pertenecía al general Cenobio, uno de nuestros enemigos más ardientes. Ciento cincuenta guerrilleros se habían acantonado ahí la víspera; pero al ver las llamas que devoraban La Cañada, se fueron con rumbo a la montaña. San Juan corrió la misma suerte; de pie quedaron los muros calcinados para narrar un día la historia de tierra caliente. Únicamente la iglesia fue respetada. Los vasos sagrados y los ornamentos habían sido robados por los fugitivos, quienes al huir habían puesto fuego también a los montones de maíz. A las ocho de la noche se llegaba al campamento ferrocarrilero, y la lectura del correo llegado de Europa en la mañana hizo olvidar la fatiga. Esta breve salida tuvo la ventaja de hacer retroceder muy lejos a los bandidos, quienes, privados de sus refugios para tiempo de lluvia y de sus almacenes de víveres, se vieron forzados a retirarse seis leguas más lejos. Por lo demás, a partir de entonces, hasta el ataque al ferrocarril, en el cual sucumbió el valiente comandante Ligier, no volvieron a intentar ninguna otra incursión seria entre La Soledad y Veracruz. Algunos días después, se destruyó el enorme rancho del Espinal, situado a la izquierda del camino que va del mar a La Soledad, y que a su vez desempeñaba el mismo papel que La Cañada. Hasta finales de abril, las numerosas correrías efectuadas en los alrededores de la vía férrea demostraron que el enemigo se había cansado; sin embargo, esa larga permanencia en la Loma había sido catastrófica para la caballería. Diariamente, los caballos tenían que recorrer cinco leguas para llegar al abrevadero, y el maíz, completamente echado a perder por los gorgojos, hubiera sido un magro alimento, si en cada salida los jinetes armados con una hoz, no hubieran recolectado provisiones de forraje y rastrojo. El primero de mayo, por necesidades de la construcción, la administración de la vía férrea se transportó a la Pulga, campamento ocupado todavía en la primavera anterior por esa heroica tropa de egipcios que, por su disciplina y por su uniforme, honra a su país. Desde 1863, fecha de su llegada a México como tropa auxiliar, estos bravos hijos del desierto africano siempre se han mostrado tan heroicos ante el fuego como ante las fiebres tropicales; y los servicios que han proporcionado en las postas militares más insalubres de tierra caliente merecen el agradecimiento de México y de Francia. Su uniforme, de una absoluta limpieza, es muy conocido en el estado de Veracruz e inspira temor a las gavillas mexicanas. El primero de mayo, la contraguerrilla iba a establecerse en La Soledad. Desde la instalación de la contraguerrilla en el pueblo de La Soledad, había empezado una nueva vida para ella. Después de haber vivido hasta entonces de manera casi independiente, vino a ocupar el mismo campamento que las compañías de la Legión Extranjera, compuestas también por soldados venidos de todos los rincones de Europa para prestar servicio bajo la bandera de Francia. Sus movimientos irían estando más y más subordinados a las operaciones del ejército regular, cuyas comunicaciones con Veracruz asegurarían escoltando convoyes de víveres o de armas y combatiendo sin piedad a los bandoleros de tierra caliente. En ese pueblo de la Soledad, cuyo nombre evoca un intento de arreglo diplomático que no logró buenos resultados, la tropa llegada de Medellín iba a conocer una vida de campaña más holgada y más severa a la vez. Pocos meses antes, La Soledad era un pueblo miserable, formado por algunas casas encaladas y pintadas al temple en rojo o azul, cubiertas de paja y semidestruidas. A la derecha, en la orilla escarpada del Jamapa, se alzaba una pequeña iglesia hecha de madera, blanqueada con cal. Un poco más adelante, la posada, sucia y en ruinas como cualquier posada mexicana, se adornaba con el nombre de Casa de las Diligencias, para poder atraer a los viajeros que diariamente llegaban desde Veracruz en carretela, horrorosos vehículos rojos, hechos en los Estados Unidos, en los cuales, gracias a los brincos, al polvo y al sol, uno era sometido a todos los suplicios de la Inquisición. En la plaza del mercado, tan desierto como el pueblo, se veían aún plantados en tierra los restos de las sombrillas de palma que servían de resguardo, cuando el calor era más intenso, a los indígenas que ofrecían el producto de sus cultivos. Todos estos detalles, que daban a La Soledad una fisonomía tan rústica y humilde, casi habían desaparecido en el mes de mayo de 1863 y aquella aldehuela ofreció desde entonces toda la animación de un puesto militar. Un fortín bien armado dominaba los alrededores a orillas del Jamapa; la administración francesa había levantado un hospital, tan necesario para las numerosas víctimas de tierra caliente dejadas atrás por los regimientos que ascendían sucesivamente hacia las altas mesetas. Enfrente se habían establecido los almacenes de abastecimiento; aquí y allá, bajo los grandes árboles, los soldados habían levantado sus tiendas; en lontananza, ocultas bajo bellas arboledas, las postas avanzadas vigilaban los caminos, surcados por las yuntas de bueyes y los hatos de mulas de los arrieros que transportaban abastecimientos para el ejército de Orizaba. La contraguerrilla debía encontrar en La Soledad la oportunidad de demostrar que tenía tanta valentía como paciencia. A las correrías lejanas y rápidas, a las incursiones en regiones desconocidas, se sucedía el servicio de patrullaje y de escolta. El sitio de Puebla prosperaba: el ocho de mayo, en San Lorezo, el general Bazaine, dirigiendo brillantemente el combate, derrotaba a las fuerzas del general Comonfort, las cuales estaban acampadas en torno a la plaza. El ejército de Ortega, sitiados en Puebla, perdía así las últimas esperanzas de ayuda, al saber que el convoy de abastecimiento había caído en manos de los sitiadores. Esto se había logrado gracias a que el cuartel general de los franceses había hecho traer, haciéndolos subir hacia las altas mesetas, a una parte de los destacamentos que se habían quedado atrás para proteger nuestras comunicaciones con el mar. Además, el comandante Bruat, de la marina francesa, había descendido del cerro de San Juan con una fuerza respetable y con un intenso convoy para procurarse a toda prisa en Veracruz nuevos medios de destrucción aún más poderosos: los cañones rayados de calibre treinta de la flota. A resultas de todos estos movimientos de tropas, la región de tierra caliente había quedado menos protegida; sin embargo era necesario defender a cualquier precio la ruta de La Soledad en sus dos direcciones, la del mar y la de la montaña, así que la contraguerrilla participó en la vigilancia de dos rutas. El día ocho de mayo en la noche, un gran convoy de artillería que subía de Veracruz con ochenta y cuatro carretas de material y municiones, llegaba a La Soledad. Unas carretas comerciales y casi dos mil mulas que transportaban provisiones de cantineros civiles, se habían unido al convoy militar. Corría el rumor de que los liberales habían resuelto desviar la atención —que estaba centrada sobre Puebla—, atacando este convoy en tierra caliente, en donde la maleza favorece las sorpresas. Todas las guerrillas y las tropas regulares de Huatusco y Tehuacán —villas juaristas situadas una al norte y otra al sur del camino de México, 20 leguas adentro de tierra caliente— lo asaltarían al mismo tiempo, entre Palo Verde y las pendientes boscosas del Chiquihuite. Se tomaron las debidas precauciones. El 9 de mayo en la mañana, todos se pusieron en marcha, bajo las órdenes del coronel de la contraguerrilla que formaba la escolta, incluyendo seis compañías de infantería y dos obuses de montaña. El espectáculo era extraño. Por el sinuoso camino de La Soledad al Chiquihuite, los guías marchaban, escondiéndose bajo los árboles, más de una legua adelante, a ambos lados del camino. Las cimas desnudas de Palo Verde y de todos los puntos culminantes se iban coronando sucesivamente de tropas listas a dirigirse al frente, o a la retaguardia del convoy, que marchaba lenta, pero convenientemente compacto. Los pesados carretones levantaban nubes de polvo. Armados de largos látigos, montados en la vara izquierda, charlando siempre con sus mujeres muellemente sentadas sobre el pértigo (con el cigarrillo en los labios, o con la cara cubierta como se acostumbra entre los moros), los arrieros conducían sus doce mulas tranquilamente, y de vez en cuando, llevándolas al trote, las dirigían por los atolladeros del camino con tanta elegancia como seguridad. Rebasando la columna, los mayordomos, con vestidos de cuero bordados en plata y con sus elegantes sombreros, pasaban al galope animando a los retrasados con sus fuertes gritos mil veces repetidos, de "¡ Macho!"; se esperaba un ataque encarnizado, pero el viaje terminó sin obstáculo alguno. A las seis horas, se encendían las fogatas del campamento en Paso Ancho, albergue en el camino a Puebla; el enemigo seguía sin dar señales de vida. El 10 de mayo, el Chiquihuite era felizmente alcanzado, y después de un día de reposo, la contraguerrilla entraba de nuevo a La Soledad, en donde casi inmediatamente sus filas se fueron engrosando con un centenar de nuevos reclutas voluntarios. Los soldados franceses licenciados de todos los regimientos que participaban en la expedición de México y que iban a sus hogares, habían llegado a Veracruz. Estaban impacientes por embarcarse con rumbo a Europa; pero la fecha de salida de los navíos del Estado esperados en la rada o retenidos por exigencias del servicio naval, no era segura. Los liberados, aburridos, fueron atraídos por el alto sueldo de treinta monedas (150 francos), asignado mensualmente a la tropa del coronel Dupin en tierra caliente, y firmaron contrato por un año. Constituyeron el principal elemento de disciplina militar que enriqueció a la contraguerrilla, y que le aseguró para el futuro a verdaderos reclutas. En efecto, desde entonces, el ejemplo fue seguido por muchísimos liberados que bajaban de las montañas, y el problema de reclutamiento quedó resuelto. Hasta esa época, las tropas de la contraguerrilla habían carecido de uniformes. Como en los ejércitos de la primera república francesa, cada soldado, cuando no podía recurrir al saqueo, se vestía según sus propios recursos. Bajo todo punto de vista, esta irregularidad era perjudicial a la disciplina del cuerpo, al orden dentro de las tiendas de campaña y a su amor propio en el combate; pues, en el ejército, el uniforme influye mucho y desempeña importante papel, gracias a la emulación y a la responsabilidad que se establece respecto al papel asignado a cada uno. Este estado de cosas afortunadamente terminó. Numerosas cajas con uniformes y calzado, enviadas desde los talleres de Francia, llegaron a La Soledad. A partir de entonces, el uniforme era así: un sombrero de palma con alas anchas, capote de paño rojo, listones negros y botones de cobre, cinturón rojo, pantalones de lino, botas altas de montar para los jinetes y zapatos y polainas para los infantes. En adelante, los mexicanos bautizaron a nuestros guerrilleros con el apodo de colorados. La contraguerrilla no era ciertamente la primera en tener apodo. Después del combate de Atlixco (lugar que dista doce leguas de Puebla) sostenido en mayo de 1863 por el tercer escuadrón de cazadores de África, la caballería comandada por Porfirio Díaz —quien llegaría a ser más tarde, el héroe de Oaxaca—, había legado a los cazadores, cuyos sables las habían maltratado ferozmente, el título glorioso de carniceros azules. Mientras tanto, Puebla había caído. La tropa hecha prisionera había sido incorporada en su mayor parte a las filas de la división del general Márquez, aliado nuestro desde el comienzo de las hostilidades. Respecto a los oficiales mexicanos, su destierro a Francia y a la Martinica había sido decidido, y hacia fines de mayo se los puso en camino rumbo a Europa. Pero durante su estancia en Orizaba y a pesar de su acuerdo de capitulación, una gran parte de ellos, con su general en jefe Ortega a la cabeza, lograron fugarse. Tanto desde el punto de vista del honor militar como bajo el aspecto del deber, el general Ortega cometió una grave falta. Francia era lo suficientemente generosa como para brindarle una acogida excepcional: la defensa de Puebla lo había honrado; su huida causó muy mala impresión. El fracaso de la campaña de reclutamiento que emprendería más tarde en los Estados Unidos se lo demostraría. A los oficiales, la idea del exilio en la Martinica los había aterrorizado. Mil fábulas absurdas se narraban entre ellos acerca de las torturas que los esperaban en nuestra colonia de las Antillas. Muchos de estos oficiales improvisados, con galones prendidos por todo el uniforme, carecían de educación y mostraban su ignorancia por medio de su credulidad ridícula. Sea como fuere, el convoy de prisioneros mexicanos partió de Orizaba, ya muy disminuido, y los jefes de escolta recibieron órdenes de redoblar la vigilancia. La contraguerrilla recibió a su vez la orden de subir el 4 de junio a Paso Ancho, para recibir al convoy y acompañarlo hasta La Soledad. Los mexicanos escapados de Orizaba habían huido en todas direcciones por tierra caliente. Tlalixcoyan por la izquierda y Huatusco por la derecha eran sus puntos de reunión. Un poco más a la derecha, los juaristas habían vuelto a tomar la ciudad de, Jalapa, atacada en enero de 1863 por la división de Bazaine. El primero de junio, los indígenas que venían al mercado de La Soledad, reportaron movimientos de las bandas enemigas en muchas direcciones. Lanzando un nuevo pronunciamiento contra la intervención, el coronel Gómez había salido de Tlalixcoyan con infantería y doscientos hombres a caballo, para inquietar al flanco derecho del convoy de prisioneros. La contraguerrilla partió en la noche, a marchas forzadas, para atacar a Gómez, describiendo por entre los bosques un semicírculo hacia Paso Ancho, lugar de reunión fijado para el 4 de junio. Se marchó toda la noche. Todos los informes recogidos en el camino señalaban que el enemigo se había concentrado en la Catalana. Se trató entonces de distraer la atención por este lado. A medida que se avanzaba, se sorprendía a pequeños grupos de caballería que se iban concentrando en dirección hacia este último punto, y quienes, viéndose acosados de cerca por la contraguerrilla, se arrojaban entre la maleza, abandonando sus caballos. Esta manera de huir en combate es muy común entre los mexicanos, quienes, tan pronto se encuentran fuera del alcance, fácilmente encuentran cabalgadura lazando caballos salvajes, siempre abundantes en los bosques. Como se sabe, el lazo es una cuerda trenzada con cuero o ixtle, rematada por un nudo corredizo que sirve para capturar corriendo al animal que se persigue. Hacia el amanecer, se estaba ya a cuatro leguas de la Catalana; pero un arroyo, el del Estero, atajaba el paso. El lecho cenagoso del río estaba intransitable: las bestias se sumían hasta el pecho a todo lo largo de la engañosa orilla, cubierta por bambúes y campanillas en flor. Hubo que desviarse a Paso Ancho, en donde, el 4 de junio en la noche, la contraguerrilla recibió por fin la custodia de los oficiales mexicanos de Puebla, que llegaron a La Soledad el día 6, sin haber sido socorridos por sus compañeros de armas. El 12 de junio, una gran noticia traída por la diligencia de Puebla, cuyos viajeros habían sido desvalijados en el trayecto de Córdoba, se difundió en el pequeño campamento de La Soledad. Marchando rápidamente, el ejército francés había escalado el Popocatépetl (pico que domina de un lado el valle de Puebla y del otro el valle de México), a pesar de la gran cantidad de árboles arrojados en el camino por los liberales que se batían en retirada, y había entrado en México sin batirse. Muchas ilusiones atravesaron el océano y llegaron a Francia: ¿Habría terminado la guerra repentinamente? La huida de Juárez ¿no habría producido en el ánimo de sus seguidores una impresión de decadencia o de impotencia definitiva? Las bandas de tierra caliente, desanimadas por este abandono postrero, ¿iban a deponer las armas? Las ilusiones duraron poco, pues las regiones comprendidas entre Veracruz y La Soledad volvieron a agitarse. Sin embargo, la toma de la capital proporcionó mayor libertad de acción a los jefes de nuestros puestos militares; además, ahora era más fácil someter a los rebeldes, gracias a la llegada de la temporada de lluvias: los resguardos son muy importantes para los habitantes, quienes no pueden resistir en campo abierto a los "aguaceros", cataratas de agua que se abaten sobre México a partir de junio. Además, los brazos eran indispensables para la siembra de maíz, pues, para no pasar hambre, el mexicano de tierra caliente debía permanecer atado a su suelo durante el tiempo de trabajo agrícola. Tan pronto se confirmó la noticia de la entrada en México, la contraguerrilla levantó su campamento. Se acababa de decidir una expedición a la villa juarista de Cotaxtla. Cien hombres a caballo y ciento treinta infantes se pusieron en marcha al ponerse el sol. La primera etapa fue San Miguel, distante 4 leguas de La Soledad. Cerca de San Miguel, había un pueblito llamado Cueva Pintada, conocido por la ayuda prestada a las matanzas que habían privado a la Legión Extranjera de una de sus compañías, en el memorable combate de Camarones. En la aldea de Camarones, el 2 de mayo de 1863, una compañía de la Legión Extranjera fue masacrada después de una lucha heroica sostenida contra las tropas juaristas. Se marchó sobre ese pueblo, y a pesar de los disparos de una considerable partida de caballería que se había apostado tras un profundo barranco para sorprender a la columna, Cueva Pintada fue reducido a cenizas. Los dueños de las casas en donde se ocultaban objetos robados a las víctimas de Camarones, fueron hechos prisioneros. Ante tal ejemplo se creyó poder obtener la rendición voluntaria de Cotaxtla. Una carta enviada por el general Dupin colocó al comandante de ese lugar, don Hilario Osorio ante la necesidad de escoger entre la más generosa amnistía o una guerra a muerte. Una mujer sirvió de correo. Al día siguiente, la intrépida amazona, montando un hermoso caballo, llegaba al campamento acompañada del plenipotenciario de Osorio, quien aceptaba la amnistía. La columna se dirigió inmediatamente a Cótaxtla. El río Atoyac, crecido por las lluvias de la estación, infundía temor con su corriente, y rodaba con el estrépito producido por bloques enteros de rocas desprendidas de la montaña. Superando inmensas dificultades, toda la tropa completó el paso a la luz de grandes ramas resinosas encendidas a lo largo de la orilla, habiéndose perdido algunos caballos arrastrados por el torrente. El cura, rodeado de mujeres indígenas que cargaban en las espaldas a sus niños envueltos en los pliegues de sus rebozos, esperaba al jefe francés en la orilla. Se entró en el pueblo: estaba desierto. En la plaza, una taberna atendida por un español era la única tienda abierta. Cotaxtla es el más antiguo pueblo de tierra caliente, a la que domina políticamente. Unas cien casas de bambú, una capilla en ruinas, una sola casa de piedras, un pozo seco y un mercado con techo de paja, flanqueado por cuatro o cinco bancos de mampostería pintados de rojo: he ahí el pueblo. Como todos los centros de la zona del litoral, está rodeado de bosque, y forma casi un embudo, debido a las colinas y a los desfiladeros de aspecto selvático que lo circundan. El aislamiento de Cotaxtla, su sombría cintura de maleza casi impenetrable, el silencio del pueblo y la ausencia de todos los hombres que habían evacuado las casas para correr lejos de ahí, sugerían adoptar prudentes medidas durante la noche. No se encendieron las fogatas de campaña, y los jinetes durmieron en la plaza junto a las cabezas de sus caballos con la brida bajo el brazo. Hacia el 15 de junio, al anochecer, unos indios que llevaban guajolotes y grandes cazuelas llenas de grasa, vinieron a instalarse cerca del mercado. Tenían toda la apariencia, a juzgar por sus ojos inquietos, de emisarios encargados de examinar la actitud de los franceses y de confirmar sus buenas disposiciones. Pidieron a cambio de sus mercancías, precios fabulosos que fueron pagados íntegramente. Este último proceder les pareció buen augurio; y cuando se marcharon por la noche, enriquecidos con dinero fácilmente ganado, brindaron fina despedida cordial. El 16, antes de las primeras luces de la mañana, las casas de Cotaxtla se animaron y el jefe Osorio, precedido por el cura y seguido por los hombres más respetables, se presentó ante el comandante francés para agradecerle el haber sido indulgente con su esposa y sus hijos, quienes habían permanecido en el pueblo. El discurso conciliador dirigido por el jefe de la contraguerrilla al alcalde que ofrecía su sumisión, causó buena impresión entre los asistentes. Al día siguiente, la población, enterada de la conducta de los franceses, regresaba en masa. Un mercado de considerables proporciones ofrecía en la plaza todos los frutos de tierra caliente. Los abastecimientos para la tropa abundaban; y la libre competencia, ante monedas bien sonantes, había fijado tarifas razonables. (Bien sonantes es la palabra usual en México, debido a la enorme cantidad de monedas falsas que inunda al país; ningún tendero o negociante recibe un pequeño o fuerte pago sin rebotar las monedas sobre el mostrador, y nuestro amor propio tuvo que ceder ante esta medida general de previsión). A medio día, en la sala y bajo los arcos de la Municipalidad, todos los habitantes se reunieron para nombrar un nuevo alcalde. El nombre de Osorio estaba en todos los labios, con el consentimiento de la autoridad francesa; pero el jefe mexicano declaró acto seguido con gran lealtad, que "él rehusaba semejante honor, ya que sus convicciones liberales se oponían a la Intervención"; después agregó "que él ya había dado su palabra de soldado de no combatir más contra los franceses". Y la cumplió. La votación favoreció al viejo alcalde, don Juan Domínguez, a quien la población había nombrado antes del desembarco de las flotas aliadas. El 18 de junio, un banquete reunió a los funcionarios y a los hombres más respetables de Cotaxtla con los oficiales de la contraguerrilla. Todos juraron fidelidad a las órdenes del general en jefe, y en la noche se separaron. Inmediatamente después de la toma de Cotaxtla, la columna expedicionaria recibió orden de trasladarse a Córdoba en donde ella debía proveerse de caballos. En el momento de partir, un habitante de Cotaxtla se vio obligado a quejarse de malos tratos que le habían sido infligidos por un colorado. Se hizo justicia. El culpable fue conducido al calabozo. El pueblo se había comprometido a llevarlo a Córdoba tan pronto hubiese pagado su condena y cumplió su promesa: algunos días después, una partida de gente armada salió de Cotaxtla para conducir al despiadado soldado hasta Córdoba con las mayores consideraciones. La marcha hacia Córdoba no fue afortunada al principio. Las primeras jornadas (19 y 20 de junio) se caracterizaron por lluvias torrenciales. Todas las corrientes estaban hinchadas de agua y los caminos de travesía estaban llenos de baches o convertidos en lagunas. Un solo incidente merece destacarse en esos dos días, a saber: La visita de la columna en marcha a un cura que había permitido escapar ante el acoso de nuestra caballería, a unos guerrilleros mexicanos, en el rancho de San Juan de la Punta. Este "excelente" eclesiástico, desacreditado a 10 leguas a la redonda, tenía una tienda de licores y, vendiéndolos a precios elevados, cada sábado embriagaba a los guerrilleros. Después, los despojaba de su dinero en un lugar apartado del monte, donde el juego duraba dos o tres días más. El cura recibió el siguiente sabio consejo: renunciar a su negocio, no tratar con guerrilleros y trabajar en su propia conversión antes de pensar en la de sus feligreses. Uno de los espectáculos más bellos de tierra caliente es el panorama observado desde el cerro del Chiquihuite. Después de haber atravesado una región árida y monótona, se llega al puente construido sobre el torrente del mismo nombre. Una vez que se ha pasado el puente, se contempla el horizonte azulado, que se aleja por entre los desfiladeros de la selva virgen del Chiquihuite y que se reviste de maravillosos colores, blanqueando a veces por la niebla que asciende lentamente por el bosque. El camino, tallado a tajo en la roca, va trepando por un costado de la montaña. El torrente arrastra con estrépito sus aguas heladas y transparentes, que van saltando impetuosamente de cascada en cascada a la sombra de los cocoteros y de los bambúes. Por doquiera hay una espléndida maraña de hierbas y flores, en donde se dan cita los pájaros más brillantes de la creación, desde el colibrí hasta las guacamayas de cola que arrastra por el suelo. El viajero que se detiene en lo alto de la pendiente para tomar aliento puede echar una mirada hacia atrás: desde allí descubre, cuando la tierra caliente no está cubierta por la niebla, 30 leguas de la región hasta las playas del Golfo de México. El gran camino sube muy rápidamente del Chiquihuite a Córdoba; es de fácil recorrido en las estaciones favorables. Apenas se deja tierra caliente, se está ya en tierra templada. Por las pendientes montañosas, regadas por numerosos manantiales, florecen los cafetos de bayas enrojecidas, en las hondonadas, los plátanos, y a media pendiente las plantaciones de algodón. El camino de Córdoba serpentea por los bosques. A una legua de la ciudad se alza, como un centinela adelantado, una roca volcánica coronada de árboles magníficos, que domina el desfiladero. Ese era antes el refugio de todos los bandidos, a quienes era imposible perseguir bajo los enormes bloques de piedra que ellos hacían rodar para defenderse. El 20 de junio, un poco después del mediodía (las tormentas casi siempre comienzan a rugir en el cielo de México a las tres de la tarde), una lluvia torrencial inundaba el valle de Córdoba. Los ecos de los truenos retumbaban majestuosamente de montaña en montaña. Tanto los de caballería como los infantes se habían mojado hasta los huesos, y los caballos, cegados por el aguacero, avanzaban penosamente por el camino en donde, el último verano, en circunstancias semejantes, se habían visto ahogarse varias mulas con todo y su carga. Por fin apareció en un recodo del camino, la garita de Córdoba. Estas garitas pintadas de rojo y blanco, son oficinas de impuestos y aduana situadas a un kilómetro de cada ciudad, las que tan bien eluden los contrabandistas, gracias al soborno a los agentes. Es una construcción de tres o cuatro arcadas. Arriba y en el centro se destaca el escudo nacional, que lleva el águila de México posada sobre las pencas de un nopal, aplastando a una serpiente con sus garras y su pico. Un cuarto de hora después, la contraguerrilla, pasando por entre las yuntas encenegadas que obstruían el camino, llegaba a Córdoba en donde permaneció hasta el día 25 de junio para reponerse de las rudas fatigas. Córdoba, la principal ciudad después de Veracruz que el viajero encuentra en el camino hacia México, está situada en tierra templada. El clima, aunque está siempre impregnado de calor húmedo durante la temporada de lluvias, es agradable el resto del año. Agradables arboledas, despobladas aún en 1863, circundan la ciudad, excepto del lado de Orizaba, en donde dominan los bosques. Su población llega a dos mil o tres mil habitantes; tenía doce mil antes de las últimas revoluciones. Uno de los principales del lugar, millonario gracias a sus cafetales que cubren todo el flanco derecho de la montaña, aprovechó la estancia de los oficiales franceses para invitarlos a una fiesta familiar. A pesar de su inmensa fortuna, después de cursar sus estudios de derecho y medicina en Francia, había regresado a su país natal para atender una pequeña tienda de abarrotes. En su salón de una elegancia muy a la mexicana, había cuatro relojes de pared dorados; ninguno funcionaba. Las ocho hijas cantaban acompañándose al piano, mientras el hermano tocaba la flauta. El concierto terminó al distribuirse tazas de chocolate (siempre magníficamente preparado en México, en donde los indígenas consumen grandes cantidades de cacao) y de grandes vasos de agua helada. Las muchachas, bonitas en su mayoría, bien vestidas aunque sin medias, y con su magnífica cabellera esparcida sobre sus espaldas, fumaban cigarrillos, sentadas en rueda. Al terminar la cena, de sus pequeños labios entre sus dientes muy blancos dejaron escapar, según la costumbre del país, esos leves eruptos que las reglas de urbanidad francesa condena, pero que son bien recibidos por los españoles y los árabes cuando quieren agasajar a sus convidados o a sus huéspedes. Lo mejor de la sociedad mexicana, con el trato de los oficiales franceses un tanto sorprendidos por ello, ha logrado modificar esta costumbre un poco primitiva. IV Los cinco días de descanso pasados en Córdoba, fueron útiles a la contraguerrilla. Durante ese tiempo, se hicieron los preparativos necesarios para llevar a cabo diversas operaciones proyectadas contra dos pueblos juaristas: Coscometepec y Huatusco. En caso de éxito, la expedición duraría dos o tres semanas. El 25 de junio, después de haberse ocultado la luna, la columna expedicionaria se puso en marcha; iba fortalecida con cien hombres de a caballo y cien infantes, guiados por la pequeña contraguerrilla mexicana de Córdoba del comandante Vásquez, adicto a nuestro ejército. Después de una hora de marcha, se encontró con una barranca de muchísima profundidad, pero tan estrecha que los sonidos llegaban de una orilla a la otra. Una parte de la infantería, avanzó a bayoneta calada por las pendientes muy pronunciadas y sinuosas del sumidero, cuyo lecho subterráneo erosionado por las aguas han hecho los siglos cada vez más profundo. La caballería echó pie a tierra, y a pesar de todos los desprendimientos de piedras que estremecían los cascos de los caballos, se llegó a la otra orilla, llena también de dificultades en los declives. A medio camino, la infantería se agrupó sin hacer ruido y, tres gritos de "¡Quién vive!" llenos de angustia, se lanzaron al espacio. Sólo respondió el silencio. Los infantes seguían trepando. Se dio un grito de alerta. Una ancha barricada que dominaba el desfiladero se iluminó con mil resplandores, y no obstante que estas descargas de fusilería eran dirigidas de arriba a abajo, la barricada, embestida de frente, fue destruida. Los defensores fueron perseguidos por espacio de tres kilómetros hasta el pueblo de Tomatlán, y abandonando a muchos de sus compañeros muertos con arma blanca, se refugiaron en los bosques después de una resistencia que les costó cara. La contraguerrilla también sufrió algunas bajas: el sargento mayor de la infantería quedó con el vientre atravesado por una horrible herida. La llegada a Tomatlán fue muy oportuna: unos días antes se había aliado a la intervención. Al atardecer de ese día, unos contingentes de Huatusco irrumpían en este pequeño centro clamando venganza, aunque el combate nocturno de nuestras fuerzas los había salvado del pillaje. El 26 de junio se llegaba a Coscomatepec, aldea de origen indígena, hoy poblada sobre todo por mestizos, que no presentó batalla. La población ni se movió. El prefecto político y militar, a quien se había ofrecido la amnistía, había rehusado tratar con los invasores, y por eso había partido. La actitud de este funcionario había desorganizado la defensa. Todas estas comarcas comprendidas entre Córdoba, Jalapa y Perote, pueblo fortificado situado en el otro camino de Puebla, son radicalmente enemigos del extranjero (La cima del cerro vecino, que tiene la forma de un cofre, ha tomado de este último el nombre de "Cofre de Perote"). Por ello, la sumisión del pueblo de Huatusco tenía una importancia capital para la seguridad de la tierra caliente. Pero con un puñado de hombres y a 18 leguas de Córdoba, la empresa era peligrosa; tanto más cuanto que a partir de Coscomatepec, todos los puntos hacia atrás estaban ocupados por fuerzas liberales. Con todo, la columna partió de ahí y atravesó de día una segunda barranca; muchas ligeras escaramuzas se sostuvieron en el trayecto, pero los lanceros se retiraron de altura en altura, retrocediendo siempre. La caballería mexicana se componía sobre todo de lanceros. Es lamentable que Francia no haya opuesto a estos regimientos mexicanos, lanceros franceses que hubieran prestado muchos servicios. Francia sólo envió contra la caballería mexicana, húsares y cazadores franceses y africanos. A poca distancia de Huatusco, se, fueron al trote y se perdieron en el horizonte. Hacia mediodía, la columna entraba a Huatusco al son de todas las campanas. En México, todos los partidos vencedores tienen el honor del repique, esa es la ley: no había triunfo completo sin una serie de campanadas que lastiman aún los oídos menos delicados. Las calles y las plazas de la villa estaban absolutamente desiertas. Las mujeres, amontonadas en la Iglesia, rezaban y temblaban. El cura, junto con cinco o seis extranjeros que también buscaron protección en el sagrado lugar, aguardaban en la sacristía. El alcalde había huido con todos los hombres en edad de portar armas. Se invitó a la población a elegir alcalde el día 29, y en los muros se fijaron proclamas para tratar de tranquilizar a los habitantes sobre su suerte y la de sus bienes. Ese mismo día, al anochecer, la avanzada de los liberales, que había salido en masa de Jalapa y Perote paradefender al amenazado Huatusco, ya había hecho su aparición en Elotepec, pueblito indígena distante 10 kilómetros de Huatusco. Esta era una población demasiado grande como para pretender defenderla con una pequeña tropa, debido a que tenía extensas arboledas abiertas hacia todos lados. La única manera de detener el avance enemigo era atacándolo antes de que sus tropas estuvieran muy cerradas. En la noche del 28 de junio, dos oficiales provisionales —Sudriet y Perret famosos en la contraguerrilla por su audacia y sangre fría, desafiando los pésimos caminos y las peligrosas pendientes, lograron, a la cabeza de un selecto destacamento, sorprender y destrozar la vanguardia del enemigo. El combate cuerpo a cuerpo, sostenido contra el grueso de la fuerza enemiga a la luz de la luna, en la barranca del Diablo, fue sangriento. Esta exitosa incursión armada, que costó 35 muertos y 46 heridos a los liberales, retardó su proyectado asalto sobre Huatusco. Las elecciones del 29 de junio mostraron claramente el ánimo hostil de esa población: los electores iban a votar con desgano y todos los elegidos rehusaron el peligroso honor de aliarse a la causa francesa. Ante semejante disposición, y dado que las fuerzas se multiplicaban en Elotepec, hubo necesidad de evacuar Huatusco; y a pesar de las súplicas desesperadas de una parte de la población, la contraguerrilla regresó a Coscomatepec, adonde habían llegado dos compañías del séptimo batallón de línea para prestar ayuda a la columna. Pese a todas las razones valederas que lo aconsejaban, el abandono de Huatusco fue un error. Huatusco era un punto importante cuya población era conocida como abiertamente hostil a la causa francesa. Era preferible no haber entrado ahí, si no se podían mantener las posiciones ocupadas. Esta manera de actuar, repetida con mucha frecuencia en la guerra de México durante 1863 y 1864, sólo sirvió para prolongar la resistencia de muchos centros importantes. Tan pronto terminó la evacuación de Huatusco, los liberales vinieron a ocuparla con dos piezas de artillería, y se entregaron a toda clase de excesos. La barranca que atraviesa Coscomatepec fue sólidamente fortificada con 600 soldados regulares del enemigo, y el general Camacho estableció su cuartel en el rancho de Tlatingo, que domina la barranca y a la vez controla su salida. La contraguerrilla francesa envió rápidamente a La Soledad un destacamento para pedir refuerzos, y así debiltada se instaló en Coscomatepec, en donde edificó construcciones defensivas para hacer frente al enemigo. Las cuatro calles que desembocan en los ángulos de la plaza fueron cerradas y así se levantaron barricadas. La iglesia de Coscomatepec, en donde se acumularon agua, víveres y municiones para seis días de resistencia, se convirtió en un reducto formidable. Su amplia terraza, protegida por hileras de tabiques superpuestos, y su torre cuadrada que sirve de mirador, se llenaron de tiradores emboscados cuyos proyectiles amenazaban la explanada. Algunas incursiones afortunadas, gracias al largo alcance de nuestras carabinas, enfriaron un poco el ardor enemigo. La bandera roja que ondeaba a 1 800 metros por encima del cuartel general de Tlatingo, sirvió de blanco a los disparos de la contraguerrilla cuando el estado mayor enemigo hacía sus observaciones alrededor del rancho, o cuando la caballería de los liberales ejecutaba sus maniobras. El 16 de julio, por fin, dos compañías del séptimo batallón de línea vinieron a Coscomatepec para relevar a la contraguerrilla, que se dirigió a Orizaba para entrar de nuevo el 21 de julio en el campamento de La Soledad. Una carta del general en jefe, felicitando a la contraguerrilla por su actuación, a pesar del inútil intento de someter a Huatusco, decidió el 12 de julio su reorganización. El coronel Dupin y el comandante superior de Veracruz debían determinar inmediatamente la nueva estructuración del cuerpo y someterla a la sanción del cuartel general en México. En ese momento, las poblaciones del estado de Veracruz aparecían casi pacificadas. Con las lluvias de la estación, el maíz había crecido; la temporada de siembra había hecho a los rebeldes menos turbulentos; pero hacia fines de julio, cuando para el cultivo ya no son necesarios los brazos de los trabajadores, estallaron nuevas insurrecciones hostiles, tanto en tierra caliente como en tierra templada. Casi todas las poblaciones habían acudido al llamado de los dos jefes guerrilleros, Millán y Cuéllar, cuya caballería era considerable, y quienes ejercían dominio sobre toda esa parte del país hasta Puente Nacional, hermoso puente construido por los españoles cerca de Jalapa. Durante, una operación coordinada entre los comandantes superiores de Veracruz y Orizaba para tenderles un cerco a los liberales y recuperar Huatusco, la contraguerrilla recibió órdenes de dirigirse a San Miguel; desde ahí sus destacamentos de exploración protegerían eficazmente a la población de Cotaxtla, que permaneció fiel, y a la que amenazaba una guerrilla enemiga; pero casi al mismo tiempo, una misión más urgente obligó a la contraguerrilla, relevada en sus posiciones, a volver a marchas forzadas a La Soledad. Un convoy con doce millones de francas destinados al ejército francés, acantonado en la ciudad de México, iba subiendo con rumbo a Córdoba, y era necesaria una fuerte escolta. El 15 de julio, este convoy se puso en marcha seguido por dos compañías del tren de artillería llegado de Francia con abundantes pertrechos, y protegido por la contraguerrilla y por dos compañías del séptimo batallón de línea. Durante una jornada de marcha hasta Camarones, Honorato Domínguez, a la cabeza de 600 guerrilleros mexicanos, siguió al convoy ocultándose por entre los bosques y buscando la ocasión favorable para asaltarlo. Pero al ver las precauciones tomadas, renunció a sus propósitos. Sin embargo, deberían haberlo atraído las inmensas dificultades halladas en el trayecto: los caminos estaban completamente llenos de hoyancos, el lodo detenía las carretas, y mil veces, sobre todo desde el Chiquihuite hasta Córdoba, hubo necesidad de reforzar los tiros de las bestias para sacarlos de los atolladeros y de las zanjas, en donde se habían atascado. El 24 de agosto, el convoy entraba sano y salvo a Córdoba; de ahí la contraguerrilla bajó de nuevo a La Soledad. Apenas había llegado a su antiguo campamento, cuando la noticia de la devastación de Cotaxtla por las bandas de Tlalixcoyan y del paso de Santa Anna llegó al coronel:. El alcalde Domínguez había huido, muchos funcionarios habían sido ahorcados, y las casas de la gente comprometida habían sido incendiadas. Prontamente Cotaxtla fue recuperada por dos compañías de la Legión Extranjera. Después de haber desempeñado el servicio de escolta y de convoy hasta el 20 de septiembre, después de haber ajusticiado a muchos bandoleros caídos en sus emboscadas, la contraguerrilla recibió órdenes de abandonar La Soledad para establecerse en el pueblo de Camarones, no pudiendo dejar ahí más que un débil destacamento. Los trabajos en la vía férrea de Veracruz a México, tantas veces emprendidos y abandonados desde hacía diez años, preocupaban grandemente a las autoridades francesas porque, de la rapidez de esas construcciones dependían, tanto la facilidad del transporte tan necesarios al ejército, como la salubridad de los diversos destacamentos enviados a tierra caliente o a Veracruz, para proteger los convoyes que subían con. rumbo a Orizaba. Esta empresa había encontrado, desafortunadamente, inmensas dificultades. Además del calor sofocante, las fiebres miasmáticas que tan duramente castigaban a los trabajadores y los constantes ataques guerrilleros habían apartado más de una vez a los trabajadores de los talleres. Por lo demás, el mayor obstáculo del trazado provenía de que las orillas del río Jarnapa eran muy altas y por ahí debía atravesar la vía férrea cerca de La Soledad. El entablado del antiguo puente, quemado por los liberales, estaba en reconstrucción; y por encima del nuevo tablazón, destinado a peatones y carruajes, empezaban a armarse los andamiajas necesarios para la superposición de un atrevido puente con arcadas de albañilería. Los terraplenes se habían construido a su vez sobre la orilla derecha, y la nivelación del terreno de La Soledad hasta el Chiquihuite habían sido emprendida. Entonces fue cuando la contraguerrilla tuvo que dirigirse a Camarones, a 20 kilómetros de La Soledad, para proteger los nuevos talleres de cantería. Allí se instaló el 19 de septiembre. En Camarones sólo había una casa de fachada larga, de piso bajo y patio interior sobre el lado derecho del camino. Precisamente detrás de los muros de esta casa se habían resguardado los liberales durante el ataque de la compañía de la Legión Extranjera, atrincherada en las dos casas de enfrente, del otro lado del camino. Hoy, los rieles del ferrocarril atraviesan los cimientos de esas dos casas, destruidas por el incendio que provocó ahí el enemigo. A pocos metros de ahí se levanta una cruz sobre la tumba de los soldados de la Legión Extranjera masacrados ese 2 de mayo de 1863. El primer trabajo de la contraguerrilla fue el de fortificar la posta militar de Camarones. Unos parapetos de tierra y piedra fueron construidos para proteger a los defensores en caso de ataque sorpresivo. La entrada principal fue cubierta con varios toneles llenos de tierra. Los bosques más cercanos fueron talados para despejar el terreno en un radio de muchas hectáreas, poner el cuartel al abrigo de incendios y poder alumbrar las fogatas del campamento en las noches húmedas. Tan pronto se habían instalado ahí las contraguerrillas, aparecieron como por encanto casas de madera. Siguiendo el ejemplo de La Soledad (que se había convertido en una gran población y que más tarde recibió del emperador Maximiliano, al desembarcar, el nombre de Villa Marechal, en recuerdo de los servicios prestados por el comandante superior de ese nombre), Camarones se transformó en un pueblo animado. En un abrir y cerrar de ojos, los cantineros, los dueños de cafés (casi todos de origen norteamericano), los indígenas de los alrededores acudieron ahí con sus mercancías, sus bebidas y sus frutos. Todo era, por lo demás, carísimo, y simples cabañas cubiertas con zacate traído a lomo de mula por los indígenas y construidas con tablones mal cepillados y estacas mal alineadas, costaron a sus dueños doscientos y trescientos pesos (mil o mil quinientos francos). Pero cada negociante sabía bien que la próxima estación del ferrocarril, después de terminado el puente de La Soledad se detendría en Camarones; y que los viajeros, felices de encontrar ahí un pedazo de pan y un techo de palma, pagarían a precio de oro su parada. Camarones ofrecía verdaderamente el panorama de aquellas colonias nacidas apenas ayer en las selvas vírgenes de Norteamérica, al golpe del hacha de los yankis. Durante la estación de lluvias, el calor es tórrido en Camarones; los guerrilleros franceses construyeron por sí mismos grandes albergues ventilados para los caballos, que frecuentemente mueren de insolación en esta temporada si no son protegidos por la frescura del bosque y el follaje de los árboles. Desde los primeros días de su instalación en Camarones, un destacamento de la contraguerrilla sostuvo un serio combate. Un convoy salido de La Soledad hacia este nuevo puesto militar, adonde llevaba tres carros de provisiones y de material para los ingenieros y los trabajadores; se había puesto en marcha escoltado por cinco infantes y 22 hombres, engañados por las informaciones de los indígenas y creyendo que el camino era seguro, se internó en la espesura cerca de Loma Alta. De improviso, la "guerrilla del bandolero Honorato Domínguez, seguido por un escuadrón regular salido de Jalapa, rodeó a los desventurados, profiriendo toda clase de injurias. Un combate desesperado, en _ el que cayó muerto al primer golpe el jefe del destacamento, comenzó entre los trescientos jinetes y los veintiséis de la contraguerrilla. Los cinco infantes, formando un pequeño escuadrón, combatían apoyándose unos a otros. Uno de ellos, el sargento Solimán, turco de edad avanzada, de fuerza y valor hercúleos, formaba un vacío a su alrededor dando terribles golpes de culata. A pesar de todo, cayó; cayeron los cinco, pero sus cuerpos estaban rodeados por más de un cadáver enemigo. Los de caballería, cegados por las lanzas y los disparos de los mexicanos, atacaron repetidas veces. En cada encuentro se veían diezmados. Solamente dos pudieron abrirse paso por una brecha llena de sangre. Uno de estos jinetes, llamado Abila, de la Martinica, se arrastró por entre la maleza hasta La Soledad, adonde llegó con la cabeza despedazada por un sablazo y con el hombro derecho fracturado. Con todo, logró sobrevivir a las heridas. Una de las incursiones de la contraguerrilla dio lugar a una escena emocionante. En una correría hecha por el lado de Cotaxtla, que reclamaba sin cesar el apoyo francés, fue hecho prisionero un tal Molina: en el momento en que facilitaba la huida unos guerrilleros reunidos en su tienda cortando con un machete las correas de los caballos atados al corral para apresurar la salida de los jinetes sorprendidos. La tienda de Molina servía de guarida a todos los bandoleros, quienes entregaban ahí parte de su botín. Molina era conocido como persona muy rica; compraba a los bandidos los despojos de los convoyes asaltados, les pagaba muy poco dinero, y los revendía lo más caro posible en los mercados de Veracruz y Orizaba. Se registró su casa: cartas comprometedoras demostraron su complicidad con los juaristas. El coronel Dupin condenó a Molina y a uno de sus parientes cómplice reconocido— a ser fusilados. inmediatamente. La esposa de Molina estuvo presente durante la sentencia; solicitó el perdón; pero el coronel no; podía concederlo, y los dos culpables cayeron ante sus ojos. Permaneció fría e impasible.. La tropa se puso en camino. Cuando el coronel Dupin montaba a caballo, la mujer de Molina altivamente le cortó el paso. y, con la mano levantada, le gritó: "Antes de ocho días, coronel, ¡tú morirás!" Después, desapareció estallando en sollozos. El 29 de septiembre, el coronel se dirigió a Veracruz para recibir allí el sueldo de su tropa en la intendencia. El primero de octubre en la mañana, volvía a salir en secreto hacia La Soledad. Había tenido el cuidado de anunciar el día anterior, en voz alta, su salida en el tren de las dos de la madrugada. A las tres, en medio de los bosques de la Pulga, el tren caía en una horrenda emboscada. La locomotora se había volcado en los rieles; los carros se amontonaban unos sobre otros. Desde lo alto de las dos orillas de la vía del ferrocarril, los guerrilleros mexicanos disparaban sobre los vagones y los pasajeros. La caballería enemiga desembocaba por los dos costados de la vía férrea. El jefe de batallón, Ligier, comandante superior de La Soledad, cayó muerto; egipcios y franceses resistieron heroicamente pero, en el lugar, quedaron muchos heridos y muertos. Los heridos que habían sido recogidos esa noche contaban que por dondequiera se oía este grito de venganza mientras los guerrilleros registraban los cadáveres: "¿Dónde está ese miserable Dupin?" La viuda de Molina, como se comprenderá, no había economizado nada para cumplir sus amenazas. Se cuenta que aquel ataque le costó mucho dinero. Los abastecimientos escaseaban en Camarones. La administración militar aún no había podido instalar los almacenes en donde la contraguerrilla podía adquirir toda clase de mercancías contra reembolso. Cada día, nuestros hombres, obligados a bastarse por sí mismos, montaban a caballo, y al mismo tiempo que perseguían a los bandoleros, cazaban toros salvajes. Y cuando la correría se volvía muy peligrosa, a la vista de los guerrilleros siempre vigilantes, echaban por tierra a los animales fatigados, a los que se, destazaba entre la maleza, y cada jinete traía un pedazo de carne que chorreaba sangre colgada de la parte delantera de su silla. Tales eran las fatigas y las emociones de la contraguerrilla francesa en los primeros días del otoño de 1864 en el campamento de Camarones, cuando se supo que el general Bazaine acababa de ser promovido a comandante en jefe del ejército de México. Una nueva época iba a comenzar para la contraguerrilla.
|

