



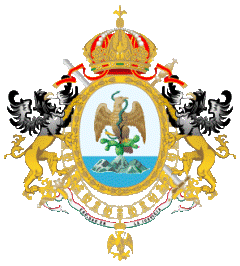
|
|
1864 Carta confidencial del Papa Pío IX a Maximiliano. |
Vaticano, el día 18 de octubre de 1864.
A V. M. el emperador Maximiliano Señor: Cuando en el mes de abril último, antes de tomar las riendas del gobierno del nuevo imperio mexicano, quiso V. M. venir a esta capital para venerar la tumba de los santos apóstoles y recibir la bendición apostólica, le hicimos presente el dolor profundo de que estaba llena nuestra alma en vista del lamentable estado a que las revueltas habían reducido todo lo concerniente a la religión en la nación mexicana. Antes de esa época y más de una vez, nos habíamos quejado en actos públicos y solemnes, protestando contra la inicua ley llamada de Reforma, que destruía los derechos más inviolables de la Iglesia, ultrajaba la autoridad de sus pastores; contra la usurpación de los bienes eclesiásticos y la dilapidación del patrimonio sagrado; contra la injusta supresión de las órdenes religiosas; contra las máximas falsas que lastimaban directamente a la santidad de la religión católica; en fin, contra otros muchos atentados, cometidos no solamente en perjuicio de personas sagradas, sino también del ministerio pastoral y de la disciplina de la Iglesia. Por eso ha debido comprender fácilmente V. M. cuán felices éramos al ver apuntar la aurora de los días pacíficos y afortunados para la Iglesia de México, gracias al establecimiento del nuevo imperio. Esta alegría creció cuando vimos llamado a aquella corona, a un príncipe de familia católica y que había dado tantas pruebas de piedad religiosa. También fue grande la alegría de los dignos obispos mexicanos, que, al salir de la capital de la cristiandad, en donde han dejado tantos ejemplos de su abnegación y filial afecto hacia nuestra persona, tuvieron la dicha de ser los primeros en ofrecer su sincero homenaje al soberano elegido por su patria y de oír de sus labios las más lisonjeras seguridades de la enérgica resolución que tenía de reparar los daños hechos a la Iglesia y de reorganizar los elementos desorganizados de la administración civil y religiosa. Y también la nación mexicana saludó con indecible alegría el advenimiento de V. M. al trono, llamado por el unánime deseo de un pueblo que hasta entonces se le había forzado a gemir bajo el yugo de un gobierno anárquico y a llorar sobre las ruinas y los desastres de la religión católica, que fue siempre su primera gloria y la base de su prosperidad. Bajo estos felices auspicios, esperábamos de día en día los primeros actos del nuevo imperio, persuadidos de que se haría una reparación pronta y justa a la Iglesia, ultrajada con tanta impiedad por la revolución, bien fuera revocando las leyes que la habían reducido a la opresión y a la esclavitud o promulgando otras, propias para suspender los desastrosos efectos de una administración impía. Frustradas hasta ahora nuestras esperanzas -lo cual sea tal vez debido a las dificultades con que se tropieza, cuando se trata de reorganizar una sociedad desquiciada mucho tiempo- no nos es posible evitar el dirigirnos a V. M. y apelar a la rectitud de sus intenciones, al espíritu católico de que V. M. ha dado brillantes pruebas en otras ocasiones, a las promesas que nos ha hecho de proteger a la Iglesia y confiamos en que este llamamiento, penetrando el noble corazón de V. M., producirá el fruto que esperamos de V. M., que verá que poniendo siempre trabas a la Iglesia en el ejercicio de sus sagrados derechos, no revocando las leyes que la prohíben adquirir y poseer, continuando en destruir las iglesias y los conventos; si se acepta el precio de los bienes de la Iglesia de manos de los que los han adquirido; si se da otro destino a los edificios sagrados; si no se les permite a los religiosos que vuelvan a tomar sus hábitos y vivir en comunidad; si las religiosas se ven obligadas a mendigar sus alimentos y a vivir en locales pobres y malsanos y si se permite que los periódicos insulten impunemente a los pastores y ataquen la doctrina de la Iglesia católica, quedarán subsistentes el escándalo para los fieles y el daño para la religión y tal vez se harán todavía mayores. ¡Señor! En nombre de esa fe y de esa piedad que son el ornato de vuestra augusta familia; en nombre de esa Iglesia, de que, a pesar de ser indignos, nos ha constituido jefe supremo y pastor Jesucristo; en nombre de dios omnipotente, que os ha elegido para gobernar esa nación católica, con el objeto único de cicatrizar sus llagas y de volver a honrar su religión santísima, os rogamos que pongáis manos a la obra y que hagáis a un lado toda consideración humana y que, guiados por la prudencia y el sentimiento cristiano, enjuguéis las lágrimas de una parte tan interesante de la familia católica y con esta conducta haceos digno de las bendiciones de Jesucristo, príncipe de los pastores. Con este objeto y para mejor secundar vuestros propios deseos, os enviamos nuestro representante. Él confirmará a V. M., de viva voz, el sentimiento que nos han causado las tristes noticias que hasta hoy nos han llegado y os hará conocer mejor todavía cuáles han sido nuestra intención y nuestro objeto en acreditarle cerca de V. M. Le hemos encargado, al mismo tiempo, que pida a V. M., en nombre nuestro, la revocación de las funestas leyes que desde hace tanto tiempo oprimen a la Iglesia y preparar, con la cooperación de los obispos y, en donde fuere necesario, con el concurso de nuestra autoridad apostólica, la reorganización completa y deseada de los negocios eclesiásticos. V. M. sabe muy bien que, para remediar eficazmente los males causados por la revolución y para devolver lo más pronto posible los días felices a la Iglesia, es menester, antes que todo, que la religión católica, con exclusión de todo otro culto disidente, continúe siendo la gloria y el apoyo de la nación mexicana; que los obispos tengan entera libertad en el ejercicio de su ministerio pastoral; que se restablezcan y reorganicen las órdenes religiosas con arreglo a las instrucciones y los poderes que hemos dado; que el patrimonio de la Iglesia y los derechos que le son anexos estén defendidos y protegidos; que nadie obtenga autorización para enseñar ni publicar máximas falsas ni subversivas; que la enseñanza, tanto pública como privada, sea dirigida y vigilada por la autoridad eclesiástica y que, en fin, se rompan las cadenas que han tenido hasta ahora a la Iglesia bajo la dependencia y el despotismo del gobierno civil. Si el edificio religioso se establece sobre tales bases, como no lo podemos dudar, V. M. satisfará a una de las mayores, de las más vivas aspiraciones del pueblo de México, tan religioso; calmará nuestra ansiedad y las de ese ilustre episcopado; abrirá el camino para la educación de un clero instruido y celoso y también el de la reforma moral de los súbditos de V. M. y dará además un ejemplo brillante a los otros gobiernos de las repúblicas americanas, en donde vicisitudes bien sensibles han hecho padecer a la Iglesia; en fin, trabajará eficazmente, sin duda alguna, para la consolidación de su trono, la gloria y la prosperidad de su imperial familia. Por esto es por lo que recomendamos a V. M. el nuncio apostólico, el cual tendrá la honra de presentar a V. M. ésta nuestra carta confidencial. Dígnese V. M. honrarle con su confianza y su benevolencia para hacerle más fácil él cumplimiento de la misión que le está confiada. Tenga también la bondad V. M. de acordar igual confianza a los muy dignos obispos de México, a fin de que, animados como están del espíritu de dios y deseosos de la salvación de las almas puedan emprender con alegría y valor la obra difícil de la restauración en lo que les corresponde y contribuir por ese medio al restablecimiento del orden social. Mientras tanto, no cesaremos de dirigir todos los días nuestras humildes oraciones al padre de las luces y al dios de todo consuelo, a fin de que, una vez vencidos los obstáculos, desbaratados los consejos de los enemigos de todo orden social y religioso, calmadas las pasiones políticas y devuelta su libertad plena a la esposa de Jesucristo, pueda saludar la nación mexicana en V. M. a su padre, su regenerador, su más bella e imperecedera gloria. Con la confianza que tenemos de ver plenamente cumplidos los deseos más ardientes de nuestro corazón, damos a V. M. y a su augusta esposa la bendición apostólica. Dado en Roma, en nuestro palacio del Vaticano, el día 18 de octubre de 1864. (Pío IX)
Fuente: Benito Juárez. Documentos, Discursos y Correspondencia. Selección y notas de Jorge L. Tamayo. Edición digital coordinada por Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva. Versión electrónica para su consulta: Aurelio López López. CD editado por la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Primera edición electrónica. México, 2006. |

