



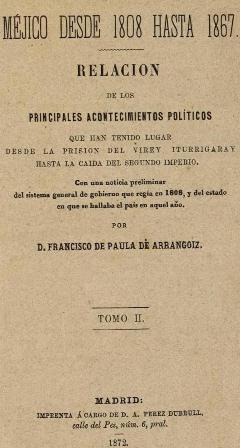
|
|
1848 México desde 1808 hasta 1867 (fragmento) |
La Invasión AmericanaFrancisco de Paula Arrangoiz y BerzábalEl nueve de marzo desembarcó en las inmediaciones de Veracruz un ejército de catorce mil hombres de los Estados Unidos, mandados por el general Winfield Scott, que tenía por segundos a Twigs y a Worth; el último, coronel del séptimo regimiento de infantería, se había hecho notable por su dureza en la guerra contra los desventurados indios seminoles de la Florida, las cual le valió el grado de brigadier general. Cercaron la ciudad los enemigos el diez; el veintitrés aumentaron el bombardeo, viendo que no cedían los mexicanos, y en la tarde del veinticuatro dirigieron un despacho al general Scott los cónsules de España, de Francia y de Inglaterra, pidiendo una suspensión "por el tiempo necesario, para que pudieran salir de la plaza sus conciudadanos con sus mujeres e hijos, y también las mujeres y los niños mexicanos." Al siguiente día recibieron la contestación negándose rotundamente; decía que los neutrales podían haber salido antes del bombardeo; que en cuanto a las mujeres y los niños mexicanos, como no se había atendido a su intimación, no concedería más suspensión de hostilidades que para rendirse. En la misma fecha en que contestaba a los cónsules decía el general Scott al Ministro de la Guerra: "Todas las baterías estaban en espantosa actividad; su efecto sin duda es muy grande, y creo que no podrá sostenerse la ciudad más allá de hoy"; y así sucedió. La guarnición de la plaza y del castillo, compuesta de tres mil hombres, la mayor parte milicianos nacionales de Orizaba y de Veracruz, que abandonaron sus casas por la defensa de la patria, se portó admirablemente, siguiendo el ejemplo del general en jefe Don Juan Morales y de los comandantes de Orizaba y de Veracruz, Don Manuel Villanueva y Don José Luelmo [...] Sin víveres ni esperanza de auxilios del interior, el veintisiete celebró una capitulación la plaza que llevó consigo la del castillo de Ulúa, por no tener víveres ni medios de defensa. Los enemigos hicieron, en los términos de la capitulación, la justicia debida a la honrosa conducta de los defensores de Veracruz. Los cónsules extranjeros recibieron en sus casas durante el sitio a centenares de mujeres y niños pobres, quienes mantuvieron con la mayor generosidad, distinguiéndose sobre todos en caritativa tarea, el español don Telés foro Escalante. De vuelta en la capital, Santa Anna se encargó de la presidencia el veintiuno de marzo; con una actividad increíble reunió fuerzas, y entregando el mando el dos de abril al general don Pedro María Anaya, nombrado presidente interino por el Congreso, se puso en marcha para el Encero.
Llegó Santa Anna con sus tropas a la cordillera, de que una parte está en sus propiedades, pasando por ellas el camino de Veracruz a Jalapa y México. Hizo fortificar los puntos que pareció necesario; pero desoyendo los consejos de los jóvenes tenientes coroneles de ingenieros RoblesPezuela y Cano, jefes de conocimientos en su arma, se negó a que se fortificara el "Cerro del Telégrafo", altura muy elevada que dominaba a las fortificaciones nuevamente levantadas, pretendiendo que era humanamente imposible que subieran a ella los enemigos. Estos emprendieron el ataque el diecisiete de abril por la tarde, que se suspendió por la noche; el dieciocho al amanecer se apoderaron del "Cerro del Telégrafo" en donde colocaron dos piezas de artillería ligera, dominando las fortificaciones mexicanas. La derrota fue completa, a pesar del valor y de los esfuerzos de los mexicanos; perdieron varios jefes y oficiales, y al general don Ciriaco Vázquez que, mortalmente herido, no quiso que se le retirara de su puesto, y expiró en él, animando a sus soldados a morir antes que rendirse. Las pérdidas de los enemigos en este ataque, que se llamó de Cerro Gordo, fue muy superior a la de los mexicanos; confesó el general Scott que había tenido quinientos hombres fuera de combate, pero tuvo cerca del doble. Pasaron muchos días sin que se supiera de Santa Anna, que en la dispersión se dirigió a la hacienda de Tusamapa, propiedad de la familia Gorozpe, en las inmediaciones de Jalapa, a donde llegó con dos oficiales. La victoria de Cerro Gordo le abrió las puertas de aquella ciudad al general Scott, y dejó libre el camino hasta Puebla, sin que hubiera en todo él otras fuerzas mexicanas que guerrillas, de las cuales la más importante y que más servicios prestó fue la que mandaban los curas Jarauta, aragonés, y Martín, Navarro. Apenas llegó a México Santa Anna de vuelta de su desagraciada campaña, se encargó de la presidencia; eran sus ministros de Relaciones, Hacienda, Guerra y Justicia Don Carlos Ibarra, Don Juan Rondero, Don Lino Alcorta y Don Vicente Romero; éste, el gobernador rojo que en 1829 y 1833 se había manifestado tan enemigo de los españoles en San Luis Potosí. Se ocupó el gobierno con la mayor actividad en reparar hasta donde era posible el desastre de Cerro Gordo, preparándose a resistir al enemigo: aumentó el ejército, pidió fuerzas a los Estados, de los cuales algunos como Michoacán, Oaxaca y San Luis Potosí, las enviaron y cumplieron con su deber, faltando completamente a él otros; dio Santa Anna el mando de las tropas a los generales Bravo, Lombardini, Valencia, Salas, Don Juan Álvarez y otros ineptos como los cuatro últimos. Dirigían las obras de fortificación el General Don Ignacio Mora y Villamil y los tenientes coroneles Don Juan Cano y Don Manuel RoblesPezuela, y era jefe de la artillería el general Don Martín Carrera, español. La capital estaba a las inmediatas órdenes de Santa Anna con los generales Herrera de segundo, y de cuartel maestre general Don José María Tornel. Mientras tanto llegaron los enemigos a Puebla, desde cuya ciudad envió proposiciones para un tratado de paz el plenipotenciario Don Nicolás Trist, que había sido cónsul de los Estados Unidos en La Habana. No habiendo accedido el gobierno, avanzó el enemigo sin que se le molestara mucho en el camino, gracias a la completa incapacidad de Valencia y Alvarez. No cansaré al lector con los detalles, poco importantes para él, de los movimientos de ambos ejércitos desde el once de agosto, que Llegó el de los Estados Unidos al Peñón, a catorce kilómetros de la capital, hasta el diecinueve, que al sur de ella, en Padierna, fue derrotada la división de cinco mil hombres que mandaba el general Valencia, en que dio éste pruebas de su grandísima incapacidad. El veinte atacaron los enemigos los puntos avanzados de la capital, particularmente el de Churubusco, en donde se condujeron con una bizarría que habría hecho honor aún a soldados muy aguerridos, los batallones de milicianos nacionales de la capital; vencidos y prisioneros, devolvió a los oficiales las espaldas con elogios el general Scott, que también les hizo debida justicia en su parte oficial de este hecho de armas. Estaban entre los prisioneros los generales Don Manuel Rincón y Don Pedro María Anaya; el literato Gorostiza, Director general de la renta del tabaco, y Don Pedro Jorrín, coroneles de milicianos; Don José Manuel Hidalgo, capitán; y Don José Ramón Malo, el sobrino de Iturbide, que siendo teniente coronel retirado entró de voluntario en un batallón de milicianos de que era cabo de gastadores; muchos fueron los militares y los milicianos que estuvieron prisioneros, y los que murieron; entre los segundos Peñúnuri y Martínez de Castro, jefes de Voluntarios, y Frontera, coronel del ejército veterano. Obtuvo Santa Anna, por medio de la legislación inglesa, que propusiera un armisticio el general en jefe enemigo, el cual el veintiuno dirigió desde Coyoacán un despacho proponiéndolo, y habiendo contestado el Ministro de la Guerra aceptándolo, fueron nombrados comisionados los generales Mora y Quijano, y por parte de Scott el mayor general Quitman y los brigadieres de voluntarios Persifor Smith y Franklin Pierce, presidente éste de los Estados Unidos de 1853 a 1857. Reunidos en Tacubaya los comisionados, convinieron el veintidós en las condiciones del armisticio. Había entrado al ministerio de Relaciones, por renuncia de Ibarra, Don José Ramón Pacheco, que por orden del Presidente nombró para tratar con Mr. Trist a los generales Herrera y Mora y a los abogados Atristain y Couto; estos dos, personas de gran talento e instrucción; de bien merecida reputación de honrados los cuatro, y diputado el último. Fue nombrado secretario e intérprete, Don José Miguel Arroyo, oficial del ministerio de Relaciones. En el apéndice, verá el lector las últimas comunicaciones que mediaron entre el general Scott y Santa Anna al romperse de nuevo las hostilidades como era preciso, pues no debía ni podía México, mientras le quedaran algunos medios de defensa, acceder a las exigencias de su ambicioso enemigo. De cuál fue la conducta de las tropas americanas durante el armisticio, se impondrá el lector por la comunicación de Santa Anna que decía la verdad. Rotas las negociaciones atacaron los enemigos el ocho de septiembre el Molino del Rey, punto fortificado en que mandaba el general Don Antonio León, que siendo gobernador de Oaxaca había marchado en auxilio de la capital, con tres batallones de milicia nacional de aquel estado; fueron rechazados los enemigos, dejando mil hombres en el campo. Si el general Alvarez, según se le mandó, hubiera dado una carga con sus dos mil y quinientos caballos, aquel día habría sido derrotado en detal todo el ejército enemigo, pues no habría tenido tiempo de llegar, en auxilio de la división batida en el Molino, la que estaba en San Angel. El general Alvarez es causa de gran parte de los desastres posteriores a este día. Al ver Don Nicolás Bravo desde Chapultepec que no se movía Álvarez, exclamó: "¡ya no hay Aguirres ni Fieles del Potosí! ", y el mismo Aguirre, con más de setenta años, desde el Mineral de Catorce preguntaba a su amigo Bravo: "¡Qué! ¿Se ha acabado la raza de aquellos valientes Fieles?" Murieron en esta batalla el general León, el coronel de ejército Gelati; el teniente coronel Xicoténcatl, indio noble: varios otros jefes y oficiales veteranos; y de los milicianos, los jefes y muchos oficiales de los batallones de Oaxaca y de San Blas, y Don Lucas Balderas, coronel, republicano de buena fe, artesano que salía a campaña cuando se trataba de defender a su partido o a su patria, y volvía luego a su taller sin pedir recompensas. El doce atacaron los enemigos por distintos puntos; el trece, después de tres horas de batalla, se apoderaron del fuerte de Chapultepec, bizarramente defendido por el general Bravo, que cayó prisionero. Entre las sensibles pérdidas que tuvieron los mexicanos en estos dos días, se contaron las de los generales Pérez de Castro y Montaño, y el teniente coronel de ingenieros Don Juan Cano, persona de notabilísimo talento e instrucción, que había recibido en Francia su educación militar. Apoderados de Chapultepec, se dirigieron los enemigos sin perder el tiempo a atacar los portazgos de Belén y de San Cosme, que son entradas de la capital; duró el ataque algunas horas, pero quedó la victoria por las tropas enemigas, que se apoderaron de ambos puntos. La artillería americana produjo en los mexicanos la misma impresión que en los franceses la prusiana. Viendo Santa Anna que era ya imposible defender por más tiempo la capital, sin dar aviso a las autoridades, sin tomar las precauciones debidas para preservar los archivos y las oficinas de un saqueo del populacho, sin hacer nada de lo que en semejantes casos debe hacer un jefe de Estado, se retiró con los restos de su ejército a la villa de Guadalupe, a siete kilómetros de la capital, en la madrugada del catorce. Renunció allí la presidencia, llamando a ocuparla al que la ley designaba, que era el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Don Manuel de la Peña, uno de los hombres más honrados e ilustres que ha producido México. Santa Anna dejó el mando de la infantería, y con la mayor parte de la caballería se dirigió al Estado de Puebla, y de allí al de Oaxaca, en donde se negó a recibirle Don Benito Juárez, gobernador entonces de aquel Estado desde la ausencia del general León. El presidente Peña y Peña estableció en Querétaro el gobierno, y habiendo llamado a Santa Anna para que respondiera como general de su conducta, no obedeció, se dirigió a la costa, se embarcó para Santomás, y de allí fue a vivir a Turbaco, pueblo situado a poca distancia de Cartagena, en la Nueva Granada. Ocuparon la capital los enemigos a las ocho de la mañana del catorce y el dieciséis, aniversario del grito de Dolores, flotaba el pabellón de las estrellas sobre el palacio de los virreyes y de los presidentes. ¡A los veintiséis años menos once días de la entrada del ejército trigarante en la capital! ¡Cuán gran desengaño para los que presenciaron ambos acontecimientos, y se habían formado tantas ilusiones el veintisiete de septiembre de 1821! Los americanos cometieron grandes excesos en la capital los primeros días; los generales y jefes ocuparon las casas de los vecinos más acomodados, y buen número de ellos no fue muy escrupuloso en el uso de la vajilla, de la plata labrada y de los muebles de la casa; general hubo que convirtiendo en despensa y en bodega el dormitorio principal de la casa en que se alojaba, ricamente amueblado, puso quesos, salchichones y seis u ocho docenas de cajas de varios vinos para que sus criados no le ayudaran a consumirlos. Los soldados, principalmente los que pertenecían a los cuerpos de voluntarios, cometieron los excesos que acostumbraban los ejércitos en países enemigos, sobre todo aquellos de naciones donde domina sobre todas las pasiones y los vicios el de la embriaguez, que es generalmente la causa de los mayores crímenes. Esto era lo que sucedía con los americanos en México: a la vista tengo un párrafo copiado por Mr. Jay de cuya Revista lo traduzco, del periódico Matamoros Flag (la Bandera de Matamoros), que dice: "Otro hecho varonil. El viernes último, después de obscurecer, varios voluntarios de Massachusetts, entraron en casa de un mexicano cerca de la plaza de arriba, y pidieron whisky; una mujer que despachaba les dijo que sólo tenía cerveza, y después de algunas palabras uno de los caballeros sacó la bayoneta y se la hundió hasta el corazón a la mujer." Los hechos parecidos al precedente fueron bastante frecuentes, sobre todo en los puertos; pero en general, las tropas veteranas no cometieron mayores excesos que los comunes en los ejércitos del norte de Europa. Mas en campaña eran bárbaros los jefes del ejército enemigo: ya hemos visto la conducta del general Scott en Veracruz, respecto de las mujeres y los niños; dio orden para que no se diera cuartel a los guerrilleros; puso a precio las cabezas de los valientes Jarauta y Martín, que eran activísimos, y tomó otras medidas verdaderamente bárbaras e innecesarias, que se publicaron en los periódicos de los Estados Unidos, y que cumplían con escrupulosa exactitud los generales, jefes y oficiales que mandaban brigadas y partidas; hubo algunos que quisieron hacerse notar por su barbarie, como el general Lane, que en la noche del veintiuno al veintidós de octubre, sospechando que había en ella armas y guerrilleros, se entretuvo en bombardear la indefensa ciudad de Atlixco. "Mandé", dice en su parte, "que se colocara la artillería en una colina cerca de la ciudad, que dominaba ésta, y que se rompiera el fuego. Se siguió una de las mas brillantes vistas que puede imaginarse. Cada cañón se disparaba con la mayor actividad, y el fracaso que producían las paredes y los techos donde daban nuestras balas y bombas, se mezclaba con el estruendo de nuestra artillería. La brillante claridad de la luna nos proporcionaba dirigir nuestros tiros a los puntos mas populares de la ciudad." Las brillantes vistas causaron la muerte de doscientas diecinueve personas; resultaron trescientas heridas, no siendo el menor número en ambos casos de mujeres y niños, y la destrucción de muchas casas. "Al siguiente día", continúa diciendo el bárbaro, "después de haber registrado en busca de armas y de municiones, y de disponer de lo que se encontró, emprendí mi vuelta." La lectura de la parte que he traducido en la comunicación, basta para que se comprenda toda la atrocidad del general Lane. Hubo varios Lanes. Si inicua hubiera sido la conducta de estos jefes habiendo llevado la guerra con justicia a otro país, ¡cómo deberá calificarse su conducta en una tan injusta! No podían tolerar los americanos resistencia física ni moral: su plan fue aterrorizar a los pueblos, o a los individuos particulares que la hicieran. [...]
|


