



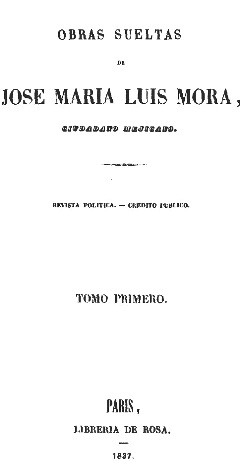
|
|
1837 Sobre el Curso Natural de las Revoluciones |
José María Luis MoraNada más importante que instruir a los pueblos y naciones de los grandes riesgos que corren cuando sus circunstancias los ponen en la carrera dificil y siempre peligrosa de los cambios políticos. La inexperiencia y la falta de conocimientos acerca del curso y término natura! de las revoluciones, es por lo general el origen de sus errores y de tantos pasos peligrosos que frecuentemente los conducen al borde del precipicio. Nosotros creemos pues hacer un servicio importante a nuestra República, si damos una idea del curso natural de las revoluciones, fijando el carácter y principios generales comunes a todas ellas, e indicando sus resultados prósperos o adversos, para que teniéndolos a la vista los mexicanos sepan procurarse los bienes que pueden producir y precaver, supuestos ciertos principios, los males que en ellas son inevitables. Los movimientos que agitan a los pueblos pueder ser de dos maneras. Unos son producidos por una causa directa de que resulta un efecto inmediato. Preséntase una circunstancia que hace desear a una Nación entera, o a alguna porción de ella un objeto determinado; la empresa se logra o queda frustrada y en ambos casos se vuelve a un Estado tranquilo. Los decenviros oprimian a Roma con su tiranía; un acontecimiento particular la hace insoportable, y en un instante viene por tierra. El Parlamento de Inglaterra desespera de ver a la Nación dichosa bajo el dominio de los Stuarts, y cambia la dinastía. Las colonias inglesas de América se hallan oprimidas por el fisco de su metrópoli, y las españolas por el sistema prohibitivo y una opresión calculada; unas y otras hacen un esfuerzo, se declaran independientes y sacuden el yugo bajo el cual estaban encorvadas. Estas son las revoluciones felices; se sabe lo que se quiere, todos se dirigen a un objeto conocido y logrado que sea, todo vuelve a quedar en reposo. Pero hay otras revoluciones que dependen de un movimiento general en el espíritu de las naciones. Por el giro que toman las opiniones, los hombres llegan a cansarse de ser lo que son, el orden actual les incomoda bajo todos aspectos, y los ánimos se ven poseídos de un ardor y actividad extraordinaria; cada cual se siente disgustado del puesto en que se halla, todos quieren mudar de situación, mas ninguno sabe a punto fijo lo que desea y todo se reduce a descontento e inquietud. Tales son los sintomas de estas largas crisis a que no se puede asignar causa precisa y directa; de estas crisis que parecen ser el resultado de mil circunstancias simultáneas sin serlo de ninguna en particular; que producen un incendio general porque todo se halla dispuesto a que prenda el fuego; que no contienen en si ningún principio saludable que pueda contener o dirigir sus progresos; y que serian una cadena eterna de desgracias, de revoluciones y de crímenes, si la casualidad y aún más que ella el cansancio no les pusiese término. Tal fue la convulsión que condujo a Roma del Gobierno republicano al dominio de los emperadores, por medio de las proscripciones y guerras civiles. Tales fueron las largas agitaciones que sufrió la Europa al tiempo de la reforma de Lutero, periodo sangriento que fue el tránsito de las costumbres y constituciones antiguas a un orden del todo nuevo. Estas son las épocas criticas del espíritu humano que provienen de que ha perdido su asiento habitual, y de las cuales nunca sale sin haber mudado totalmente de carácter y de fisonomía. La revolución francesa especialmente ha presentado un carácter de esta clase y como todas, ha sido producida por causas universales y necesarias. Todas las circunstancias de que parece ser resultado, estaban enlazadas unas con otras y sólo de su enlace y unión recibieron toda su fuerza. Mas quién podrá persuadirse que cuando les efectos son portentosos, la causa pueda ni deba considerarse pequeña. Cuando se ve que al quitarse una pequeña piedra viene a tierra todo un edificio, ¿podrá nadie dudar que estaba el todo ruinoso? No son necesarias explicaciones forzadas para concebir claramente esta idea. ¿Dígase si no cual puede ser la causa de las conmociones a que todas las naciones han estado sujetas, cuando se han hallado en una situación semejante? Una impaciencia tanto más violenta en sus ataques cuanto es más vaga en sus deseos, es la que produce el primer sacudimiento. Todos se entregan libremente a esta sensación sin reserva ni remordimiento. Se imaginan que la civilización, previa siempre a un estado semejante, amortiguará todas las pasiones suavizando los caracteres; se persuaden que la moral se hace tan fácil en la práctica y que el equilibrio del orden social está tan bien sentado que nada podrá destruirlo; se olvidan de que jamás se podrá impunemente poner en fermentación los intereses y opiniones de la multitud. La calma y los hábitos de subordinación robustecidos por el tiempo, ahogan en el corazón humano ese egoísmo activo y ese ardor inmoderado que toma vuelo al punto que cada cual se ve obligado a defender por si sus intereses, efecto necesario cuando el desorden de la sociedad poniéndolos en problema deja de protegerlos y prestarles apoyo por reglas fijas, destruidas las cuales, aparecerá el hombre en su natural ferocidad; entonces la suavidad social cederá su lugar al vicio y a los delitos y el hombre antes moral por la sumisión al orden establecido, recobrará toda la violencia de su carácter primitivo al dar el primer paso en la carrera del desorden. Otra de las causas que dan pábulo a la anarquía es la imprudencia con que se adoptan todo género de opiniones sobre variaciones continuas y sucesivas de Gobierno, y la seguridad con que se les presta ascenso. Como los tiempos que preceden a semejantes catástrofes han sido pacíficos y uniformes, las ideas y los sistemas han corrido libremente, sin que haya podido oponérseles nada que los desmienta o los haga sospechosos; la falta pues de experiencia pone en posesión a estas teorías abstractas de una confianza sin límites. De aquí resulta que a la llegada de la tormenta, cada uno ve comprobada por instantes la debilidad y flaqueza de sus discursos por no haber contado con acontecimientos nuevos e imprevistos, cuya falta, habiéndolo hecho errar acerca de los hombres y de las cosas, le trae diariamente por una luz repentina amargos y fatales desengaños; entonces es cuando ese atrevimiento en opinar empieza a debilitarse, el temor de engañarse se aumenta y cesa la confianza con que antes se aventuraba todo sobre las frágiles seguridades de la razón humana. Mas antes de que vengan estos saludables desengaños, es necesario pasar por toda la serie de calamidades que trae consigo el idealismo, porque ni prudencia ni moderación puede esperarse, aun de los hombres más honrados y sabios. La idea de una renováción completa los lisonjea lejos de arredrarlos; el proyecto les parece fácil y feliz y seguro el resultado, lánzanse a él sin aprensión ni cuidado y no contentos con modificar el orden existente, ansían por crear uno enteramente nuevo. Esto hace que en poco tiempo la destrucción sea total y nada escape al ardor de demoler. A nadie se ocurre que el trastornar las leyes y hábitos de un pueblo, el descomponer todos sus muelles y reducirlo a sus primeros principios disolviéndolo hasta sus últimos elementos, es quitarle todos los medios de resistencia contra la opresión. Para que pueda combatirla es necesario que halle ciertos puntos de apoyo, ciertos estandartes a que reunirse y ciertos centros de agregación. Si se les priva pues de todo esto, queda reducido a polvo y entregado indefenso a todas las tiranías revolucionarias. Tales son los inconvenientes de toda revolución emprendida sin objeto decidido y determinado y sólo por satisfacer un sentimiento vago. Cuando los hombres piden a gritos descompasados la libertad sin asociar ninguna idea fija a esta palabra, no hacen otra cosa que preparar el camino al despotismo, trastornando cuanto puede contenerlo. Los primeros autores de esta destrucción se hallan en su mayor parte inspirados por deseos puros y benéficos; así es que aun cuando se extravían de ilusión en ilusión, ofrecen sin duda un titulo de gloria a su patria, presentando un grande y sublime espectáculo de luces y virtudes. Una reunión de hombres de esta clase en todos los puntos del territorio, obran como de concierto, por la conformidad de sus ideas, para promover los intereses más preciosos de la Patria y la humanidad. Se llenan todos del ardor más noble, empeñan en su empresa todas las fuerzas de su alma y casi todos están prontos a sacrificar a la Patria sus intereses personales, sin otra excepción que la de su fama. Como los resultados por lo común no son felices, sus trabajos aparecen vanos y algunas veces insensatos; aquel ardor por establecer principios descuidando de su aplicación y práctica, es muchas veces pueril; y los que han recibido las lecciones de la experiencia después de una revolución se ven no pocas veces tentados a despreciar a sus inmediatos antecesores, como ellos lo habían hecho con los que les precedieron. Esta propensión es sin embargo injusta, pues nadie debe desconocer que es muy fácil juzgar después de los acontecimientos. Imaginese cada cual trasportado a aquella época que suponemos ha empezado a desaparecer, en que las almas llenas de vigor y de energia necesitaban ocupación y movimiento, en que su ardor apenas hallaba campo suficiente en el espacio que las rodeaba, y en que sus facultades ansiaban por ejercer en toda su plenitud la fuerza de que se hallaban animadas; si se atiende a todo esto con reflexión, no podrá menos de reconocerse que semejantes disposiciones son muy expuestas a errores, ni de confesarse que no por eso se debe tener en menos la fuerza y vigor intelectual de los que se han hallado en semejante periodo. Las primeras chispas de una revolución política, y los primeros pasos de la regeneración social, dan siempre a conocer grandes talentos que se hacen notables por la brillantez y fuerza de su elocuencia, lo mismo que por la firmeza de su carácter. Vuélvanse los ojos a Francia, España y a las nuevas Repúblicas de América; en todas se encontrarán los defectos de la literatura y filosofía del siglo XVIII; se notará un tono declamatorio, se echará menos cierta sencillez y aun se advertirán sutilezas poco fundadas; pero jamás podrá dejar de mirarse ni reconocerse la valentía de la elocuencia en la tribuna, la profundidad de la filosofía y la decisión resuelta que se desplega en el ataque y la defensa. Hasta aquí la primera época de una revolución; se han empezado a sentir ciertos males, mas aún no se perciben todos. Insensiblemente va cambiando la escena; el movimiento se comunica de unos en otros y todos quieren ya tomar parte en los negocios públicos. Pronto se presentan en la escena hombres de un carácter nuevo, por la mayor parte educados en una clase inferior y no acostumbrados a vivir en aquella especie de sociedad que suaviza el carácter y disminuye la violencia natural de la vanidad, civilizándola constante y moderadamente. Esta clase de hombres envidiosos y encarnizados contra todo género de distinción que da superioridad, y a la cual llaman aristocracia, apechugan con las doctrinas y teorias más exageradas, tomando a la letra y sin las modificaciones sociales cuanto cierto libros dicen sobre libertad e igualdad. Con estos nombres honrosos cubren sus miras personales que acaso ellos mismos todavia no conocen claramente. Unos llenos de Rousseau que mal entienden, beben en sus obras el odio a cuanto es superior a ellos; otros adquieren en Mably la admiración de las Repúblicas antiguas, y pretenden reproducir sus formas entre nosotros a pesar de la inmensa distancia de tiempo y diferencia de lugares, hábitos y costumbres; éstos quitando a Raynal la tea que encendió para reducir con ella a pavesas todas las instituciones, la aplican indiscretamente a su Patria y producen una conflagración universal; aquellos dignos discípulos del fanático Diderot, braman de cólera sólo de oír el nombre de sacerdotes, religión y culto; otros, finalmente, tratan de ensayar fria y tranquilamente sus mal fundadas teorias, y frenéticos de orgullo, nada, ní aun las más desastrosas revoluciones los detienen para ponerlas en práctica a cualquiera costa. Tal es la segunda clase de hombres que toman una parte muy activa en el segundo periodo de revolución; su perversidad no está del todo fija ni decidida; sus errores son aun todavia en alguna manera disculpables porque tienen mucho de ceguedad y esto hace que no recojan fruto alguno del mal que causan, y que lo paguen bien pronto. Muchos de los que pertenecen a este periodo revolucionario, se hallan por lo general dotados de grandes talentos que hacen brillar bien pronto, especialmente cuando para defenderse tienen que recurrir a la elocuencia, después que esta prenda ha servido de instrumento para atacarlo y destruirlo todo. En estas circunstancias su lenguaje tiene mucha dignidad, bastante verdad y ternura. Cuando este partido, en el cual no faltan hombres de honradez y buena fe queda aniquilado, entonces las revoluciones de los pueblos dejan de ser objeto de la historia de las opiniones humanas y pertenecen sólo a la de las pasiones e intereses personales. La máscara con que se cubren los que entonces se apoderan de la sociedad es tan grosera y visible, que a nadie puede engañar, y los más de los que la usan casi no disimulan sus intentos. Sus bajas y viles acciones no tienen en su disculpa ni la excusa del entusiasmo, ni la de la embriaguez mental. En medio de los crimenes y calamidades públicas, la moralidad no puede tener sino un influjo demasiado precario. Es, sin embargo, digna de notarse una circunstancia que parece ser peculiar de los tiempos civilizados, y es que ninguna facción por bárbara que se suponga, desconoce la necesidad de cubrir sus decretos con un barniz de razón y de argumentos. El más fuerte se empeña siempre en probar que la fuerza no es su sola razón. Todos cuantos dominan en esta época de calamidad, invocan a su favor el sofisma y la declamación; las facultades mentales se ocupan de esto constantemente, y nada dejan sin defender, nada sin alabar. Hállanse filósofos complacientes que disculpan las matanzas, y amigos de la libertad que elogian el poder arbitrario. La poesia no se desdeña de prestar sus acentos para celebrar los más crueles excesos y las más tristes desgracias, y usando de un entusiasmo ficticio sabe cantar en medio de lágrimas y sangre. Nada existe ya de literatura ni artes que sean bastantes a suavizar la barbarie de tan desastrosa época. El lenguaje no puede tener persuasión ni fecundidad en tales momentos. El arte no sabe dar efectos permanentes a una elocuencia hipócrita y aun cuando por una ceguera fatal pueda la imaginación adquirir un cierto grado de calor y de pasión verdadera, sólo puede presentarse a los ojos del sabio y del moderado, como la exaltación de la embriaguez, objeto a un tiempo de compasión y repugnancia. Cuando las cosas han llegado a este punto y los hombres se han cansado de sufrir, se aprovecha una circunstancia favorable para verificar un cambio, y entonces se va gradualmente volviendo atrás por la misma escala, aunque por un orden inverso; dichoso el pueblo que no vuelva hasta el punto de donde partió, pues entonces sin mejorar en nada, como sucedió en España a la caida de las últimas Cortes, ha tenido que pasar por todos los horrores de una revolución. Pero no es esto lo común, sino el quedar en el medio como el péndulo, al cabo de oscilaciones más o menos violentas; entonces en terminada la revolución, se reportan sus frutos, y sus excesos son una lección práctica para evitarlos en lo sucesivo. José María Luis Mora
|

