



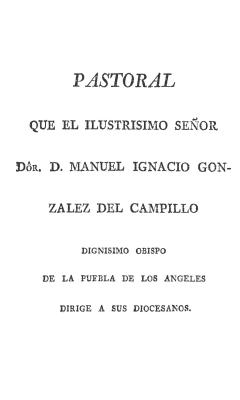
|
|
1810 Pastoral del señor obispo de Puebla Manuel Ignacio González del Campillo. |
Septiembre 30 de 1810
Pastoral del señor obispo de Puebla Manuel Ignacio González del Campillo. Nos don Manuel Ignacio González del Campillo, por la gracia de Dios y de la santa sede apostólica obispo de la Puebla de los Ángeles, del consejo de su majestad etcétera A todos nuestros amados diocesanos, salud y paz en nuestro señor Jesucristo. En una época tan calamitosa como la presente, lo que faltaba para colmo de nuestra desgracia era una revolución interior. Ésta se ha manifestado, según los papeles de la superioridad, el día 15 del que acaba en el pueblo de los Dolores, acaudillada por su cura don Miguel Hidalgo y los capitanes don Ignacio Allende y don Juan Aldama. No hay expresiones con qué significar bastantemente la temeridad de una empresa tan desatinada, ni la gravedad de los excesos y atentados que han cometido contra sus paisanos y nuestros caros hermanos los españoles europeos. Esos hijos desnaturalizados, degenerando de la humildad, moderación, respeto a las autoridades constituidas, fidelidad y religión, que han caracterizado hasta ahora a la nación americana; han levantado el estandarte de la rebelión para manchar la reputación de sus compatriotas y ejecutar en ellos las mayores crueldades. Siguiendo los detestables principios de los franceses han saqueado los conventos, han profanado las iglesias, han manchado sus manos en la sangre de los inocentes y han cometido las mayores torpezas. Parece que sobre ellos ha descargado el Dios de las venganzas el mismo castigo con que afligió a Egipto por su obstinación: Yo haré1 dice el Señor, que los egipcios se levanten contra los egipcios, que el hermano pelee contra el hermano, el amigo contra el amigo, la ciudad contra la ciudad y el reino contra el reino. Ha derramado sobre ellos el espíritu2 de aturdimiento, que los hace andar con pasos vacilantes como el ebrio, que vomita lo que ha bebido. Pero confío en la misericordia infinita de Dios que no se ha de reproducir al pie de la letra en este reino el ejemplar de Egipto3 los príncipes no serán insensatos, ni perderán su antiguo valor. Tenemos un digno jefe, cuyos conocimientos profundos en el arte de la guerra, acreditado valor, actividad y celo de que ya ha dado en nuestro continente los más claros testimonios, nos aseguran la pronta dispersión de esa gavilla tumultuaria, que solamente ha podido reunirse porque la seducción y la malicia han triunfado de la sencillez incauta. Las crueldades de esos bandidos, que prometiendo felicidad, como Napoleón, no hacen más que robar y saciar sus torpes apetitos; despertarán la atención de todos y exaltarán sus nobles sentimientos de lealtad, patriotismo, amor y fidelidad a nuestro legítimo soberano el señor don Fernando VII, en cuyo real nombre nos gobierna el Consejo de Regencia, a cuya obediencia nos hemos obligado por un juramento solemne. Alerta pues, hijos míos, y no os dejéis engañar; firmes en los principios que habéis seguido por el espacio de casi tres siglos, resistid toda subversión y sed fieles, como hasta aquí, en cumplir vuestros juramentos. Sabed, que la revolución no es obra de la razón; es hija del vicio, de la ambición, de la mala fe, de la traición y de todas las pasiones exaltadas; y que la acompañan el robo, la efusión de sangre, la lascivia y toda suerte de maldades. En ella las primeras víctimas que el vicio sacrifica al vicio, son los sediciosos; sin dejar por esto de padecer los inocentes. Así es, que el impedirla y precaverla una causa común en que todos debemos interesarnos con el mayor empeño. ¡Qué cúmulo de males no vendría sobre nosotros si algunos mal aconsejados se dejaran seducir de las engañosas apariencias de otra constitución diversa de la en que nos hallamos, y en la que, respetándose los sagrados derechos de propiedad y libertad individual, hemos disfrutado de las dulzuras de la paz! Entonces ¡desgraciados de nosotros! el fruto de nuestros largos trabajos y aplicación pasaría, sin otro derecho que el de la fuerza, a las manos de un ocioso disipado; vuestras caras esposas e hijas serían sacrificadas a la torpeza brutal de unos hombres indignos por su baja extracción y por su perversa conducta; nuestros templos, a pretexto de gastos precisos, serían despojados de las alhajas y utensilios necesarios para el sagrado culto; los buenos viviríamos en nuestras casas llenos de sobresalto, esperando por momentos la muerte para ser víctimas de la religión y de la patria antes que prestarnos a la complicidad de los tumultuarios; y este hermoso reino tan privilegiado por la naturaleza quedaría devastado y convertido en un yermo. Sí, hijos míos, este sería el resultado inevitable de las locas pretensiones de esos necios, que intentan introducir en este precioso suelo la discordia. Lo pasado es lección segura de lo futuro; leed la historia y hallaréis la destrucción del imperio romano en la lucha interior del pueblo contra el magistrado, del militar contra el senado, y de éste, dividido contra sí mismo. Hallaréis que la hermosa Italia sufrió los mayores desastres y desolación por el partido de los güelfos y gibelinos. Hallaréis por último, que la Francia tan floreciente en el siglo anterior ha sido enteramente arruinada. Las grandiosas basílicas, los magníficos edificios, las decoraciones públicas, los sabios profundos, los hombres beneméritos, los nobles, los poderosos y, lo más sensible, la religión y la moralidad; todo ha desaparecido. No hay en aquel reino, que se llamó cristianísimo, ni iglesias, ni altares, ni sacrificios, ni ministros; a la literatura ha sucedido la barbarie; a la humanidad el vandalismo; las grandes poblaciones se han convertido en desiertos; los buenos, unos han emigrado, otros viven en la oscuridad y la miseria, llorando todos la destrucción de su amada patria, que ha sido presa de un infame advenedizo. ¿Y creéis que ésta desolación de un reino tan rico y poderoso, verificada en pocos años, es obra del monstruo que la domina? No es sino de la segur exterminadora de la discordia. Ésta es la que ha causado esos horrorosos desastres, y la que debilitando las fuerzas interiores, abrió el camino para que subiese al trono un hombre detestable; de suerte, que la desventurada Francia más debe su desgracia a las convulsiones interiores, que a la tiranía del usurpador. No es extraño cuando la concordia es la que traba y enlaza las piedras que componen el edificio del Estado; y así faltando aquella es preciso que éste se desplome y desmorone, como sucede a los edificios materiales cuando les falta la mezcla. Por la unión las cosas pequeñas se hacen grandes, y por la desunión las grandes se destruyen, dice el padre San Jerónimo. Si se introdujera entre nosotros sería una calamidad mayor, que si Napoleón pusiera el pie en este reino con un ejército formidable. Unidos nosotros, entonces resistiríamos su poder, como lo ha resistido la España por más de dos años, a pesar de la desigualdad de una lucha en que pelean por una parte ejércitos aguerridos, y por otra soldados bisoños; por una, gentes armadas y prevenidas; y por otra, descuidadas y sin otras armas que su valor y denuedo; una parte ocupa las plazas fuertes; y la otra no opone más que los pechos descubiertos; una hace la guerra por los principios de los ladrones; y la otra según el derecho de gentes. A pesar de estas desventajas, la generosa España no ha recibido el odioso yugo que se le ha querido imponer, ha conservado su libertad con asombro del orbe entero, y a intimidado al tirano que la amenazaba con la misma cadena con que ha sujetado a los reyes más poderosos. Si buscáis la causa de este fenómeno político no encontraréis otra que la unión de los invictos españoles. Si entre ellos no hubiese reinado la unión en amar al rey, en crear un gobierno, en hacer sacrificios, en formar ejércitos y en resistir la dominación tiránica; sin embargo de su valor y esfuerzo ya hace días que estuvieran atados al carro de Napoleón. ¡Qué dulce complacencia no le causaríamos a este monstruo, a quien justamente aborrecemos, si la desavenencia llegara a apoderarse de nosotros! Ya vería a la madre patria privada de los auxilios que necesita para sostener la guerra, que él teme y no puede apagar, sino pasando por las humillaciones que resiste su carácter orgulloso. Vería allanado por nosotros mismos el camino que no se ha podido abrir por medio de sus emisarios, para hacerse dueño de nuestras ricas minas. Con este designio ha apurado él su talento tan fecundo en maquinaciones y astucias en separarnos de la metrópoli, procurando por todos los arbitrios que le han sido posibles introducir entre nosotros la desunión. Que un extraño venga a invadir nuestro suelo, y a destruir nuestra amada patria, es sensible; pero que los mismos hijos despedacen el seno de su madre causándole la muerte, es una ingratitud que no hay voces con qué explicarla, ni lágrimas con qué llorarla. Y esto puntualmente es lo que hacen aquellos díscolos, que por miras torcidas fomentan las divisiones y partidos. Son semejantes a Esaú y Jacob, que luchando en el vientre de Rebeca su madre, le causaban tantas angustias, penas y dolores que no pudo menos que exclamar 4 ¿Si esto me había de suceder para qué fue concebir? Con tan sentidas voces podía quejarse la América contra esos hijos ingratos que en el día la afligen con sus facciones desastrosas. No hay entre vosotros, hijos míos muy amados, esas luchas interiores: amémonos todos tiernamente como hermanos que somos efectivamente y por unos vínculos más dulces y más estrechos, que los de la carne y la sangre. Estamos unidos por la fe que profesamos, y componemos un cuerpo místico que es la Iglesia de quien es cabeza Jesucristo. Formamos también un cuerpo civil que gobierna nuestro soberano y en su real nombre el Supremo Consejo de Regencia, a quien hemos prometido obediencia y fidelidad. Sobre todo el vínculo de la caridad, que es el más fuerte, debe unir nuestros corazones de suerte que todos sean uno. En vista de estos íntimos enlaces, ¿no es extraño que fieles marcados con el sagrado carácter del bautismo, vasallos de un mismo rey, que forman una monarquía, habitan un mismo país, y tal vez una misma casa y tienen otras relaciones de interés, vivan desunidos en el espíritu formando partidos? No hay cosa más detestable que las facciones, ni que más degraden al hombre en el concepto de los sensatos. El hombre justo y racional no sigue otro partido que el de la razón y la justicia. Solamente el americano perverso y maligno puede aborrecer al europeo por la cualidad de tal, y al revés. Estoy seguro que el europeo bueno amará al americano, y éste a aquél. Sea, pues, de hoy en adelante este odio el carácter que distinga a los malos europeos y americanos, y su tierno amor y correspondencia la divisa de los buenos. Nunca ha debido haber esta desunión; no por parte de los americanos, porque estos deben a los europeos el esplendor de su origen, la civilidad, las artes útiles, la instrucción y sobre todo la fe, que plantaron en este afortunado país aquellos primeros celosos ministros del Evangelio, dignos de nuestro eterno reconocimiento, y que cultivaron después con su ejemplo y con su doctrina los grandes obispos que venidos de la Península han gobernado la Iglesia americana. Siento que la prontitud con que deseo hablaros no me permita haceros una exacta y menuda relación de los beneficios que los españoles europeos han hecho a la América, y que exige de ella la más tierna gratitud, para que así depusiesen los hijos de esta toda preocupación. No por parte de los europeos, porque estos deben mirar a la América en su actual estado, como la obra de sus manos; porque en ella viven con comodidad, disfrutando las delicias que proporciona la fertilidad de su suelo y la benignidad de su clima; porque con el comercio y laborío de sus minas hacen grandes caudales, y porque comúnmente están enlazados con americanos; relaciones interesantes que deberían alejar toda especie de rivalidad. Pero en la presente época en que la América se ha declarado parte integrante de la monarquía, que ha sido llamada en la persona de uno de sus más dignos e ilustres hijos a ejercer la soberanía, y que ha sido convocada por primera vez a cortes; en la presente época, vuelvo a decir, en que la madre patria ha recibido los más claros testimonios de la fidelidad de la América, en la alegría con que ha celebrado sus triunfos, en la tristeza con que ha recibido la noticia de sus desgracias, en los cuantiosos donativos que ha hecho para socorro de sus necesidades, en los continuos votos que ha dirigido al cielo implorando sus misericordias a favor de la España; en esta época finalmente, en que el verdadero interés de todos es uno, y consiste en rechazar la dominación francesa; estar desavenidos, es una falta de política, una imprudencia temeraria, una fatuidad, un… no encuentro nombre propio que darle. Depónganse las preocupaciones, parte de la debilidad de espíritu, de la ingratitud, o de la ciega pasión; rómpase el muro que divide a la hija de la madre; no se oigan jamás los odiosos nombres de criollos y gachupines; seamos todos españoles, unos europeos y otros americanos; pero todos verdaderos españoles, esto es ingenuos, sinceros, generosos, benéficos, leales y amantes de nuestros hermanos; apartemos de nuestro corazón la vil rencilla, la baja emulación y la perniciosa discordia. Esto nos manda la ley santa que profesamos, cuyo espíritu es el de caridad, al que diametralmente se opone la discordia, de quien nace el odio,5 de este la venganza, la venganza engendra el desprecio de las leyes, con él se pierde el respeto a la justicia, se viene a las armas, se enciende una guerra civil y cae el Estado, cuya permanencia estriba en la unidad. Así es que los antiguos para significar la discordia pintaban una mujer que rasgaba sus vestidos. Así es que Dios aborrece hasta un grado que asusta al que la introduce entre sus hermanos. Leed el capítulo 6 de los proverbios, y hallaréis que los ojos altivos, la lengua falaz, las manos que derraman la sangre inocente, el corazón que forma negros designios, los pies prontos y ligeros para correr al mal y el falso testigo merecen el odio del Señor; pero a aquel que siembra las disensiones entre los hermanos lo mira con un odio no como quiera, sino con detestación: Et septimum detestatur anima ejus... eum qui seminat inter fratres discordias. He vivido entre vosotros, hijos míos, por más de treinta y cinco años, y mi larga residencia en esta diócesis, y los destinos que he servido en ella, me han proporcionado conocer a fondo vuestro carácter dulce, amable y pacífico; vuestra docilidad, subordinación, amor a los prelados y respeto a los jueces. Con este conocimiento nada he temido de vosotros en esta época, y me he atrevido a asegurar, tanto a la Suprema Junta Central, como al Consejo de Regencia, que en esta diócesis no habría la menor inquietud, porque una era la opinión de todos sus habitantes, unos los sentimientos, unos los deseos. Y después de estas seguridades que he prestado por vosotros, ¿me pondréis en ridículo, haciéndome pasar por un hombre ligero que aventura infundados pronósticos? ¿A un obispo que os ama tiernamente, que os desea todo bien, y que está pronto a derramar su sangre por vuestra salud, le causaréis con una sedición una mortal pesadumbre que acabaría inmediatamente con su vida? Lejos de mí toda desconfianza que os es injuriosa, yo espero que continuándome vuestro amor, de que he recibido todo género de pruebas, me deis la última en manteneros como hasta aquí, dóciles a mi voz, obedientes a las autoridades constituidas, fieles a nuestro soberano y amantes a la patria. Y vosotros venerables párrocos, hermanos y coadjutores míos, que sois mi único consuelo en las aflicciones y amarguras, que hacen la herencia de los obispos; a vosotros me convierto particularmente. Vosotros, que me ayudáis a llevar la pesada carga, que abruma mis débiles hombros, y habéis contribuido con vuestro ejemplo y sana doctrina mantener en quietud el rebaño que Dios puso a mi cuidado, redoblad vuestro celo y vigilancia pastoral para que no entre algún lobo en vuestros apriscos, y altere la dulce paz que reina en ellos. Vosotros sois los ángeles y ministros de ella, anunciadla en el púlpito, en el confesionario y en las conversaciones familiares, como os lo tengo mandado. Si otro de vuestro carácter y profesión se ha levantado de en medio del santuario, y ha tocado el clarín de la sedición y encendido la tea de la discordia; empeñaos vosotros en sofocar aquellas voces y en apagar ese fuego, para que no haya en la diócesis la menor combustión. Si por desgracia se dejase ver alguna chispa por ligera que sea, dadme aviso inmediatamente, como os he prevenido hace muchos días, para trasladarlo a la superioridad, y dictar las providencias que son propias de mi ministerio. Exhorto con el más vivo encarecimiento a todos mis diocesanos al cumplimiento exacto de sus deberes para con Dios, para con los hombres, para con el Estado y para con la patria. Para con Dios, observando la ley santa que nos impone, manteniéndose en su religión adorable, que es el comercio establecido entre el cielo y la tierra por el cual recibimos gracias y nosotros le rendimos cultos; para con los hombres, animándolos, compadeciéndolos y prestándoles nuestros auxilios; para con el Estado que vela sobre nuestra seguridad, procurando su conservación, empleando nuestros talentos en su servicio y obedeciendo sus leyes; para con la patria, haciéndola bien y contribuyendo a su libertad por cuantos medios penden de nuestras facultades. El amor a la patria, hijos míos, no es otra cosa que el amor al bien público; si este amor ardiera en el corazón de los ciudadanos, el Estado sería una sola familia, como sucedía entre los romanos por esta virtud, y entre los primeros cristianos por la caridad. Os hablo por último con el apóstol6 rogándoos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que todos digáis una misma cosa, y que no haya divisiones entre vosotros; antes sed perfectos en un mismo ánimo y en un mismo parecer. Os suplico,7 que os conduzcáis con la modestia y honestidad, que corresponde a la dignidad de hijos de Dios y de miembros de Jesucristo con que os ha honrado y distinguido; con humildad y mansedumbre, con paciencia sobrellevándoos unos a otros en caridad, solícitos en guardar la unidad del espíritu en vínculo de paz, que no se puede conservar donde reina la soberbia, la ira, la impaciencia, el odio, o vil emulación. Dada en la ciudad de la Puebla de los Ángeles a treinta de septiembre de mil ochocientos diez.— Manuel Ignacio, obispo de Puebla.— Por mandado de su señoría ilustrísima el obispo mi señor.— Doctor don Francisco Pablo Vázquez, secretario.
1 Isai. Cap. 19 V. 2.
Juan E. Hernández y Dávalos, Colección de documentos para la historia de la guerra de independencia de México de 1808 a 1821. México, José María Sandoval, impresor, 1878, vol. 2, documento núm. 271.
|

