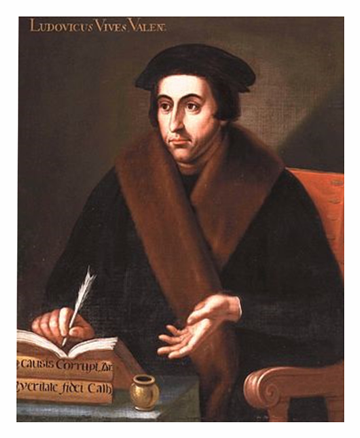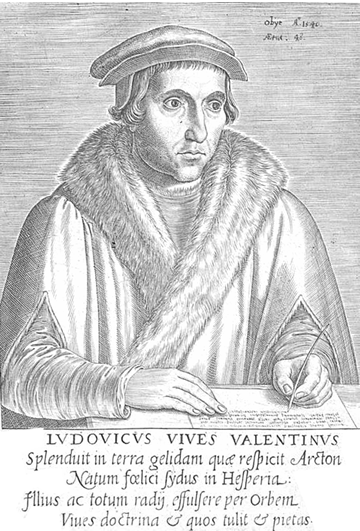|
|
1526 Tratado del socorro de los pobres. A los Cónsules y Senado de la ciudad de Brujas. |
Brujas, 6 de enero 1526
JUAN LUIS VIVES
Es obligación del peregrino y extranjero, dice Cicerón, no ser curioso en una República extraña: Es verdad, porque al paso que el cuidado y consejo amigables no pueden reprobarse, es aborrecible en todas partes la curiosidad en cosas ajenas; bien que por otra parte la ley de la naturaleza no permite que sea ajeno del hombre lo que conviene a los hombres, y la gracia de Cristo ha unido a todos entre si estrechamente, digámoslo así como betún celestial el más tenaz, y solido; mas dado que algo nos sea ajeno, el negocio presente no es de esta calidad para mí, que tengo a esta ciudad la misma inclinación que a mi Valencia; y no la nombro con otra voz que Patria mía, porque hace catorce años que habito en ella, en cuyo tiempo, aunque haya interrumpido mi residencia algunas veces, otras tantas me he vuelto aquí como a mi propia casa. Me ha agradado la conducta de vuestro manejo y administración, la educación y civilidad de este pueblo, y la increíble quietud y justicia, que resplandecen en él, y las gentes aplauden y celebran. En efecto aquí me casé; ni de otra suerte quisiera que se procurase el bien de esta población, que como el de una ciudad en que tengo resuelto pasar el resto de vida que la benignidad de Cristo me concediere, y de la que me reputo ciudadano, mirando a los demás como hermanos míos. Las necesidades de muchos de ellos me obligaron a escribir los medios, con que juzgo se les puede socorrer; asunto que en Inglaterra me había rogado emprendiese mucho tiempo hace el señor Pratense vuestro Prefecto, que piensa celosa e incesantemente como debe en el bien público de esta ciudad. A vosotros dedico esta obra, ya porque os esmeráis en hacer bien y aliviar a los miserables, de que da bastante testimonio la muchedumbre de pobres que concurre de todas partes aquí, como a refugio siempre prevenido para los necesitados, ya también porque como haya sido el origen de todas las ciudades, con el fin de que cada una de ellas fuera un lugar en donde con dar, y recibir beneficios, y con el auxilio reciproco, se aumentase la caridad, y afirmase la sociedad de los hombres, debe ser particular desvelo de los que gobiernan cuidar, y poner todo esfuerzo en que unos sirvan a otros de socorro, nadie sea oprimido, nadie injuriado, nadie reciba daño injusto, y que al que es más débil asista el que es más poderoso, y de esta suerte la concordia del común, y congregación de los ciudadanos se aumente cada día en la caridad, y permanezca eternamente. A la verdad: así como es cosa torpe para un padre de familia el que deje a alguno de los suyos padecer hambre, o desnudez, o el sonrojo y fealdad de la vileza del vestido, en medio de la opulencia de su casa, del mismo modo no es justo que en una ciudad rica toleren los magistrados que ciudadano alguno sea maltratado de la hambre y miseria. No os desdeñéis os ruego de leer este escrito, o si no gustáis de ello, a lo menos reflexionad muy cuidadosamente el asunto que en él se trata del bien público, ya que os mostráis tan solícitos en enteraros del pleito de cualquier persona particular de mil florines, por ejemplo, de controversia. Deseo a vosotros y a vuestra ciudad toda prosperidad y dicha. Brujas, 6 de enero 1526.
LIBRO PRIMERO
Origen de la necesidad y miseria del hombre El autor de todas las cosas nuestro Dios, usó de una generosidad maravillosa en la creación y formación del hombre, de suerte que ninguna cosa hubiera o más noble que él debajo del Cielo, o mayor en el orbe que hay bajo de la Luna todo el tiempo que en él viviese, como permaneciera sujeto a la Divina voluntad; fue enriquecido con un sano y robusto cuerpo, con muy saludables alimentos que se hallarán con abundancia en todas partes, criado con un entendimiento agudísimo, y una alma muy santa, y hecho muy a propósito para el comercio de la vida, a fin de que empezase ya entonces a meditar en este cuerpo mortal la compañía de los buenos ángeles, supuesto que se criaba para reparar la ruina de los malos. Pero incitado de la soberbia, y buscando una dignidad que excedía a la esfera de su condición, no contento con la humanidad más excelente, pretendió la divinidad movido de las promesas de aquel que había perdido sus bienes por semejante camino. «Seréis como unos dioses sabedores del bien y del mal.» Efecto fue de una arrogante soberbia intentar subir a la altura de una deidad sobre la cual no se halla cosa alguna. Y tan lejos estuvo de lograr lo que deseaba, que antes perdió muchísimo de lo mismo que había recibido, como se halla escrito en los Cánticos del Rey David: «Hallándose el hombre con honor, no lo conoció; fue comparado a los insensatos jumentos, y hecho semejante a ellos.» Es a saber, de tal manera se apartó de la semejanza de Dios que cayó en la semejanza de las bestias, y pensando ser más que los ángeles vino a ser menos que hombre, a la manera que aquellos que apresurándose sin consideración a subir algún sitio sin guardar el orden de los escalones, dan tanto mayor caída, cuanto más alto era el lugar a que subían. De aquí provino el invertirse el orden de la constitución humana, por haber disuelto el hombre el que tenía con Dios, de tal modo, que ni las pasiones obedecían ya a la razón, ni el cuerpo al alma, ni lo exterior a lo interior, quedando en una guerra civil e intestina, abandonada ya la reverencia al príncipe y sus leyes. Desnudo el hombre de la inocencia, él mismo cargó con todo para su ruina. Se entorpeció el entendimiento y se oscureció la razón. La soberbia, la envidia, el odio, la crueldad y un grande número de variedad de apetitos y y las demás perturbaciones, fueron como tempestades movidas en el mar a la violencia del viento. Se perdió la fidelidad, se resfrió el amor, todos los vicios acometieron como en escuadrón, el cuerpo se llenó de miseria al mismo tiempo, y aquellas maldiciones «maldita será la tierra en tu trabajo», se extendieron a todas las cosas en que había de ejercitarse la diligencia de los hombres. No hay cosa alguna exterior e interior que no parezca haber conspirado al daño de nuestro cuerpo; hediondos y pestilenciales hálitos en el aire, las aguas nada saludables, la navegación peligrosa, molesto el invierno, congojoso el verano y tantas fieras dañosas, tantas enfermedades por la comida. ¿Quién es capaz de contar los géneros de venenos, y las artes de hacer mal? ¿Quién los daños recíprocos que se causan los hombres? ¡Tantas máquinas contra fortaleza tan débil a quien basta ahogar un grano de uva detenido en la garganta, o un cabello tragado, muriendo muchos de repente por causas no conocidas!
Las necesidades de los hombres. No sin razón muchos de los Antiguos dijeron, que nuestra vida no es vida sino muerte; y los griegos llamaron a nuestro cuerpo soma, como si dijesen sema, que entre ellos significa el sepulcro. Había Dios amenazado a Adán, que en cualquier día que comiese del fruto vedado había de morir; Comió, y a la comida se siguió la muerte. Porque ¿qué es esta vida sino una muerte continua que se perfecciona cuando queda el alma del todo libre de este cuerpo? Cuando nacemos, dice un poeta, morimos, y el fin empieza ya desde el principio; porque desde el primer instante que nace el hombre lucha el alma con el cuerpo, al cual desamparara luego sin duda, si no fortaleciese éste su flaqueza con el alimento como con una medicina. Para esto creó Dios las comidas para que fuesen, digámoslo así, como unos pies derechos, o firmes maderos que sostuviesen este caduco edificio, que va caminando siempre hacia su ruina. De estos alimentos unos hay que los da de sí la tierra en sus árboles, arbustos, hierbas y raíces, y otros se apacientan en ella para nuestro uso, como los ganados. Hay unos que tomamos del agua, y otros que cazamos del aire. Fuera de esto nos defendemos de la fuerza del frío con pieles, paño y fuego, y nos guardamos del calor con el beneficio de la sombra. Nadie hay, o de cuerpo tan robusto, o de ingenio tan capaz, que se baste a sí mismo si quiere vivir según el modo y condición humana. En efecto, une a sí el hombre una mujer, por asegurar la sucesión y conservar lo adquirido, porque este sexo por medroso es guardador por naturaleza. Busca después los compañeros de sus miserias a quienes quiere bien, y procurando hacerles todo el bien que puede, crece el amor y la sociedad poco a poco, y sale y se extiende hacia fuera. Unidos ya unos a otros por las obligaciones y beneficios, no permanece encarcelado el amor dentro de los cortos límites de una familia y de un hogar, sino que el favorecido agradece el beneficio sin descuidarse en recompensarlo en la primera ocasión; Porque en verdad la naturaleza, que hasta a las bestias fieras como elefantes, leones y dragones, inspiró sentimientos de gratitud, y una como memoria del beneficio, nada aborrece más que al alma ingrata. No podían dejar de conocer, ya que deseaban con ansia ayudarse mutuamente franqueándose favores, cuán útil y agradable había de ser edificar cercanas habitaciones, para proveer de este modo de las cosas que estuvieran en su mano a los que querían socorrer. Ocuparon el campo más vecino, y cada cual para aprovecharse a si mismo y a los otros, se aplicó de buena gana a aquel oficio a que se halló mas proporcionado y dispuesto. Unos tomaron a su cargo la pesca, otros la caza, la agricultura, apacentar ganados y tejer, edificar, u otros oficios necesarios o útiles para vivir. Hasta aquí conversaban ellos entre sí con la mayor limpieza y unión, pero el antiguo mal no tardó en apoderarse de muchos con el deseo de anteponerse, o por mejor decir, de oprimir a otros, para gozar, ociosos y venerados, de los trabajos ajenos a y obligar a los demás a ejecutar sus preceptos; resplandeciendo ellos con el reino y el poder y guardados con un ejército de los mismos a quienes habían hecho consentir en su tiranía o por el engaño o por el miedo. Todo esto se originaba de aquella ambición conque nuestros primeros padres habían presumido, y esperado temerariamente ser dioses: y verdaderamente nuestro apetito de dominar no se fija otro término que un ser divino. Bastante lo manifestó aquel furioso joven rey de Macedonia, cuando le parecía haber hecho aun poco en la conquista que pensaba haber conseguido de todo el orbe, sin embargo de faltarle aun la mejor parte que vencer. De aquí viene haber sido corrompidas por la violencia de los dominantes las leyes bien recibidas y justas para todos; de aquí los muros añadidos a las ciudades, y la guerra ya civil, ya extraña, peste la más contagiosa de todas. En este estado fue ya preciso empezar a atajar la corriente de la pereza, arrogancia, y miseria humana, pues aumentado el género de los hombres, había quienes no tenían de qué sustentarse, y holgazanes pedían su alimento de los trabajos ajenos. En conclusión: fueron primeramente los campos contiguos a las ciudades divididos como era razón entre los ciudadanos, señalando a cada uno sus límites, que fueron consagrados por el vigor de las leyes. Y porque el cambio de unas cosas por otras, que era lo único que había estado en uso hasta entonces, pareció molesto, se inventó el dinero por acuerdo del público, como una insignia que autorizada con la fe de la ciudad bastara para que recibiese cualquiera de mano del zapatero el calzado, del panadero el pan, y del fabricante el paño. Esta insignia o señal se esculpió en una materia, que fácilmente conservase lo impreso en ella por su firmeza y solidez, no se consumiese entre los dedos de los que la manejasen, y que ni por su abundancia se hiciese despreciable, ni por su preciosidad difícil de hallar. Al principio fue cobre, después plata, y por fin oro: conciliando también el valor a estos metales la nobleza de su ser, en que dicen que se aventajan. Se acuñó al principio multitud de estos dineros, y se repartió entre los ciudadanos, para que negociando cada uno con ellos, los diese por el trabajo o por las cosas de los otros y y los recibiese por las suyas, conservando, por este medio, con un honesto ejercicio las facultades de la vida, y comunicados de unos a otros, e igualados por las mutuas conmutaciones los oficios de la ciudad, cada cual hubiese lo suyo. Pero he aquí que ocurren muchas casualidades; unos, cesando del trabajo por la enfermedad de sus cuerpos, vienen a parar en la pobreza, porque se ven en la necesidad de expender sus dineros sin recibir otros. Lo mismo acontece a aquellos que perdieron su hacienda en la guerra, u otra alguna grande calamidad, de las que necesariamente han de llegar a muchos que viven en este mundo turbulento, como incendios, avenidas, ruinas y naufragios. Hay otros cuyo oficio deja de ser ganancioso, y además de estos los que consumieron torpemente sus patrimonios, o neciamente fueron pródigos de ellos. En fin, muchos son los caminos para adquirir y conservar la hacienda, pero acaso no son menos los que hay para perderla. Esto es por lo que toca a las cosas exteriores, a las que llamaron casuales los antiguos, por una ley incierta, esto es, oculta a los entendimientos de los hombres. También se proveyó el cuerpo miserable y enfermizo, para que fuese ayudado por los remedios buscados a costa de la experiencia, y para que el ánimo afligido se aliviase con las conversaciones y obsequios de los amigos. Diéronse después maestros a la edad ruda, que formasen la vida, mostrasen el camino de la virtud, y dirigiesen el talento: primeramente lo fue para cada uno su padre, su madre, luego sus madrinas, padrinos, tíos, abuelos, y los que distan más, y están unidos con menos estrecho vínculo de sangre. Después fueron las escuelas, los maestros de la sabiduría, y muchedumbre de fundaciones que dejaron a este fin los hombres más grandes. Pero estos remedios se han de ir a buscar lejos, o ya son desconocidos o costosos, o se ignora el modo de usarlos, en todo lo cual necesitamos de la ayuda ajena. Hay algunos que no lograron maestro para cultivar su ingenio, y otros a quienes corrompió y echó a perder el mismo maestro, corrompido y malo, como el pueblo, que es un grande doctor de errores, y un vecino a otro vecino, y el padre al hijo son los autores y maestros de las perversas opiniones; también muchos maestros de juicios estólidos y depravados, a quienes no fiarías tus gansos, gobiernan las escuelas de niños nobles. Otros hay que despreciando al maestro van dando de precipicio en precipicio con toda la ceguedad de su mal consejo, apartando de sí la guía, o escogiendo la que es más ciega. De esta suerte hecho un miserable todo el hombre exterior e interiormente, pagó justísimamente la avilantez con que emprendió usurpar la divinidad. Fue abatida: la soberbia del animal más desvanecido, hasta llegar a ser el más flaco, y el que menos vale de todos por sí mismo. Toda su vida y su salud depende de los auxilios de otros, ya para que se corte la raíz de la soberbia, que por medio de nuestros primeros padres se nos comunica a sus descendientes, ya especialmente por ocultos juicios de Dios, faltando a unos el dinero, y a otros la salud o el ingenio, porque habían de usar mal de estas cosas; para otros la misma pobreza es instrumento de grandes virtudes, porque todo lo refiere a nuestro provecho aquel príncipe y gobernador de este mundo, padre el más sabio y liberal. Concluyamos pues que todo aquel que necesita de la ayuda de otro es pobre, y menesteroso de misericordia, que en griego se llama limosna, la cual no consiste sólo en distribuir dinero como el vulgo piensa, sino en cualquiera obra por cuyo medio se socorre la miseria humana.
Cuál sea la razón de hacer bien. Para que todos sepan cual sea el orden de los beneficios, como se han de recibir, o hacer, y cuanto deba ser el agradecimiento de cada uno, declararé cuáles sean los principales y de primera nota, también los que son próximos a estos, y los que distan más de ellos. Piensan muchos, que ni se da ni se recibe por beneficio otra cosa que dinero, o que no hay más beneficio que el dinero. De aquí viene aquella vulgaridad de: «¿Qué aprovechó, qué ayudó, si nada dio?» O «mucho aprovechó porque dio»; o a lo menos extienden la razón de beneficio a las cosas por cuyo medio se alcanza el dinero, como si alguno enseñó un oficio ganancioso, o dio un consejo lucrativo; en esto pecan muchos que cuando dan un consejo fijan toda su atención en el dinero, y se olvidan del bien de la razón y la virtud; pero nosotros que constamos de alma y cuerpo, en ambos tenemos las cosas siguientes, ahora gustes de llamarlas bienes, ahora provechos: en primer lugar en el ánimo está la virtud que es el único y verdadero bien, después está el ingenio, la agudeza, la erudición, el consejo, y la prudencia. Demás de esto está en el cuerpo la salud robusta para que sirva al alma, y también las fuerzas que basten a llevar los trabajos de la vida; finalmente entre los bienes exteriores están los dineros, las posesiones, haciendas, y alimentos. El principal beneficio, como que es el sumo, es coadyuvar uno a la virtud de otro: por esto deben a Dios mucho más que todos los otros, no las personas a quienes tocó la nobleza, la hermosura, las riquezas, el ingenio, o la reputación, sino aquellos a quienes se dignó el Señor comunicar su espíritu para conocer, y ejecutar lo santo y saludable, esto es, todo lo que pueda agradarle. De este don leemos en el Salmo 147: «Dios es el que manifiesta su palabra a Jacob, y sus justicias y juicios a Israel. No hizo cosa semejante con otra alguna nación, ni les descubrió y enseñó sus juicios y secretos.» Este es aquel grande beneficio, que hace Cristo a los que por su santo nombre han sido verdaderamente bautizados, y que creen y confían únicamente en él. Los ministros y como dispensadores de este beneficio fueron sus discípulos y que tanto bien hicieron al género humano, y después de ellos todos los que suceden a los apóstoles, no tanto en la dignidad como en el ministerio y obras. A este bien es imposible el decir dignamente cuanto reconocimiento debemos, porque el es el que cada uno debe desear a cualquiera otro mortal, y en cuanto le fuere posible, procurárselo con el consejo, con la diligencia, con la obra. Después de la virtud se sigue la enseñanza y que se dirige al conocimiento de la verdad, aquella instrucción, digo y con que enciende un hombre a otro una luz de su misma luz, sin que esta se disminuya, pues antes se aumenta. ¡Qué bella y magnifica cosa es enseñar, pulir, instruir, adornar a la más excelsa de las potencias que es el entendimiento! Protesta Sócrates que no agradecería al que le diese dinero, y que se confesaría reconocidísimo al que le quitase su ignorancia. El santo Job sumergido en miserias e inmundicias, no pide dones a sus poderosos amigos, sólo les ruega que le enseñen. «¿Por ventura os dije yo: traedme vuestros regalos, y dadme de vuestra hacienda, o libradme de la mano del enemigo, o sacadme de la mano de los poderosos? Enseñadme y callaré, y si alguna cosa he ignorado instruidme.» Los hombres viles, que en tanto reputan el dinero que dan, y tanto se jactan de haber mantenido los estudios de otros, enseñen ellos y tendrán entonces de qué gloriarse con razón. Aristóteles compara el beneficio de los maestros con el de Dios, y con el de los padres; y a estos tres dice el que nadie puede tener un agradecimiento que sea igual al beneficio. Es indecible cuanto aprovecharían a la república algunos grandes y eruditos varones, si tuvieran a bien tomar ellos mismos a su cargo el instruir a la niñez, edad flexible a todo, y a la que es muy fácil inspirar las sanas opiniones; o a lo menos asistir a los maestros con avisos, preceptos, y otros auxilios a este modo, y les señalasen como con el dedo el camino que se debe seguir. Ciertamente no es decente que los que gobiernan las ciudades sean descuidados en proveer a sus niños de los mejores maestros, que estén adornados no sólo de ingenio y erudición, sino también de un juicio sencillo y sano; pues la instrucción pueril tiene gran fuerza para lo restante de la vida, así como la tienen las semillas para las mieses venideras. Por cierto que convendría más velar con más cuidado en esto, que en hermosear o enriquecer la ciudad, si ya acaso no pensamos que es mejor dejar malos descendientes, como los dejemos ricos. Fuera de lo que llevamos dicho, cuán grande y glorioso debe reputarse el cargo de apaciguar y sosegar los ánimos, que se consigue parte con los preceptos de la virtud, parte con el trato, los consuelos, el agrado, la visita y obsequios, y además el de defender los cuerpos, por lo que fueron hallados aquellos nombres de libertadores y conservadores, y se inventaron en otro tiempo tantas coronas, señales del valor y de la gloria, es a saber, la de grama para el que hubiese librado a un ciudadano en la batalla, la de encina para el que hubiese hecho levantar algún cerco, y por lo mismo fue también tenida la medicina en la mayor estimación, y elogiada como invención de los dioses. «El varón médico, dice Homero, vale por muchos hombres, y el Señor manda que se honre al médico.» ¿Cuán grande oficio es asimismo redimir a otros de la cárcel y cautiverio? Terencio Culeo, senador libertado de la cárcel de Cartago por Escipión Africano, le miró y reverenció toda su vida como a su señor, y asistió a su triunfo con la cabeza descubierta; En otro tiempo era muy honroso, aun entre los mismos gentiles, redimir con la propia hacienda los cautivos, como atestigua Cicerón en sus libros de los Oficios, y para que fuera mayor el amor del pueblo hacia su príncipe como el más bienhechor, se inventó el dar soltura de las prisiones y de la cárcel a los reos en el día de su proclamación. En este Catálogo de los beneficios casi el último lugar se dejó al dinero: sin embargo ayudar con él es cosa liberal y honesta, y en que se encuentra maravillosa dulzura, porque como Aristóteles, Cicerón, y los demás filósofos enseñan, más glorioso y agradable es dar que recibir; lo cual comprobó también el Señor con su sentencia, como se ve en San Pablo escribiendo a los Corintios: «Según la palabra del Señor, dice él, es cosa más bienaventurada dar que recibir.» Tomado el gusto a la liberalidad, no podemos apartarnos de ella mientras haya que dar, y aun en no habiendo se busca a veces hurtando; así lo declararon con su ejemplo muchos que quitaban a unos para dar a otros, como Alejandro, Sila, y César: por tanto dice un adagio antiguo que el dar no tiene fondo. Aun dar a aquellos y que sabemos que son ingratos, deleita sólo porque damos. Verdaderamente hay una cierta semejanza de la condición de Dios y su naturaleza, en ver a otros necesitar de nuestro socorro, no necesitando nosotros del suyo, y mirarles aguardar nuestras manos y auxilio; porque de Dios se dice en los Salmos: «Dije al Señor tú eres mi Dios, porque no tienes necesidad de mis bienes.» Y en otro lugar: «Todas las cosas esperan de ti, Señor, que les des en tiempo oportuno su mantenimiento. Abres tu mano, y llenas de bendición a todo animal.» En esto hay un grandísimo error que es el despojar a unos para dar a otros. ¿Porque qué genero de beneficio es hacer bien por medio de la injuria? En realidad ellos no consiguen la gracia a que aspiran, pues a quien agrada la dádiva la olvida, a quien le duele se acuerda, y queriendo parecer poderosos se ven obligados a implorar la ayuda de los más pequeños; de modo que ya se dice vulgarmente, «el grande príncipe, grande mendigo.» Pero he dicho esto para manifestar mas bien cuánta dulzura se encierra en el dar, que sola ella podía incitar a ser dadivoso dejadas aparte todas las demás utilidades. Así como no solamente debe socorrerse por lo que toca al sustento, necesitando todo el hombre de auxilio por todas partes, así tampoco se han de limitar a solo el dinero nuestros beneficios. Se ha de hacer bien con lo que está dentro del ánimo, como con esperanzas, consejo, prudencia y preceptos para la vida; y con lo que está en el cuerpo, es a saber, con la presencia corporal, palabras, fuerzas, trabajo y asistencia; y con lo exterior, cual es la dignidad, autoridad, empeño, amistades, dinero, en el que se comprende todo lo que con él se compra. En lo que cada uno pueda, ayude y aproveche a los que lo necesitan, a ninguno dañe en cuanto esté de su parte, a no ser que por este medio concurra a la utilidad de aquel bien que es el principal, esto es, la rectitud o virtud; pero esto no se podrá llamar daño, porque no se ha de dar a cada uno lo que apetece, sino lo que le conviene, a cuyo fin debe estar libre de toda perturbación de ánimo el que lo ha de juzgar.
Cuán natural sea el hacer bien. Empero el Señor clementísimo se apiadó del hombre, ya porque éste se avergonzó de su hecho, ya también porque había sido impelido de las persuasiones del astuto enemigo, y le reservó el lugar que primero le había destinado, pero cuya consecución era ya mucho mas trabajosa. Quiso que en esta vida unos favoreciesen a otros por la caridad, primeramente para que empezasen desde luego los hombres con este amor a prepararse para la celestial ciudad en donde no hay otra cosa que un amor perpetuo, y una concordia indisoluble. A más de esto, dispuso Dios que el hombre, que ¿Qué niño o viejezuela ignora que los mayores imperios se afirman con el consentimiento de los vasallos, y que nada serían si nadie obedeciese? Ni puede subsistir por mucho tiempo aquella república en donde cada uno cuida solamente de sus cosas y de las de sus amigos, y ninguno de las comunes, ahora se gobierne todo por la voluntad de uno, que es lo que se llama monarquía, ahora administren pocos, que es lo que decimos oligarquía, o sea el pueblo el que tenga la potestad suprema y el imperio, que es en lo que consiste la democracia. Justa es la república, y saludable el imperio, siempre que los ciudadanos y consejos de los que gobiernan se dirijan a la publica utilidad, pero si cualquier particular va trayendo hacia sí todo cuanto puede con la astucia, arte y poder, entonces es el pueblo tirano de sí mismo, ni mantiene mucho tiempo la libertad y poder, sino que en breve es hecho esclavo del dominio y arbitrio de otro. Bien declararon esto aquellas dos poderosísimas repúblicas romana y ateniense, y lo declararan cuantas tengan tales ciudadanos, que quieran más ser ellos grandes y poderosos que su patria. Sobre todo: correspondemos bien a la naturaleza, si necesitando nosotros de que muchos nos ayuden, ayudamos también a otros muchos; y así el deseo de favorecer penetra tan maravillosamente a los corazones humanos y que quisieran los espíritus generosos hacer bien, y ayudar a muchísimos, reputando este empleo por la cosa más honrosa y más noble; y esto sin provecho alguno suyo, antes a veces con grande detrimento o de la hacienda o de la vida. Todo lo tuvieron por cosa vil muchos varones de grande y excelso corazón con tal que aliviaran a los oprimidos, socorrieran a los pobres, fortalecieran a los enfermos, y dieran ayuda y consuelo a los afligidos, consiguiendo por este medio el grande premio de ser juzgados dignos de la inmortalidad. Tan cierto es que no ignoró la antigüedad ser cosa muy divina el hacer bien. Pero ¿para qué hablo sólo de los varones buenos, cuando los piratas y ladrones y que inquietan el mar y la tierra con el ansia de robar, quieren aparentar que aprovechan a algunos, pues pudiendo matarles los conservaron, que éste es el mayor beneficio de un ladrón? Los soldados, hombres por su naturaleza jactanciosos, no alaban su valor y fortaleza, sino porque aprovecha al bien común como un poderoso asilo. Por tanto nada debe avivar y mover más los pensamientos del hombre, que el deseo de hacer bien a otros, ya sea porque lo mandó aquel que tiene señalado el más magnífico premio a la obediencia de sus preceptos, o porque de otra suerte no pueden permanecer las sociedades de los hombres, ya también porque obra inútilmente y contra la naturaleza quien no favorece a los que puede, o porque por este camino unos ponen para otros el beneficio como en depósito común por si en alguna ocasión el que es más poderoso no quisiere socorrer al que es más débil. Finalmente conviene que todos conspiren a tan noble objeto como es el hacer bien, llamados por las voces de la suerte universal, porque a todos nos puede suceder el vernos necesitados.
Por qué causas algunos se apartan de hacer bien. Dos son las causas porque se suele coartar notablemente nuestra beneficencia, es a saber, o porque desesperamos de poder ser útiles a los demás, o porque pensamos que nos hemos de dañar a nosotros o a los que amamos, como son hijos, parientes y amigos. Juzgamos que no aprovecha lo que se da al malo, y nos damos sobremanera por sentidos de la ingratitud, Demás de esto nos amamos tan tiernamente, que no nos atrevemos a hacer bien, no sea que esto mismo nos dañe. Hablaré primero de los pobres, y después de los ricos. Nada hay más amable que la virtud, y ninguna cosa atrae a sí más fuertemente a los hombres, que la hermosura de lo honesto; por el contrario nada hay más feo que el vicio, y ninguna cosa aparta con abominación más pronto de sí a los que lo miran. Así pues según aquellos antiguos versillos: «dando recibió un beneficio el que lo dio a un digno»; y aquel de Enio: «los beneficios mal hechos, los tengo por maleficios.» No hay cosa que nos aparte más de dar que el temor de colocar indignamente el beneficio; y esto por dos razones: la primera porque no aprovecha el favor a quien lo hicimos y y nos duele haber perdido el gasto, y el trabajo. La segunda porque experimentamos que el que lo recibió es un ingrato; el cual vicio no solamente ofende a aquel contra quien determinadamente se comete, o no daña a solo al ingrato, sino a todos en común, porque coarta la benignidad de los hombres, y apaga el ardor de ayudar a los necesitados. Cuentan de un cierto Timón, hombre rico de Atenas, que fue al principio muy bienhechor, y muy singularmente liberal; pero habiendo experimentado que muchos le eran ingratos y desconocidos, cayó en un género de aborrecimiento al género humano, que le concilio el renombre de misántropo, que quiere decir aborrecedor de los hombres. Vemos que muchos convirtieron en daño de los maestros la oratoria, habla y estilo, que estos mismos pulieron, ilustraron, y perfeccionaron en ellos: ¿Quién habrá que quiera enseñar? Vemos a muchos padres deshonrados, robados, expelidos, heridos, muertos por sus mismos hijos. ¿Quién habrá que se determine a educarles y criarles, o darles el ser? Vemos que muchos favorecidos, criados, y criadas, admitidos en la casa y familia, ayudados con hacienda, sublimados con dignidad y mirados y tenidos como hijos y mancharon las mujeres de sus señores, sus hijas y parientas, las costumbres de los hijos, robaron la casa, y fueron traidores a sus amos, de tal suerte que hubiera sido mejor meter en casa una serpiente, que hombres tan pestíferos. ¿Quién habrá pues que no quiera más pasar la vida en las selvas y desiertos? A un gobernador de una ciudad, que vela día y noche por la utilidad pública con incomodidad y trabajo suyo, le llaman ligero, ambicioso, e inhábil para gobernar. Desprecia el pueblo a un príncipe justo, y obedece a uno malo, esto es lo que mueve a muchos a ser malos, pagando los agradecidos lo que pecaron los ingratos. Por este motivo aborrecen todos la ingratitud, aun la que es contra otros, y ha sido tenida por un crimen de tanta gravedad, que no obstante ser frecuente en las repúblicas, no se le encuentra castigo establecido por las leyes, porque el tasarlo excedió a todo humano conocimiento, y era de aquellos que como dice Seneca se remite a sólo el rey de las venganzas. Hay quienes escogieron a algunos hijos de los mismos mendigos para enseñarles, e instruirles en el modo de ganar la vida, les adoptaron por hijos, dejándoles herederos en el testamento, los cuales huyeron de sus amos pocos días después con lo que les hurtaron, o si permanecieron en sus casas algún tiempo entregándose del todo a la desvergüenza e inmodestia, se hicieron murmuradores, y lo que se llama replicones, insolentes, rateros, e intolerables. Y ya que el mismo asunto nos ha puesto delante a los mendigos y si alguno considera su vida y vicios, y las atrocidades y delitos y que nos ofrecen cada día, se admirará más aun de que haya quien los mire; ¡tan perdido queda lo que se les da! Primeramente piden muy desvergonzada e importunamente, más para alcanzar por fuerza, que por ruegos. Algunos no les dan por solo este motivo, y otros les dan por apartar de sí semejante molestia. No mirando ellos en dónde y en qué tiempo piden, en la operación misma del sagrado misterio, en el santo sacrificio de la misa no dejan a los demás venerar atenta y piadosamente el sacramento; se hacen paso por la más unida turba, deformes con sus llagas, respirando por todo su cuerpo un inaguantable hedor. Tanto se aman a sí mismos y desprecian la república, que no se les da nada de comunicar a otros la fuerza de su enfermedad, no habiendo casi género alguno de mal que no tenga su contagio. Y no sólo esto, de muchos se ha averiguado que con ciertos medicamentos se abren y aumentan llagas, para parecer más lastimosos a los que los miran. Ni solamente afean de esta suerte sus cuerpos por la avaricia de la ganancia, sino los de los hijos y niños, que aun algunas veces han pedido prestados para llevarlos por todas partes. Sé de unas gentes que llevan hasta los niños hurtados, y enflaquecidos, para conmover más los ánimos de aquellos a quienes piden limosna. Así también muchos sanos y robustos fingen varias enfermedades, pero estando solos, o sobreviniendo de repente alguna necesidad, muestran bien claramente cuan buenos están. Hay quienes se ponen a salvo con la fuga si alguno quiere curarles sus llagas y accidentes. Otros ociosos hacen oficio de sus mismos males, por la dulzura que les causa la ganancia; no quieren de modo alguno cambiar este modo de adquirir dinero, ni pelean con menor ardor por su mendiguez, si alguno intenta quitársela, que otros por sus riquezas. Y así estando ellos ya ricos aunque ocultamente, piden aun limosna recibiéndola de aquellos a quienes con más razón deberían ellos dársela, lo que descubierto en algunos a todos hace sospechosos. Hay también quienes teniendo siempre a Dios y a cuantos santos hay en la boca, nada tienen en su corazón menos que a ellos, y profieren contra Dios blasfemias impacientísimas. Son de ver con el mayor lamento sus rabiosas riñas, maldiciones, execraciones, y por un dinero cien perjurios, golpes, muertes, todo con la mayor ferocidad y crueldad espantosísima. Desprecian algunas veces lo que se les da de limosna si no es tanto como desean, desechándolo con grande enfado y fastidio del semblante, y con palabras injuriosas. Alcanzada la limosna se ríen y burlan de los que se la dieron: tan lejos están de rogar a Dios por ellos a sus solas. Unos esconden con increíble avaricia lo que recogen, y ni aun al morir lo manifiestan para que se pueda hacer algún uso de ello a su favor. Otros con un lujo y prodigalidad detestable consumen derramadamente lo que adquieren, en cenas espléndidas, cuales no tienen en sus casas los ciudadanos opulentos; con más ánimo malgastan ellos un doblón en capones o peces delicados, o vino generoso, que los ricos un real. De modo que no sin gracia dicen algunos que estos pobres mendigan para el Figonero, no para sí, y es que confían que con la facilidad que adquirieron el dinero que gastan, hallarán otro tanto mañana. No sé ciertamente por qué causa es tan rara la parsimonia en los caudales cortos, y mucho más rara si se han adquirido sin industria ni trabajo. Por último, ¿con qué estrépito no comen ellos? ¿Con qué voces tan desentonadas? Dirías al oírlos que era pendencia entre rameras y rufianes. Buscan y solicitan los deleites con mas diligencia, y se entregan y sumergen en ellos con más vehemencia y más profundamente que los ricos; semejante modo de vida los hace insociables, desvergonzados, ladrones e inhumanos, y a las mozuelas disolutas y torpes; si alguno les aconseja bien con alguna libertad, murmuran desbocadamente, teniendo siempre en la boca: «Somos pobres de Jesucristo». Como si Jesucristo reconociese por suyos a unos pobres tan ajenos de sus costumbres, y de la santidad de la vida que nos enseñó; Cristo no llama bienaventurados a los pobres de dinero, sino a los pobres de espíritu, y estos de que hablamos levantan a veces más soberbiamente sus espíritus y corazones por el hecho mismo de ser pobres, que los ricos por su riqueza y abundancia. Aborrecen a todos los que o no les dan, o les reprenden. Nada les aparta de hurtar sino el miedo de la pena, o el no hallar ocasión, pues cuando la hallan, ni a las leyes y ni a los magistrados tienen respeto alguno; todo piensan que les es lícito con el pretexto de su pobreza; no quisieran vengar sus iras con las palabras y los puños, sino con el hierro y la muerte; prueba son de esto los muchos homicidios que han cometido a escondidas, y si alguna vez se levanta algún tumulto, ningunos hacen más muertes que ellos, o manifestando a unos traidoramente e instigando a otros, o con sus propias manos; de suerte que no sin gravísimo consejo parece que retiraron los romanos a los necesitados de todo cuidado, cargo y administración de la república, porque los consideraban como enemigos de los ciudadanos. No se piense que digo esto de todos sin excepción, sino de lo que regularmente acontece, sin embargo de que en unos hombres o naciones reinan unos vicios, en otras otros, y en algunas ninguno; además de esto lo he dicho para exhortar a los grandes magistrados y a los particulares a socorrer a los pobres con presteza para que no se pegue y endurezca perniciosamente en las entrañas de su ciudad tan grande mancha y tan hedionda apostema.
De qué modo deben portarse los pobres. Ahora para enseñar y amonestar a los mismos pobres el modo con que se han de manejar en sus adversidades, deben considerar primeramente que la pobreza se la envía un Dios justísimo por un oculto juicio, aun para ellos muy útil, pues les quita la ocasión y materia de pecar, y se la da para que se ejerciten más fácilmente en la virtud, y que por tanto no sólo se ha de tolerar con paciencia, sino que se ha de abrazar también con gusto como don de Dios. Vuélvanse al Señor, que les ha tocado con una cosa que es una señal grande de su amor, porque a quien ama castiga; no pierdan el fruto de la corrección y calamidad, que es conocerse a sí mismos y a su Creador que los avisa, llama, y acerca a sí, desechados del mundo y elegidos de Dios, desnudos, desembarazados, y expeditos acompañen con alegría a Cristo despojado, expedito y desnudo; obren santamente, y confíen en Dios solo, no en socorro humano alguno. Supuesto que reciben males en esta vida, trabajen y esfuércense para no tenerlos mucho más grandes y peores en la otra, no sea que por mínimas y vilísimas ganancias en una vida amarguísima, tengan la fatalidad de perder los gozos celestiales. Nada finjan, no parezca que usan de las imposturas como de un medio o arte y confiados más en su engaño, que en la bondad de Cristo que a todos nos alimenta; porque el que nos mantiene no es el dinero, o el pan, que de ningún modo faltará a los que fueren verdaderos pobres, como Cristo los ama, sencillos, puros, vergonzosos, amables. Pidan y traten con las gentes modestamente, y con bondad, que nada hay más hermoso que la vergüenza y la modestia, ni más eficaz para granjear el amor. Como al contrario ¿qué cosa más intolerable que un pobre soberbio? De él dijo el sabio hebreo: «Tres géneros de hombres aborreció mi alma, y me lastimo muchísimo del alma de ellos, el pobre soberbio, el rico engañador, y el viejo fatuo e insensato.» A nadie aborrezcan, a ninguno envidien las cosas perecederas, ciñéndose y caminando apriesa para las inmortales, amen y serán amados, sean semejantes a Cristo en la pobreza, e imitadores suyos en la caridad; los que puedan trabajar no estén ociosos, que esto lo prohíbe el discípulo de Cristo Pablo: la ley de Dios sujetó al hombre al trabajo, y el salmista llama bienaventurado a aquel que come el pan adquirido con el trabajo de sus manos. Así como ahora nada les es más dulce que el ocio torpe y perezoso, así si se acostumbrasen a hacer algo, nada les sería más pesado y aborrecido que la ociosidad, nada más gustoso que el trabajo; y si no me creen a mí, pregunten a los que desde el ocio y la desidia se trasladaron a la aplicación y a los quehaceres; pues al hombre acostumbrado al trabajo, ya por la fuerza de la costumbre, ya por la naturaleza de la condición humana, le es una especie de muerte el ocio y la pereza: rueguen mucho y con ánimos piadosos a Dios por el bien de su alma y las de los que les ayudan en las necesidades de la vida, para que el Señor Jesucristo se digne galardonarlos con aquel ciento por uno de los eternos bienes. No se contenten con haber dado gracias de palabra por los beneficios que recibieron, sino conserven un espíritu agradecido, esto es, que se acuerde del beneficio; no malgasten pródiga y torpemente lo que les han dado, ni lo guarden sucia y ruinmente, que no se lo han de llevar a la otra vida; gástenlo con prudencia en los usos necesarios, y una vez remediados, no quiten a otros pobres la limosna, antes procúrensela si pueden, y aun ellos mismos den de lo sobrante de su mantenimiento cuotidiano, imitando a aquella viejecita judía y que con toda su pobreza ofreció al Señor dos dineros, esto es, todos sus haberes, y fue alabada por aquella sagrada boca de nuestro Salvador. ¡Felicísima mujer que se olvidó de su pobreza, mirando sólo a Dios! Por eso mereció tan grande panegirista de su devoción. ¡Dichosa limosna que salió de las mismas necesidades de la pobreza! Por eso fue preferida por testimonio de Cristo a las dádivas grandes de los ricos. No parezca esto impracticable a los hombres cristianos, pues lo hicieron ciertos gentiles ajenos de la santa piedad, los cuales desde su tienda y porque en ella habían vendido ya lo que bastaba para el mantenimiento del día, enviaron un comprador al vecino que había vendido poco o nada. ¡Oh pecho durísimo de aquel cristiano, a quien no ablandan ni los ejemplos de los hombres que sirven al mundo y no a Dios, ni tantos documentos de tan grande pena o premio del divino maestro, que no claman otra cosa más que el que desees y hagas bien al prójimo en cuanto puedas! Pero volvamos a los pobres. Eduquen y enseñen piadosa y santamente a sus hijos y para que ya que no les queden riquezas, les dejen virtud y sabiduría, herencia que debe anteponerse a todos los reinos; si practican lo que llevamos dicho y si así vivieren, sé ciertamente, y me atrevo a salir fiador con peligro de mi cabeza y de mi vida que si les faltare la comida entre los hombres, les ha de proveer Dios desde los Cielos; el que esto no cree, verdaderamente que ni da crédito a las promesas de Cristo, ni entiende que su vida no se conserva de modo alguno principalmente por la comida, sino por la voluntad de Dios.
Qué vicios impidan hacer bien a los que pueden hacerlo. Hay por el contrario en nosotros otros vicios y que impiden mucho más nuestra beneficencia, y todos nacidos de nuestro inmoderado amor propio, cuya cierta y legítima hija es la soberbia, y el deseo de exceder a unos, por el cual oprimimos a otros. De aquí proviene la envidia siempre unida en sumo grado a la soberbia, con la cual queremos que nuestros bienes sean sólo propios nuestros, de tal suerte, que no sufrimos que alguno llegue a igualar nuestra altura y grandeza, aborreciendo no sólo a los que ascienden, sino a aquellos por quienes logran los ascensos; también se causa en nuestros pechos una cierta frialdad y cuando favoreciendo a unos tememos que otros se ofendan, y esto retrae igualmente a no pocos de defender a otros de las injurias, porque recelan que de aquí a ellos mismos se les han de seguir daños y enemistades; temen también algunos el dar con sus beneficios en un ingrato, escarmentados más de los ejemplos ajenos que de los propios, sin querer ellos experimentar a su costa, si su benignidad tendrá por ventura un éxito más feliz; nos detiene asimismo para hacer bien cierto género de desidia corporal, nacida de la delicadez y del regalo, de tal suerte, que mostrándonos por otra parte muy diligentes y ágiles para la ganancia y el recreo, huimos de todo trabajo y solicitud por más que hubiera de aprovechar al prójimo; caminamos mar y tierra por un pequeño logro, nos metemos en mil peligros por un ligero pasatiempo y deleite, pero por el bien de nuestro hermano aun la menor diligencia, aun el mover la mano nos parece gravamen insoportable. Fuera de todo esto prevalecen ya tanto los deleites, diversiones, lujo, ostentación y gastos superfluos, que no les puede dar abasto la más crecida hacienda, y así no nos atrevemos a hacer bien a otros no sea que a nosotros nos falte; esta fría pusilanimidad para hacer bien se origina igualmente de que no sólo hemos perdido las cosas buenas, sino aun los verdaderos nombres de ellas; hemos cedido de tal modo a los vicios, que con un tácito consentimiento atribuimos a ellos lo que es propio de las virtudes; ninguno cree que hace mal si los demás no juzgan que lo hace; la alabanza de la templanza, parsimonia, sobriedad y moderación, se ha vuelto en vituperio; la prodigalidad y vana ostentación se aprecian absurdamente como dignas de los nobles y ricos, en tanto grado que llegan algunos a gloriarse de que se embriagan muchas veces y como si el embriagado fuera hombre y no bestia; malgastar cuantiosas sumas de dinero en juegos, aduladores y bufones, en teatros y suntuosos convites, se tiene por una cosa llena de gloria y hermosura; pero la sencillez, el candor, y la recta prudencia se reputan necedad, el nombre de prudencia se pasó al engaño y a la astucia, y el de ingenio a la malvada sátira; enseñar a otros se estima ya por bajeza y oficio de hombres viles, y esto aun respecto de los propios hijos, si no es para enseñarles las artes de la vanidad y la soberbia; hasta el orar y rogar a Dios se reputa por poco honesto y decente, porque no parezca que confesamos ser Dios mayor que nosotros y y que necesitamos en algo de su socorro. Todo esto nos han introducido unos siglos llenos de ignorancia, estolidez y barbarie. Además: el dinero que no fue al principio sino un medio para adquirir el sustento y vestido, paso a ser instrumento universal del honor, dignidad, soberbia, ira, profusión, venganza, vida y muerte, imperio y en fin de todas las cosas que medimos por el dinero; subido su precio a un grado tan alto, nadie hay que no juzgue que se han de hacer diligencias para adquirirlo y conservarlo por todos los medios y caminos posibles, con razón o sin ella, justa o injustamente, y sin distinción de profano y sagrado, lícito e ilícito; el que lo adquirió es tenido ya por sabio y señor, rey, hombre de grande y admirable consejo y talento; mas el pobre es reputado por necio, despreciable, y apenas por hombre; esta lamentable opinión, tan recibida de todos, estrecha a que se esclavicen a la fortuna aun aquellos hombres que están por su genio mas ajenos del cuidado de ella, porque unos sirven a otros de ejemplo y aliciente para el mal, el padre, la madre, la ama o aya, los hermanos, todos los que bien les quieren nada desean más para ellos que el dinero; lo mismo sucede con el amigo respecto del amigo, y con el pariente respecto del pariente, y a los enemigos no se les echa otra maldición que el que se vean en pobreza. Protestan algunos para esto honestas y graves causas a su parecer; dicen que recogen el dinero para la vejez que de su naturaleza es débil y flaca, necesitada por lo mismo de muchos socorros, para las enfermedades también y para varios acasos imprevistos que ocurren, y además para los hijos y nietos y demás parientes por consanguinidad y afinidad; a esto llaman providencia, siendo así que semejante solicitud es una imprudencia que no tiene fin ni límites, porque queremos cuidar nosotros de hacer inmortal nuestro linaje, y proveerle para siempre de lo necesario; llega a tanto la preocupación que suele decirse del que da algo más abundantemente a los pobres, que defrauda a sus herederos, y aun con palabras más denigrativas, que es un ladrón que se lo hurta y rapiña; tan poco faltan leyes que favorezcan a la avaricia de los herederos y aten las manos bienhechoras, y así vino a hacerse común aquel disparate en tono de sentencia: que al peor heredero se le debe todo, nada al mejor pobre. Este tan grande cuidado y veneración del dinero ha puesto en tal estado las cosas, que más ama cada uno su hacienda que su vida y su alma, y si alguno da al pobre una moneda, piensa que le dio la sangre, no un poco de metal. Llégase a esto que todos suelen morir conforme viven; el que pasó la vida en la ambición, soberbia y codicia, se hace edificar una iglesia o capilla o sepulcro, según son sus riquezas, adornado insígnemente con plata, oro, mármol y marfil, de suerte que viva también en el muerto la avaricia, esparcidos por todas partes los escudos de armas, y ostentando soberbiamente lo noble de su linaje, y añadidas las armas ofensivas y defensivas, o para conquistar al mismo Cielo si fuere necesario, o para defender al cuerpo si alguno intenta ultrajarlo, vengándolo de la injuria, y antes de todo para matar los gusanos que cometan el desacato de querer comérselo, se ponen también en el sepulcro hechos bélicos, y monumentos o memorias de hazañas crueles, que es una recomendación bien triste para el Juez de la paz. De los robos y despojos que se han hecho a los pobres, y de las riquezas mal adquiridas o inicuamente guardadas, aun después que ya no son nuestras, mandamos que se nos canten ciertos salmos y que se nos digan misas sin restituir lo ajeno. Otros levantan alcázares, castillos y pirámides o estatuas, en fin, todo aquello que no permita que falte memoria de nosotros, y cuando andamos agitados de estos pensamientos, y nos prometemos de su ejecución la mayor gloria y aun vivir después de muertos, negamos un dinero al pobre porque nada nos falte para tantos gastos, o por mejor decir, quitamos al pobre un maravedí si lo tiene, y si se puede decir así, despojamos al desnudo. La causa principal pues para no hacer bien es nuestra soberbia y amor propio, que cuanto arde con más fervor tanto más apaga la caridad para con otros. Sobre esto dice nuestro Señor en su Evangelio: «Porque crecerá con abundancia la iniquidad, se enfriará la caridad de muchos.» Estas son las más verdaderas y más ciertas causas porque nos encogemos para hacer limosna, pero siguiendo la costumbre común de todos los hombres, echamos a otros la culpa de nuestros defectos, y lo que nosotros repugnamos voluntariamente, pretextamos que si no lo hacemos es por vicio ajeno.
Que ninguna cosa debe impedirnos para hacer bien. Sin embargo es cosa muy hermosa y excelente el ser bienhechor, y nada nos es más decente y conviene más que el ser en esto imitadores de nuestro padre Dios a cuya benignidad no es capaz de agotar nuestra ingratitud, pues «llueve sobre los justos y los injustos, hace a su sol nacer para los buenos y los malos», y más que si bien se considera, casi todos los vicios de los pobres se nos deben atribuir a nosotros, nosotros los hacemos ingratos socorriéndolos perezosa, fría, y malignamente, no con ánimo puro sino teniendo por fin otra cosa distinta del beneficio y de la gracia, afrentando con el mismo beneficio, con el recuerdo, el gesto y el fastidio; hay también muchos tan delicados que por la ingratitud de uno solo a ninguno quieren ya favorecer, y nadie ignora que no todos los hombres han de ser ingratos porque uno lo sea, pues no todos son de un mismo genio ni de unas mismas costumbres. Antes de resolverte a no hacer bien por miedo de la ingratitud, haz tú por ti mismo la experiencia; oye a Séneca, que es un hombre gentil, enseñar a los cristianos lo que él debía aprender de ellos; copiaré el lugar entero, para que se avergüence cada uno de nosotros de no ordenar nuestra vida ni aun por los preceptos un poco más sanos de los mismos gentiles. «No es razón, dice, que la muchedumbre de los ingratos nos haga más tardos para ser bienhechores; porque primeramente, como ya he dicho, nosotros somos los que aumentamos su falta de correspondencia; después de esto ni aun los dioses inmortales se retraen de socorrer una necesidad, que tanto se extiende por todas partes, porque haya sacrílegos que los menosprecien; ellos usan de su natural, se portan como quien son, y ayudan a los mismos que abusan e interpretan mal sus dones; sigamos estas guías en cuanto lo permita la flaqueza humana, demos liberalmente el beneficio, no lo demos a usuras; digno es de quedar burlado quien al mismo tiempo que daba estuvo pensando en recibir; pero no fue de provecho, replican, se malogró lo que se dio; ¿qué importa? También los hijos y las mujeres nos han engañado muchas veces, y han salido malos y malas, y con todo los educamos, y nos casamos; en otras materias somos tan pertinaces contra las experiencias, que volvemos a las batallas después de haber sido vencidos, y a los mares después de haber naufragado; pues cuanto más constantes debemos ser en hacer beneficios, cuando si alguno no los hace porque no recibe, señal es de que no los hacía sino para recibir; éste tal hace buena la causa de los ingratos, que por otra parte obran torpemente en no corresponder. ¡Para cuántos nace el día que son indignos de la luz! ¡Cuántos se quejan de haber nacido, y no obstante la naturaleza saca a luz nuevas producciones, y deja que tengan ser aun los que quisieran más no haber sido! Es propio de un ánimo grande y bueno hacer bien sólo por hacerlo, no por el provecho que se le puede seguir, y buscar lo bueno aun entre los mismos malos. ¿Qué tendría de grande favorecer a muchos si ninguno engañase? La virtud está en hacer beneficios que de cierto no se han de corresponder, pero al mismo tiempo ya percibió su fruto luego al punto el varón noble y magnánimo. Tan lejos está el que esto nos aparte y haga perezosos para ejecutar la acción hermosísima de ser bienhechores, que si me quitaran toda esperanza de hallar un hombre agradecido, más quisiera no recibir beneficios que no hacerlos, porque el que no da cae en un vicio que antecede al del ingrato. Diré lo que siento: no peca más el que no corresponde al beneficio que el que no lo hace.» Hasta aquí Séneca. Pero vaya que entre los Gentiles hubiera este miedo de la ingratitud, que sin embargo intenta Séneca quitar, como oísteis, con tanta vehemencia, y esto en el mismo capítulo primero de los libros que intituló de los Beneficios, como que era una piedra de tropiezo puesta en el mismo umbral que había de molestar y dañar en los primeros pasos a los que entran. Mas a nosotros, ¿qué miedo nos puede retraer de hacer limosna cuando se nos ofrece el Señor por fiador del pobre, y recibe en sí lo que se da a los miserables? ¿Buscamos acaso otro pagador más rico o más fiel? ¿Qué se puede pensar más suave o más benigno que nuestro Dios, quien habiéndonos dado todo lo que tenemos, si alguno obedeciéndole diere algo al pobre por su divino amor, él mismo se hace deudor, y quiere que se repute por dado a su majestad lo que de los bienes que son suyos damos nosotros a un hermano nuestro? ¿Y qué cosa puede haber más dura, cruel e ingrata que nosotros que rehusamos dar, mandándolo su majestad, de lo mismo que para este efecto depositó en nuestro poder, y más cuando nos propone tan grandes premios si lo hacemos, y nos amenaza de lo contrario con tan ciertos castigos? No puede haber mayor necedad que el proceder así; ni ceguedad más grande que precipitarnos a un castigo seguro por abrazar con tanto apego las cosas perecederas y expuestas a mil acasos. Fuera de esto, si socorriéramos a los pobres con prontitud y a tiempo, sin duda se seguiría el grande y público bien de que con la condición y estado de sus cosas mudaran ellos sus costumbres, pero en el día dejamos a los mendigos que se pudran en su necesidad; ¿pues qué pueden sacar ellos de sus inmundas miserias sino todos los vicios que ya hemos referido? Por eso sus culpas son miserias humanas y de algún modo necesarias, pero las nuestras son voluntarias, libres y casi diabólicas, porque, ¡qué es en una ciudad cristiana, en donde se lee diariamente el Evangelio, esto es, el libro de la vida, y en él como único precepto la caridad, vivir de tan diverso modo del que allí se prescribe! No dudo decir que no aprobarían nuestro modo de portarnos los gentiles mismos algo más cuerdos, y que de las ciudades de la gentilidad parece que no hemos mudado más que el nombre, ¡y ojalá que no hayamos aumentado los vicios! Oímos a la Sagrada Escritura que nos dice: «Haced bien, y rogad a Dios por los que os persiguen e impugnan». Y nosotros que podemos y debemos aprovechar a nuestros ciudadanos, miramos como gravoso decir una palabra a su favor, y aun tenemos a menos el hablarles. Sócrates, que era un hombre gentil, pospuestos sus particulares negocios, y a pesar de la contradicción y envidia de muchos, andaba por toda la ciudad enseñando, amonestando y exhortando a todos y cada uno de por sí, entregado siempre e insistiendo sin cesar en el cuidado de hacer mejores a sus ciudadanos. No quiero repetir ahora las peregrinaciones de los apóstoles y tantos trabajos como pasaron, baste la vida y operaciones de un gentil para que se avergüencen los cristianos. Nos dice Cristo: «El que tiene dos túnicas, dé una al que no tiene». ¡Pero no ves al presente qué enorme es la desigualdad! Tú no puedes ir vestido sino de seda, y a otro le falta aun un pedazo de jerga con que cubrirse; son groseras para ti las pieles de carnero, oveja, o cordero, y te abrigas con las finas de ciervo, leopardo, o ratón del ponto, y tu prójimo tiembla de frío encogido hasta el medio cuerpo por el rigor del invierno. ¿Tú, cargado de oro y de piedras preciosas, no salvarás siquiera con un real la vida del pobre? A ti por estar ya tan harto, te dan fastidio y ganas de vomitar los capones, perdices y otros manjares muy delicados y de grandísimo precio, y a tu hermano le falta hasta un pan de salvado con que sustentarse desfallecido e inválido, y con que mantener a su pobre mujer y niños tiernecillos, y echas tu mejor pan a tus perros. ¡No te remuerde e incomoda entre tanto la memoria de aquel rico lleno de ostentación que se vestía de púrpura y lino finísimo, y comía todos los días espléndidamente, y la del pobre mendigo Lázaro! No bastan para ti las casas en que hubieran cabido las comitivas de los antiguos reyes, y tu pobre hermano no tiene en donde recogerse por la noche a descansar, y estás sin temor de que te digan algún día con severidad aquello del Evangelio: «Hijo, tú has recibido ya tus bienes en esta vida», y aquella tremenda detestación del Señor: «Ricos, ¡hay de vosotros y que tenéis aquí vuestros consuelos!» Cuando no tiene límites el amontonar y atesorar para las enfermedades y vejez, ¡oh, a qué oídos tan sordos se cantan aquellas sentencias!: «No estéis ansiosos del día de mañana, levantad los ojos, mirad las aves del cielo, y los lirios del campo, a quienes sin cuidado alguno suyo mantiene y aumenta el Padre celestial.» ¿Por ventura todas estas riquezas y cosas atesoradas no están expuestas a muchas contingencias? Nada aprovecha al hombre adquirir y guardar contra la voluntad de Dios en cuya mano omnipotente están todos los sucesos, ¿a cuántos de muy ricos hizo pobres repentinamente una chispa de fuego no advertida y o un poco de estopa en una nave, o una avenida del río o del mar, o la malicia del hombre y o una palabrilla denigrativa y calumniosa? ¿Qué es esto? ¿Acaso no viven y se conservan sanos los pobres sin tantas cosas, y los ricos con ellas enferman y se mueren? ¡Qué locura tan grande es pensar que consiste la vida en sólo el dinero y el pan! de ningún modo deberíamos ser ignorantes en esto los que oímos tantas veces: «No vive el hombre con pan solo, sino con la palabra y voluntad de Dios». Y en otra parte: «No consiste la vida del hombre en la abundancia de lo que posee.» ¿Qué cosa más clara contra el vano esfuerzo y ansia de amontonar que la insinuada palabra del rico avariento? Las rentas aumentadas extremadamente le habían producido en su aprehensión tan gran seguridad de vivir que se decía a sí mismo: «Alma mía, come, bebe, goza de tus bienes, pues tienes muchos prevenidos para muchísimos años.» Pero en aquella misma noche oyó lo que a cada uno de nosotros se dirá también en medio de los proyectos de sus riquezas y haciendas: «Necio, esta noche morirás, espirarás, exhalarás el alma; tanto como has atesorado, ¿para quién será? Después que hemos oído esto de la boca misma de la sabiduría de Dios, no es lícito mendigar ejemplos de las letras profanas que refieren haber muerto muchos en el primer establecimiento de los aumentos de su hacienda cuando resolvían ya echar a un lado sus cuidados, gozar de lo adquirido, y pasar en adelante una vida suave y descansada; de modo que se verifica no verse otra cosa más frecuente en las repúblicas que trabajar los hombres para morir ricos, no para vivir. Por otra parte, si estas riquezas se juntan y atesoran para la vejez y enfermedades, ¿a qué fin tanto exceso en el vestido y manjares? ¿A qué fin esa muchedumbre de criados y favorecidos que viven ociosos en confianza de tus haberes? ¿Para qué tantos perros, azores, gavilanes, monas, mesas de juego y truhanes? Nada se niega si lo pide alguno con recomendación de un rico. ¡En fatuos y bufones cuánto caudal se consume! Para dar a estos no ponemos límites (lastimosa materia en que deliran altamente ahora los españoles), ¿y a honra y gloria de Dios nada se ha de hacer? Con la costumbre de los vicios se nos ha hecho tal callo que ya no sentimos unas cosas que nos dañan en tan gran manera; a semejantes ricos acaece muchas veces lo que dice el Sabio: «El que calumnia al pobre por aumentar riquezas, tendrá la pena de dárselas a quien es más rico que él, y llegará a ser necesitado.» Pero para que nadie retire su mano de socorrer al pobre, o lo haga con cortedad por miedo de que a él le falte, oigamos a Salomón: «El que da al pobre no se verá en necesidad; el que despide con desdén o desprecio al necesitado, sufrirá la penuria.» Y oigamos también a San Pablo que confirma de este mismo modo a los Corintios en dar limosna: «Poderoso es Dios para aumentar en vosotros todo género de gracia, esto es, para que tengáis con que ejercitar vuestra misericordia, y teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, nada os falte con abundancia para toda obra buena y benéfica como está escrito: Repartió, dio a los pobres, y su justicia permanecerá por los siglos de los siglos; quiere decir que la caridad, misericordia y beneficencia no perece, sino que a manera de la semilla que se echa en la tierra, produce frutos abundantísimos, y conseguirá las alabanzas de los hombres, y el premio de Dios; el que da la semilla al que siembra, esto es, el que os da con qué socorrer a los pobres, dará también pan para comer, y multiplicará vuestras simientes, y aumentará el incremento y multiplicación de las mieses de vuestro justo modo de obrar, para que enriquecidos en todas las cosas, tengáis con abundancia todo género de sencillez y sinceridad de corazón, o liberal voluntad de hacer limosna, que es la que produce en nosotros y por nosotros la acción de gracias a Dios, porque por ella las damos a su majestad; pues el ministerio de este oficio y cargo, esto es, el dar limosna, no sólo suple lo que falta a los cristianos, sino que lo aumenta con abundancia por medio de las acciones de gracias que se hacen al Señor.» Así San Pablo; conviene a saber, que la oración y acción de gracias que se hace a Dios por la limosna que se ha dado, alcanza de su majestad los aumentos de aquellos mismos bienes de que hemos dado limosna. ¿Y acaso consta esto por dichos y amonestaciones solamente y no por ejemplos? En el libro tercero de los Reyes o de los Reinos leemos que había en la población de los sidonios una viuda que tenía en su casa tan poca harina como puede caber en un puño, y unas pocas gotas de aceite; habiendo salido la pobre a traer leña, llevaba a su casa dos leños con que cocer una torta para sí y su pequeño hijo, acabado lo cual habían de morir precisamente porque había una hambre atrocísima en Israel; ocurrió entonces Elías y pidió aquello de limosna prometiendo a la viuda que ni a ella ni a su hijo había de faltar que comer en adelante; creyó la mujer al profeta, y le dio cuanto tenía; pero después ni a la vasija que tenía con harina le faltó esta, ni a la que tenía con aceite se le disminuyó este licor hasta el día en que el Señor tuvo misericordia de su pueblo. ¡Qué ejemplo! Anda con esto y da con temor lo que has de recibir con tantas creces aun en los bienes de esta vida. Pero dirá alguno que él pone su atención en su posteridad y descendencia: mas valga la razón; siendo la posteridad, como es, un infinito, ¿qué límites puede tener el amontonar? ¿Qué es esto que haces? ¿No quieres dejarlos cuidado alguno a tus descendientes? ¿Nada les quieres dejar que hacer, ni en qué ejercitarse? Verdaderamente que te portas muy mal mirando sólo por ellos, y no rehusando tu vivir miserablemente, y aun mal, por causa de unos que ignoras cómo serán. Oye al sapientísimo de los reyes que dice: «Mas de una vez he detestado y abominado la industria y solicitud con que trabajé acá abajo cuidadosísimamente habiendo de tener después un heredero de quien ignoro si será sabio o necio, y se hará dueño y disfrutará los trabajos en que yo sudé y anduve ansioso. ¿Hay cosa alguna que pueda ser tan vana? Por lo mismo dejé la fatiga, y mi corazón renuncio para en adelante de todo nimio trabajo sobre la tierra, porque trabajando uno con sabiduría y solicitud, deja para un ocioso lo que había adquirido.» Hasta aquí Salomón; pero nosotros somos tan ciegos, que no nos damos por entendidos con los ejemplos que se presentan a nuestros ojos cada día, antes si apartamos de ellos la consideración, pensando erradamente que no estamos comprehendidos en la condición común de los demás hombres, siendo nosotros hombres como ellos. Unos hay que cuando menos se piensa, les quita Dios los hijos para quienes habían amontonado grandes riquezas, y se verifica lo que leemos en el Salmo 48: «Dejarán sus riquezas para los extraños, y no tendrán ellos otras casas que sus sepulcros; en su errado juicio durarán sus edificios de generación en generación; pusieron sus nombres a la frente de sus tierras.» Hay otros cuyas riquezas no llegan a segundo heredero, porque se corrompió la índole y costumbres de los hijos con la esperanza de la herencia, o con la blandura e indulgencia de los mismos padres, y también porque no sabe conservar el que no trabajó para adquirir. Otros hay cuyos hijos hubieran sido óptimos sin riquezas, y con ellas son pésimos, de modo que parece que no les dejó otra cosa que un instrumento de torpezas y maldades el padre que procuró por todos los medios enriquecer a sus hijos; y también porque viendo los hijos que su padre tiene a todo en menos que las riquezas, tienen igualmente ellos en menos que a las riquezas a su mismo padre: pena justísima del Talión, que permite Dios suceda para nuestra enseñanza. Dejarás muy ricos a tus hijos si los dejas instruidos en una honesta facultad u oficio, y con honestas costumbres; no les enseñes que «hacienda en todo caso, hacienda, o que la hacienda de cualquier modo adquirida es hacienda» porque serás tú el primero en quien harán experiencia de la fuerza de tal precepto o documento. ¿Quieres oír cuales son las verdaderas riquezas, y los mandatos que debe dejar a sus hijos un padre en los últimos instantes de su vida? Pues oye al Santo Tobías que cercano a su muerte habla de este modo: «Oíd hijos míos a vuestro padre; servid con verdad al Señor, y procurad saber lo que le es agradable, para ejecutarlo; mandad a vuestros hijos que hagan obras justas y den limosnas; que se acuerden de Dios, y le bendigan en todo tiempo con verdad, y con todas sus fuerzas»; asimismo todo el capítulo cuarto de este mismo libro de Tobías está lleno de los preceptos con que conviene que un padre enriquezca a sus hijos, no con el oro o la plata. Antigua sentencia o proverbio es que: Al avariento guardador sucede un heredero gastador; y también que: Ni al heredero bueno le hace falta el dinero, ni al malo, porque aquel lo adquirirá fácilmente y éste lo desperdiciará al punto. Por cierto que juzgarías dejar muy ricos a tus hijos si hubieras logrado con tus diligencias que un príncipe quedase por tutor, patrono, y como padre de ellos; pues si tienes fe debes creer por cierto que si fueres bueno y misericordioso dejas a Dios por padre de tus hijos: «La generación de los buenos, dice su majestad, será bendita»; y en otro lugar: «El que vive como verdadero justo e irreprensible, dejará hijos felices y venturosos.» Y es que el mismo Señor es el que perdona al pueblo de Israel por sus mayores Abraham, Isaac y Jacob, y el que visita o castiga la maldad de los padres que le ofendieron, en sus mismos hijos hasta la tercera y cuarta generación, y usa de misericordia hasta mil generaciones, o siempre y sin fin, con los que le aman y guardan sus preceptos: «Más vale morir sin hijos, dice el sabio Sirach, que dejar hijos impíos y malvados.» Voy a decir una cosa acaso de poca aceptación para el vulgo, pero en mi sentir muy verdadera: es a saber que los padres que habiendo experimentado el mal genio e inclinación de sus hijos, y que con el dinero se les corrompe como con un veneno, hacen muy mal en dejarles muchas riquezas, porque es lo mismo que dejarles la mas cierta materia y cebo de los vicios, y porque semejantes riquezas se quitan a los buenos que saben el uso que debe hacerse de ellas, y se dan a los malos que habiendo conseguido de este modo el medio e instrumento de sus maldades, se hacen peores con ellas y y si algún rico quiere acertar en las miras que tiene por el bien de un hijo que le sale malo, creame, tome mi consejo, deposite su dinero en manos de varones de conocida fidelidad, para que estos le entreguen el depósito si mudare de vida y se portare bien y cristianamente, pero si perseverare y se obstinare en su malicia y delitos, lo repartan de limosna a los pobres que sean buenos, o por mejor decir se les restituya a los pobres aquel dinero, porque se les debe, y mas es restitución que liberalidad: oigamos ya a un hombre profeta y anciano: «Fui joven, y envejecí, y nunca jamás vi en mis días a un justo desamparado, ni a sus hijos pedir limosna: continuamente hace caridad, y presta sin interés, y su descendencia será bendita.» Tú te ocupas en cuidar diligentemente, al presente y para lo venidero, de los cuerpos de tus hijos y y convendría que con mucha mayor diligencia cuidases de lo que toca a sus almas a ejemplo del santo y prudente Job que ofrecía a Dios sacrificio por cada uno de sus hijos, para que se purgasen por medio de la religiosa acción del padre, si por desgracia habían pecado, o no habían dado al Señor la bendición que se le debe; pues mira: la limosna es un sacrificio y acción religiosa muy verdadera y muy agradable a Dios, y de ella se escribe en las divinas letras: «El agua apaga al fuego que arde, la limosna resiste a los pecados, y Dios pone sus ojos misericordiosos sobre el que la hace.» ¡Cuán grande riqueza es aun entre los hombres el ser hijo de un buen padre! No hay necesidad alguna de traer para esto ejemplos antiguos, que son innumerables los que se hallan en los escritores de todas las naciones; todos los días vemos que muchos, aunque indignos por sí mismos, son ascendidos a grandes riquezas y honras por sólo la memoria de la virtud de sus padres, y siendo así que mirando a esos hijos sin ese respeto los despreciamos, los veneramos mirando a su padre en ellos, no a ellos mismos; de aquí nace el verdadero decoro de la nobleza, pero tus sepulcros o panteones, altares, sagrados ornamentos, Misas y Salmos son abominación delante de Dios cuando le levantas un templo con piedras muertas, y dejas que se caigan, se arruinen y perezcan sus templos vivos; no mira Dios las dádivas y dones magníficos, sino la alma pura y conciencia inmaculada; verdad es esta conocida por los mismos gentiles, y enseñada por Platón, Jenofonte, Cicerón y Séneca, pues ¿cuánto más sabida debe ser de los cristianos que no tienen absoluta necesidad de templo alguno debiendo adorar en espíritu y verdad al padre de las luces, cuyo templo es todo el mundo, pero más particularmente las almas puras de quienes dice el Apóstol: «Santo es el templo de Dios, y vosotros sois ese gran templo?» ¿Para qué he de decir finalmente, que con estas cosas ostentosas más se busca cierta fama y vanagloria que el culto de Dios, como lo muestra bien claramente ver puesto en todas partes el nombre de quien las costeó, y sus armas y escudos grabados a cada paso? ¿Y qué es lo que hace allí el oro? ¿Acaso piensas que Dios es un niño que se va deslumbrado y como encantado detrás del resplandor del oro, o un avariento que se deja arrebatar de su posesión, o un hombre que deja cautivarse de su uso? Y si en esas obras que dispones tienes por mira y fin la gloria y fama, debes advertir que la gloria para el que vive es pesada si la apetece, si no la apetece inútil, pero al muerto siempre le es superflua, porque serán tan grandes los gozos o tormentos en que estará que nuestras voces y aclamaciones mundanas, aunque llegaran a él, no serían capaces de moverlo, ni darle satisfacción; ¿qué le aprovecha a Aquiles la Iliada tan decantada de Homero? ¿Qué a Ulises la Odisea, ni ambas obras a su autor? ¿De qué le sirven a Alejandro tantas Alejandrías por el Oriente? ¿De qué a los Condes de Flandes las doradas estatuas puestas en las Casas Consistoriales? Porque dejando aparte lo caducas que son todas estas obras, y cuán en breve han de perecer, son siempre pocos los que las miran, menos los que se paran a considerarlas, casi ninguno de éstos pregunta por los sujetos a quienes representan y ni las hazañas de esas personas a quienes han puesto aquellos monumentos y y aunque pregunte no hace gran caso de ellos; pero si se busca la verdadera gloria, ¿en dónde se ha de hallar mayor que haciendo bien y aprovechando, y ayudando a muchos? Este era entre los antiguos el único camino para la inmortalidad, como dejamos expuesto arriba. Dioses llamaron a los bienhechores; Dios es, dice Plinio, el mortal que ayuda al mortal y ni hay entre todas las virtudes otra más agradable y plausible que la liberalidad y munificencia y pues hubo muchos que por sola ella consiguieron grandes reinos; mas sobre todo cada uno de los hombres debe reputar por buena, verdadera y grande gloria la de tener paz con su conciencia cuando le llegue la muerte y y ser bien recibido de Dios, logrando por esta causa y buenas obras la eterna bienaventuranza.
Que lo que da Dios a cada uno no se lo da para él solo. Decía el filósofo Platón que serían felices las repúblicas si se quitasen de entre los hombres aquellas dos palabras mío y tuyo; porque ¿cuántas tragedias excitan entre nosotros? Con qué clamores no se entonan aquellas expresiones y frases: Yo di lo que era mío, él me quitó lo que es mío, nadie llegue a lo que es mío; no he tocado lo que es tuyo, guarda lo que sea tuyo, conténtate con ello; como si hubiera algún hombre que poseyera algo que con razón pueda llamar suyo; aun la virtud misma la ha recibido de Dios, que nos lo ha dado todo a unos por causa de otros. Primeramente la naturaleza, por la cual quiero que se entienda a Dios porque no es ella otra cosa que la voluntad y mandamiento del Señor, ¿cuántas utilidades nos ha producido y produce, ya para comer y de hierbas, raíces, frutos y mieses, ganados, peces, todo en común? ¿Ya para vestir, de pieles y lanas? También maderas y metales, y las comodidades que se nos derivan de los animales, como perros, caballos, bueyes; finalmente cuántas cosas dio a luz las expuso en esta gran Casa del Orbe sin cerrarlas con valla o puerta alguna para que fuesen comunes a todos los que engendró; Dime ahora tú, que te has alzado con algo o con mucho, si eres más hijo de la naturaleza que yo. Si no lo eres, ¿por qué me excluyes como si fueras tú hijo legítimo de la naturaleza y yo un bastardo? Pero respondes: yo empleé mi trabajo y mi industria; no me impidan el poseer, que yo haré lo mismo: luego hacemos propio por nuestra malignidad lo que la liberal naturaleza hizo común a todos; lo que ésta puso a la vista y disposición de todos, nosotros lo apartamos, escondemos y cerramos, lo defendemos de otros, y los apartamos de ello con los postes, paredes, cerraduras, hierro y armas, y en fin con las leyes; y así nuestra avaricia y malignidad ha inducido carestía y hambre en la abundancia de la naturaleza, y pone pobreza en las riquezas de Dios; ya casi hizo nuestra malicia que no se pueda decir de Dios con verdad: «Abres Señor tu mano, y llenas a todo animal de bendiciones», no se puede contar el número de los que tres años ha murieron de hambre en la Andalucía, que vivieran aun si estuviéramos tan prontos a dar socorros como a pedirlos, o si nos moviese siquiera la liberalidad de las bestias, y su género de sentido más acomodado a la naturaleza que el nuestro, pues ninguna bestia hay que apacentada y satisfecha, no deje allí al común lo que le sobra, sin custodia alguna, como en una grande y patente dispensa, o almacén de la naturaleza. Sepa por esto cualquiera que posee los dones de la naturaleza, que si hace participante de ellos a su hermano necesitado, los poseé con derecho, y por voluntad, institución, intento, y disposición de la naturaleza misma, pero si no, es un ladrón y robador, convicto y condenado por la ley natural, porque ocupa y retiene lo que no creó la naturaleza para él solo. Escribiendo Platón a Arquitas pitagórico le dice: «No hemos nacido para nosotros solos, sino también para la patria y para los amigos», y aquel viejo dice en la Comedia: «Hombre soy, y nada que sea humano lo reputo ajeno de mí»; ninguno pues ignore que no ha recibido solamente para su uso y comodidad el cuerpo, el alma, la vida, ni el dinero, sino sepa que es un dispensero o fiel repartidor de todas esas cosas, y que no las recibió de Dios para otro fin. Esto, aunque entre sombras, lo conoció también la antigua gentilidad cuando estableció acerca de sus ciudadanos tales leyes, que se dejaba ver por ellas que cada uno lo debía todo a su ciudad, y que ésta tenía derecho y autoridad de disponer contra cualquiera de su cuerpo, su vida, y sus caudales, y así los areopagitas entre los atenienses, y entre los romanos los censores, inquirían y averiguaban las vidas y rentas, y costumbres de todos, para juzgar y sentenciar con las leyes y penas de qué modo las administraba y usaba cada uno para la utilidad pública. Pero en esta materia pongamos delante de los ojos no ya el testimonio de los hombres, sino el edicto y mandato del mismo Dios: «De gracia, dice el Señor, habéis recibido lo que tenéis, dadlo también sin interés y de gracia.» Y aquella parábola que se nos propone del que fue castigado con el mayor rigor por haber escondido el talento que recibió de Dios y no haber negociado con él, quedando llenos de alabanzas los que aumentaron su porción con el buen comercio, esto es, los que ayudaron y socorrieron a muchos con los mismos beneficios que graciosamente recibieron del Señor; por tanto el que disminuye lo que ha de dejar al heredero por darlo a los pobres, no es ese el ladrón, sino todo aquel que abusa inútilmente de su erudición o instrucción, consume vanamente sus fuerzas, deja a su ciencia entorpecerse, derrama el dinero, o lo atesora y cierra. Dirá alguno, y esto con grande ceño y altanería: Hago esto de lo que es mío; ¿pero para qué me alegas ante el tribunal de Cristo defensor y justo vengador de la caridad y beneficencia recíproca, lo que no te hubiera sido lícito alegar ante el tribunal y sillas de los censores gentiles de Roma? Ya mostré el buen sentido en que nadie tiene cosa suya; ladrón es, vuelvo a decir, y robador todo aquel que desperdicia el dinero en el juego, que lo retiene en su casa amontonado en las arcas, que lo derrama en fiestas y banquetes, el que lo gasta en vestidos muy preciosos, o en aparadores llenos de varias piezas de oro y plata, aquel a quien se le pudren en casa los vestidos, los que consumen el caudal en comprar con frecuencia cosas superfluas o inútiles; finalmente no nos engañemos, todo aquel que no reparte a los pobres lo que sobra de los usos necesarios de la naturaleza, es un ladrón, y como tal es castigado, si no por las leyes humanas, aunque también por algunas de estas, a lo menos lo es, y ciertamente lo será, por las divinas.
Que no puede haber verdadera piedad y cristianismo sin el socorro o beneficencia recíproca. Hasta aquí he unido las cosas divinas con las humanas a causa de aquellos que sumergidos en densísimas tinieblas no pueden sufrir el resplandor de la divina luz, mas ahora expondremos solamente los preceptos de aquel príncipe y Señor de quien está escrito: «No temáis a los que matan el cuerpo, y después nada les queda que hacer; temed sí al que después de quitar la vida del cuerpo puede condenar el alma al fuego eterno.» La lástima es que nosotros nos hemos vuelto tan insensibles con las maldades, que nada se oye con menos atentos y mas sordos oídos, que lo que Dios manda; ni aun siquiera la vanidad, e insubsistencia de esta vida, nos hace avisados para no fijar en este mundo nuestras esperanzas, ni para atender a que hemos de venir a parar a manos de aquel Dios que es sabedor y testigo de nuestros pensamientos, a que el mismo ha de ser juez de ellos, y a que tendrá consigo en la eterna bienaventuranza, o enviará a los castigos sin fin, a cada uno según lo mereciere; ¿y este gran Dios por qué personas nos habla, sino principalmente por su mismo hijo, y después por medio de varones santos a quienes comunica su divino espíritu? Ahora pues, no hay cosa más expresa en los libros sagrados del viejo y nuevo testamento, que oráculos infalibles y sentencias del mismo Dios., en que nada se encomienda con más vehemencia ni se repite más frecuentemente, que la misericordia y limosna. Así habla el Señor en el Deuteronomio: «No faltarán pobres en la tierra donde habites, por tanto yo te mando que abras tu mano para el necesitado y pobre, que vive contigo en ella.» Ni se manda esto sin premio sino que se añade la promesa de que hallará prevenida la misericordia cualquiera que la hiciere; así lo declara también David en el Salmo 40. «Dichoso y bienaventurado el que entiende sobre el necesitado y el pobre, el que se aplica a conocer y socorrer al verdadero pobre y necesitado; el Señor le librará y salvará en el día del Juicio. El Señor le conserve y le vivifique, lo haga feliz y bienaventurado en la tierra, y no lo entregue al arbitrio de sus enemigos. El Señor le socorrerá cuando estuviere enfermo en cama, de suerte que se podrá decir a Dios dándole gracias: Vos mismo os habéis dignado de haberle mullido el lecho, de haberle dispuesto blanda cama en su dolorosa enfermedad», aquel versículo del mismo David que se halla en el Salmo nono: «A ti te se ha dejado y encomendado el pobre, tú serás la ayuda del huérfano», manifiesta abiertamente que el poderoso no con otro fin fue adornado de dignidad por el Señor, o fortalecido y engrandecido con el poder, el honor, la autoridad, y las riquezas, sino con el de que fuese tutor y defensor del necesitado y miserable, a la manera que un padre amoroso y advertido encarga al hijo robusto la custodia y defensa del que es más débil y flaco. No se manifiesta el Señor solícito de sus ceremonias y sacrificios; lo que quiere y exige del hombre es la misericordia, y a esta sola promete el galardón: en el Profeta Isaías se lee en boca del Señor: «Quieren entrar con Dios en cuentas y acercársele con estas reconvenciones; ¿por qué razón no has hecho caso de nosotros siendo así que hemos ayunado? ¿Por qué habiendo nosotros humillado nuestras almas has hecho como que no lo entendías? Mirad: porque yo en vuestros ayunos no hallo otra cosa que vuestro propio amor y voluntad; estrecháis con el mayor rigor a los que os deben aunque sean pobres miserables; ayunáis solamente para pleitos y riñas y contiendas hasta maltratar a golpes a los pobres desapiadadamente: no es este el ayuno que agrada al Señor. ¿Por ventura, dice Dios, el ayuno que yo elegí y aprobé no es el que va junto con la misericordia y limosna? Procura deshacer las coligaciones y obligaciones inicuas que caminan a destruir a los pobres con usuras; desunir las juntas y conspiraciones que los oprimen; despachar libres y consolados a los que has precisado a ceder sus pocos bienes; y romper y anular todo vale, obligación, y escrito contra ellos; da de tu pan al hambriento, y abriga en tu casa a los necesitados que no tienen donde meter la cabeza y se ven por eso en la dura precisión de andar vagos de algún modo; al que vieres desnudo vístele, no le desprecies, mira que es de tu misma carne y naturaleza: entonces brillará tu luz como la de la mañana, y tu salud y sanidad nacerá más prontamente: tu justicia y buenas obras irán siempre delante de ti, y la gloria del Señor te acogerá: entonces invocarás al Señor y te oirá propicio: clamarás, y dirá: aquí estoy pronto.» Todo esto es de Isaías. Por todas partes busca y registra un pecador el modo de poder aplacar al Señor a quien ha ofendido; quiere ofrecerle víctimas y aun su mismo hijo primogénito; y sin embargo despreciadas por Dios todas las cosas que exteriormente podían ofrecérsele y pide al pecador la misericordia de sus entrañas: así lo leemos en el profeta Miqueas: «¿Qué cosa podré ofrecer digna del Señor? ¿Doblaré la rodilla delante de Dios excelso? ¿Le ofreceré holocaustos y becerros tiernos? ¿Puede aplacarse el Señor con millares de carneros, o con muchos millares de machos pingües? ¿O por ventura mi mismo primogénito, fruto de mi vientre, será bastante sacrificio por mi maldad, por el pecado de mi alma? ¿Todo eso preguntas? Pues yo te daré a entender bien claramente, oh hombre, cuál es el bien que te conviene, y qué es lo que Dios quiere de ti: ciertamente no es otra cosa, en dos palabras, que el que obres con justicia y ames la misericordia.» Los que tienen cuidado de averiguar la naturaleza de las cosas, afirman que el amor por su naturaleza e índole de nada se origina más verdaderamente que del amor, así nada nos concilia tanto la misericordia de Dios que nuestra misericordia: «El que es inclinado y pronto a hacer misericordia, será bendito», dice Solomon, y del que no tiene misericordia dice el mismo: «El que cierra sus oídos por no oír al desdichado y débil, invocará al Señor, y no habrá quien le oiga.» ¿Pero qué nos cansamos? Esto es buscar nosotros, como suele decirse. agua en el mar, porque ¿qué otra cosa resuena en los antiguos preceptos de Dios sino que el único camino de alcanzar la divina misericordia, aun respecto de los bienes de esta vida temporal, es nuestra misericordia? Abraham y Lot por la santa costumbre de ejercitar la hospitalidad, recibieron en su casa espíritus angélicos sin conocerlo y fueron reputados por dignos de tan grande honor, y los ángeles no se ausentaron sin corresponderles y hacerles favores; Lot fue libertado de quemarse y quedar oprimido con el incendio y ruina de las cinco ciudades; Abraham recibió de ellos la noticia de que tendría un hijo que había de ser el principio de aquella santa e innumerable posteridad que se le había prometido; el Rey David, como anciano, y como Profeta y dice así: «Joven fui, ya he envejecido, y no he visto a un justo desamparado, ni a sus hijos pedir limosna: todos los días tiene misericordia, y presta graciosamente, y su descendencia será siempre bendita.» Vengamos ya a Cristo, legado fidelísimo del Eterno Padre, enviado a nosotros con grande y admirable autoridad de hacer milagros en aquella humildad de nuestro cuerpo, para reconciliar con el padre airado al hombre enemigo de Dios, para enseñar al ignorante, reducir al camino al extraviado, y volver al ciego el uso del Sol y de las luces; a este mandó que oyéramos el mismo padre con su voz, nosotros nos vendemos por seguidores de su doctrina y su luz, nos gloriamos de llevar su nombre, que es sobre todo nombre, ni hay otro sobre la tierra por quien podamos salvarnos, ni otra cosa en que convenga gloriarnos, que a ejemplo de San Pablo, la cruz de nuestro Señor Jesucristo; pero no veo ciertamente con qué cara nos atrevemos a llamarnos cristianos, no haciendo cada uno cosa alguna de las que principal y casi solamente mandó Cristo. Tenían los filósofos gentiles por señales para ser conocidos y distinguidos, la desnudez de los pies y vileza del vestido, como muestra el Nacianceno; tienen los judíos la circuncisión; los soldados en la guerra tienen sus divisas; las ovejas están asimismo señaladas; y también se sellan las mercaderías. ¿Acaso no tiene Cristo alguna señal con que nota y caracteriza a los suyos y los separa de los extraños? Sí por cierto: «En esto, dice Cristo, conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis de corazón unos a otros.» Y después dice: «Este es mi precepto: que os améis recíprocamente.» Este es el primero y principal dogma. Es esencia y naturaleza del amor hacerlo todo común, según la antigua sentencia y expresión, que nacida de Pitágoras y continuada por sus discípulos, conservaron las demás sectas de filósofos; el que verdaderamente ama no de otra suerte cuida de las cosas del amigo que de las suyas propias, antes bien trabaja algunas veces por aquellas con más esmero y con amor y afecto más ardiente; mas entre nosotros cada cual hace su negocio, y ninguno el de su hermano y prójimo, y al modo que reprehendiendo San Pablo a los Corintios les dice: «Uno se muere de hambre, y otro está harto y embriagado», estamos tan lejos de hacer participante de lo que tenemos a nuestro pobre prójimo y hermano, que con todo el arte y engaño posibles nos apropiamos lo poco que el posee; ves a un pobre desnudo y pasas de largo tú que vas, no digo vestido, sino cargado y abrumado de vestido. ¿Pues en donde está aquella señal con que se sellan y distinguen las ovejas de Cristo? Lo que es más, ni aun a Dios ama el que no ama al prójimo, así lo asegura San Juan en sus Epístolas: «El que poseyere hacienda en este mundo, y viendo a su hermano tener necesidad, le cerrare sus entrañas, ¿cómo tendrá en sí la caridad y amor de Dios?» Y poco más abajo: «Si alguno dijere que ama a Dios, y aborreciere a su prójimo, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien está viendo, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve?» Fuera de esto ni a Cristo cree el que no confía en su Majestad; porque, ¿que otra cosa es creer a alguno, sino confiar en sus dichos, y tener por cierto que se cumplirán sus promesas? Pues el Señor nos mandó hacer bien, y lo que es más difícil, desear el bien a todos aun a aquellos que se han portado muy mal con nosotros, y que nos harían mal y daño si por alguna parte pudiesen; él se ofrece a pagarte por aquel a quien hicieres el bien; ¿si creyeras que Cristo te ha de satisfacer tan abundantemente como te promete, dejarías de dar, cuando entregas a un negociante diez mil ducados, por ejemplo, porque te los vuelva con ganancias confiado en la palabra de un mortal, o en la escritura de un perverso? Pues mira que también Cristo te tiene hecha su carta de obligación; pero el caso es que nos dejamos oprimir y mover demasiado de lo terreno y corporal, y las cosas espirituales no penetran hasta nuestras almas cercadas por todas partes con una carne pesadísima, que hizo ya callo con la costumbre de los vicios. Voy a explicarme más: ni aun a Dios confiamos nuestra vida, siendo así que es su Majestad quien únicamente le dio el ser y la conserva, porque si creyéramos a Cristo, que nos manda que todo el cuidado de defendernos y sustentarnos lo dejemos al padre de quien proceden todas las cosas, y que mantiene y sustenta a las que no pueden cuidar de sí mismas, ¿estaríamos tan extremamente solícitos de nosotros? No lo estaríamos por cierto si algún rey mortal nos lo hubiera prometido. Qué otra cosa podre decir sino que nosotros hablamos como que lo creemos todo, y vivimos como que nada creemos. Tampoco te mueve ni te hace mella el fin de la vida, pasada en virtudes o en vicios y a que se siguen infaliblemente premios o castigos, que es lo sumo y último de la verdadera religión; dice Cristo que los pecados se purgan, limpian, y perdonan por la limosna, «no os resta otra cosa, dice su Majestad, sino que ejercitéis la misericordia, y por su mérito os concederé misericordioso que estéis limpios en todo.» Confirmó en esto la sentencia de los antiguos y porque Tobías dice: «Atesoras en verdad un buen premio para el día de la necesidad, porque la limosna liberta de todo pecado y de la muerte, y no dejará que el alma vaya a las tinieblas.» Y el Eclesiástico: «El agua apaga al fuego ardiente, y la misericordia resiste a los pecados.» Al rey más soberbio aconsejó Daniel que redimiera sus pecados y blasfemias con la misericordia y limosnas de los pobres; concuerdan con todos estos los discípulos de Cristo, diciendo por lo que habían aprendido en la escuela de su Maestro, que «la caridad cubre la multitud de los pecados.» Consta en los hechos de los Apóstoles que a aquel centurión gentil por sus limosnas le enseñó un ángel el camino de la salvación; y al modo que es consejo saludable para los que han de pasar a alguna ciudad, que procuren merecerse por algún servicio la atención de algunos de sus habitantes y así el Señor nos amonesta y exhorta a que con el inicuo Mammón, o dios de las riquezas, busquemos y ganemos amigos que nos reciban después de la muerte en los palacios eternos. A aquel joven que consultaba a Cristo sobre la vida eterna, le respondió: «Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás con esto un tesoro allá en los Cielos, y ven y sígueme.» ¡Ojalá fuese tan temida, como oída muchas veces y conocida por todos, aquella sentencia del Juez de vivos y muertos, que premia con la vida eterna por las obras de misericordia que se hicieron, o condena al eterno castigo por las que se dejaron de hacer! ¿Que diremos a todo esto? ¿por desgracia nos está aconteciendo lo que de los Fariseos dice en su Evangelio San Lucas, que por ser avarientos hacían irrisión de los preceptos de Cristo? Es de temer; porque a nadie, aun ahora, parece tan ridícula la doctrina celestial, como a los entregados al ansia de las riquezas. ¡Qué inepto y como incapaz es para el Reino de Dios el rico que ama sus riquezas! No sin gran razón entre todos los pecados llamó San Pablo «a sola la avaricia servidumbre de los ídolos, pues por amar algunos con ansia su dinero se apartaron de la fe que es la nave más segura.» Ningún pecado vengaron con pena de muerte los Apóstoles sino la avaricia de Ananías y de su mujer; contra el vicio de estos mostró y ejerció San Pedro su potestad apostólica, no por medio de algún atormentador o verdugo, sino con la eficacia de su misma voz, porque sabía bien el odio y guerra tan sangrienta que había declarado contra las buenas costumbres y piedad de los cristianos el perverso afecto de la codicia, y que algún día había de arder más con gran detrimento y ruina de la religión. Examine cada uno su conciencia a ver si cree las verdades que hemos referido, puesto que se mueve tan poco de ellas: yo bien creo, dice cada uno; pues yo te oigo que crees, pero no veo que lo hagas: «Hijos míos, amonesta San Juan, no amemos sólo de palabra, sino realmente y de obra.» Y Santiago: «Sed ejecutores de la palabra, y no oyentes solamente.» Si crees, ¿cómo no te das por entendido de tan grandes promesas y amenazas? ¿Por qué no tomas a tu cargo el desempeño de la obligación que te se ha intimado de hacer bien, especialmente, estando prevenidos tan grandes gozos para el que lo practicare, y tan grandes tormentos para el que lo omitiere? La suma de lo que he querido decir es ésta: a ninguno tengo por verdadero cristiano que al prójimo necesitado no le socorre en cuanto puede: San Pablo y San Bernabé, habiendo llegado a Jerusalén, y hablado con Santiago, llamado hermano del Señor, que era obispo santísimo de aquella ciudad, y al mismo tiempo con San Pedro y San Juan, dada razón del Evangelio que habían predicado a los gentiles y y alabada su conducta por los Apóstoles, sólo de la misericordia hicieron memoria unos y otros al despedirse: «Nos dieron, dice San Pablo, las manos en señal de compañeros a Bernabé y a mí, para que nosotros fuésemos a predicar a los gentiles, y ellos a los judíos; tan solamente se advirtió que nos acordáramos siempre de los pobres.» De todo el hombre cuidan los apóstoles y discípulos de Cristo, a todo el hombre alimentan y confortan; a todo él procuran aprovechar: al alma con la predicación y sagrada doctrina; a los cuerpos primeramente con los milagros y virtud de curar las enfermedades que acompañaba a la predicación y a su constantísima fe, y también con los socorros para la vida temporal, recogiendo dinero con que se sustentasen los necesitados. Esto es propiamente ser cristiano, y ser verdaderamente seguidor de su príncipe y Maestro, que dio el ser a todo el hombre, y a todo él lo sanó y alimentó; al alma con la doctrina, y al cuerpo con la comida: es justo pues que nosotros hagamos bien al prójimo en el alma y en el cuerpo, según cada uno pudiere.
Cuánto bien se ha de hacer a cada uno, y cómo se ha de hacer. Cicerón, Aristóteles, Teofrasto, Panecio, Posidonio, Hecatón, Séneca, y los demás que escribieron de los oficios de la vida común, establecieron ciertas leyes que prescriben a quién, de qué suerte, cuánto, en qué tiempo, y cómo, se ha de hacer el buen oficio, o el beneficio, o el agradecimiento; pero como ellos sólo atendieron a las cosas humanas no pudieron abrazarlo todo en sus preceptos, porque la naturaleza de los hombres, por su variedad ofrece un infinito, que sólo el Señor, como su autor y criador, pudo comprehenderlo y lo comprehendió en su breve, única, y divina fórmula; con sólo el precepto del amor de Dios y del prójimo asignó una infalible norma, regla, y pauta, con que se puede gobernar enteramente la vida de todos los mortales, una vez que cualquiera ame verdaderamente y de corazón a Dios y al prójimo por Dios, este mismo amor le enseñará más verdadera y rectamente lo que debe hacer, que cualesquiera maestros de la sabiduría. Tenga cada uno al prójimo un afecto legítimo y propiamente amigo, y mire sólo a Dios cuando le socorra, esperando de su Majestad el galardón. No hay que decir más: sólo este documento excede con incomparable ventaja a los largos escritos de los filósofos de que ahora he hecho memoria.
Acerca de la cantidad del beneficio, y a quién se ha de hacer, son aquellas palabras de Cristo: «Da a todo el que te pida; no despidas al que te suplica que le prestes; haced bien a los que os persiguen; amad a los que os aborrecen; rogad a Dios por los que os abominan y maldicen», y así debe portarse el que desde estas cosas del mundo se eleva del todo a la confianza y amor de Dios: pero algo más adaptable a nuestra naturaleza es aquello de Tobías: «Haz limosna de tu hacienda, y no apartes tu cara de pobre alguno, porque así lograrás que no se aparte de ti el rostro del Señor; procura ser misericordioso del modo que puedas, si tienes mucho da abundantemente, y si poco da también de lo poco pero de buena gana.» No disuena de esto lo que se lee en el Eclesiástico: «Antes de tu muerte has bien a tu amigo, y alargándote según tus fuerzas, da limosna al pobre.» Los que lo hacen así se miden con sus haberes, y no carecen del cuidado que les parece prudente de que a ellos no les falte, que es una solicitud que el verdadero amor la excluye, pero ¡cuánto mejor se portan estos, que los que de unas grandes rentas y facultades de hacer bien sólo reparten una pequeña porcioncilla, cuales son los que hallándose con grandísimas riquezas solo dan de limosna una u otra vez la menor moneda que hay, llamémosla minuta como hasta aquí lo hemos hecho, usando de la voz o expresión de vuestro idioma! Pues atendamos: «El que siembra parcamente, dice el Apóstol, segara parcamente, y el que siembra en bendiciones, esto es largamente y a manos llenas, segará también con abundancia.» Semejante a ésta es la sentencia que escribe a los Gálatas, y os voy a referir: «Como recibes de Dios, correspóndele tú.» Si su Majestad te da con abundancia, ¿por qué tú le correspondes tan escasa, ruin, y malignamente, en especial y no habiéndote dado cosa alguna para ti solo, como queda ya manifestado? También se ha de tener presente, que no hemos de medir nuestras necesidades de modo que contemos entre ellas el lujo, ostentación, y demasía, como vestirse de sedas, resplandecer con oro y piedras preciosas, andar rodeado de una gran caterva de sirvientes, comer todos los días espléndidamente, y jugar grandes caudales con animosidad; y para que nadie se lisonjee de que si tiene mucha hacienda, da también mucho a los pobres, hemos de estar enterados en que no es agradable a Dios la limosna de lo que ha quitado y tiene el rico del sudor y hacienda del pobre. Porque ¿adónde va a parar despojar tú a muchos con engaños, mentiras, fuerzas, y rapiñas, para dar un poco a algunos? ¿Quitar mil para dar ciento? Esto es en lo que se engañan miserablemente los que piensan haber cumplido con su obligación, y que se han redimido de grandes hurtos o fraudes, dando de ellos a los pobres alguna corta cantidad, o edificando con ella alguna ermita o capilla poniendo allí su escudo de armas, o adornan algún templo con vistosas claraboyas, o, lo que es más lastimoso, regalan o dan dinero al confesor para que los absuelva: la confesión del publicano Zaqueo fue esta que se sigue: «Mirad Señor, yo doy a los pobres la mitad de todos mis bienes, y si en algo he defraudado a alguno, le restituyo cuatro veces más»; por esto le absolvió Cristo así: «Hoy ha recibido la salud la casa de Zaqueo, porque él es verdadero hijo de Abraham»; quiere decir, que no profesaba con solas palabras la justicia de Abraham, sino que la practicaba con las obras. En una palabra: sólo es agradable a Dios la limosna que se hace de lo justo y bien ganado: haga pues cada cual lo que Zaqueo, si quiere oír lo que el oyó. ¿Y a quien hemos de hacer bien? A todos, porque por todos se ofrece hacer Jesucristo; y para que no nos entibie ni amedrente la indignidad del necesitado, tenemos un Dios infinitamente digno que sin merecerlo nosotros, y aun desmereciéndolo, es el primero que nos llena de beneficios, y no sólo eso, sino que de acreedor se hace deudor nuestro si damos algo al pobre. Aristóteles, filósofo gentil, no tan bueno como docto, habiendo dado una moneda a cierto hombre malo pero pobre, avisándole y como reprendiéndole sus amigos de que hubiera hecho bien a aquel indigno, respondió: «No me he apiadado de él sino de su naturaleza.» ¿Cuánto más debemos los cristianos tener misericordia del pobre porque lo manda Dios, cuya misericordia si por un solo instante se apartara de nosotros, no habría cosa más miserable en todo el mundo? Pues mirad: esta es la escritura y vale del Dios y Señor de todos, conviene a saber, «lo que hicisteis a favor de cualquiera de estos pequeñuelos, a mí lo hicisteis; yo lo reputo, estimo y premio, como hecho a mí mismo.» Oíd también a un hombre, si es lícito oírle después de haber oído a Dios, pero es sapientísimo e iluminado Escritor de Dios, y así se debe juzgar que habla Dios en él: «El que se apiada del pobre da su caudal, a buenas usuras o ganancias, no menos que al mismo Dios; este Señor se lo volverá con muchas creces, a veces acá, y siempre en bienes eternos.» Quién de nosotros podrá sufrir aquel tremendo cargo del Señor: «Siervo malvado, ¿por qué no diste de lo que era mío lo que yo mandé? ¿Qué hubieras hecho de lo tuyo?» Por tanto no poseerás estos bienes espirituales que son por sí eternos en que seguramente no hubieras sido fiel, puesto que fuiste tan infiel en los bienes vanísimos del mundo. No finjo yo estas expresiones y no, palabras son del mismo Cristo en el Evangelio de San Lucas: «El que es fiel en lo menos, lo es también en lo más, y el que es inicuo en lo poco, lo es también en lo mucho. Si no fuisteis fieles en las riquezas inicuas que son mentira, ¿quién os dará lo que es verdad? Esto es: si en las riquezas vanas y falsas de este mundo no fuisteis fieles, ¿quién ha de fiaros las verdaderas y celestiales? Si no hicisteis bien de lo ajeno, ¿quién os dará lo que es vuestro? Esto es: si en los bienes temporales que se os dan sólo por ciertos días, y por eso los debéis llamar ajenos, no sois buenos administradores, ¿quién os ha de entregar los dones y riquezas espirituales, que por perpetuas y que sacian vuestro corazón se podrían llamar vuestras?». En todo caso se deben reflexionar y pesar las necesidades de los hombres, porque unos son más necesitados que otros; hay también algunos a quienes es mejor dar un talento o una crecida cantidad que a otros un dinero, como son los que los gastan en usos honestos; pero dar a los jugadores o a los lascivos, ¿qué otra cosa es que echar estopa en el fuego como dicen? No sería esto beneficio sino daño. Por eso San Pablo escribe así a los Gálatas: «El que es enseñado en la fe, dé parte de todos sus bienes al que le enseña; no erréis; Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso cogerá; el que siembra en su carne cogerá la corrupción, mas el que siembra en el espíritu, del espíritu cogerá la vida eterna; no desmayemos en obrar bien, que perseverando cogeremos a su tiempo; y así mientras tenemos tiempo, hagamos bien a todos, pero en especial a los fieles, y que por serlo son nuestros domésticos.» Los debemos mirar por su fe como que son de nuestra casa que es la Iglesia. El mismo apóstol manda a Timoteo: «Que los presbíteros que cuidan bien del rebaño que tienen a su cargo, se tengan por dignos de doble honor, esto es, de doble premio y liberalidad y porción, principalmente los que trabajan en la predicación e instrucción», y no por otra causa sino porque estos dispensarán y distribuirán el caudal que se les confía, mejor que otros hombres necios, o malos, o desalmados. A este mismo modo el buen ingenio se ha de fomentar, ayudar, alentar y adornar, e instruir en la elegancia y erudición y autoridad; el malo se ha de refrenar, despojar, desarmar y castigar, se le ha de quitar la elocuencia y autoridad, y todo lo que en él son instrumentos de hacer mal, porque no se ha de poner la espada en manos del furioso. Pero esta distinción no se ha de ejecutar, como ahora lo hacemos, de suerte, que valga más para nosotros el parentesco, el ser nuestro conocido o paisano, la familiaridad, o los servicios, que la sabiduría, las costumbres, y la virtud, pues de esto, y no de las otras preocupaciones, se ha de tomar la diferencia. Hermanos verdaderos nuestros son los que de un modo particular y santo ha reengendrado Cristo, «para quien no hay distinción de judío y griego, porque uno solo y el mismo es el Señor de todos, rico para todos los que le invocan.» En esto esta toda la suma del asunto: diríjanse todas las cosas al bien principal, que es el servicio de Dios y nuestra salvación, y ayúdese a cada uno en todo cuanto pareciere que necesita para este santo fin. Por lo mismo se ha de dar a cada uno lo que le ha de ser muy provechoso, y se le ha de dar por el tiempo que pidiere su necesidad y permitieren nuestras facultades. Lo que no aprovecha es superfluo, y más es carga que don, como, según dice Séneca, dar armas para cazar a una débil mujer o a un viejo caduco, o dar libros a un rústico. Pues si esto es verdad, como lo es, con cuánta más razón se puede llamar maleficio que beneficio dar lo que daña, como dar vino al que se embriaga, y espada al pendenciero e iracundo; en esto dañamos sobremanera pensando aprovechar, porque ¿qué distancia hay entre los deseos y maldiciones que tengan y nos echen nuestros enemigos, y semejantes dádivas de amigos? También se ha de atender a no errar en el modo de hacer el bien, de suerte que nada ordenemos a nosotros mismos, sino todo a Dios; por tanto se ha de obrar alegremente dando la limosna con buena cara, o, como Tobías lo dijo, de buena gana y con gusto; y San Pablo: «Cada uno dé de corazón, o como lo resolvió en su corazón, no con tristeza, enfado, mal gesto, o por precisión, porque Dios ama y quiere al que da con gusto y alegría», y así el beneficio ha de nacer de un ánimo pronto para socorrer y hacer bien, no porque no te atreves a hacer otra cosa, o porque te avergüenzas de negarlo; ¿qué diferencia hay entre esto y no hacer el beneficio? El que tarda en dar no está muy lejos del que niega, porque la tardanza es señal cierta de que lo rehusábamos, y que se nos sacó más por fuerza que de grado; se ha de dar pues prontamente, esto es y al punto que se ofrece la ocasión y oportunidad; ya viene tarde el beneficio cuando se hace fuera de tiempo, o por mejor decir, ya no es entonces beneficio porque no se necesita; advirtiendo siempre que no se dice que es pronto, antes que se necesite, sino antes que esta necesidad estreche, antes que obligue a una torpeza o maldad, antes que encienda el rostro del necesitado la vergüenza y rubor de pedirlo, porque esto es mucho mayor y mas pesado premio que lo que vale el dinero, así como es más agradable y digno de agradecimiento el beneficio que precedió a la dura e ingrata necesidad de pedirlo. La alegría que quiere San Pablo que se mezcle con la beneficencia y con la limosna, es aquel pronto afecto del espíritu que sobresale en el semblante, en las palabras y en todo el gesto, no adornando ni ponderando con frases lo que se da, que es lo que aquel loco amante manda a su siervo en la comedia, sino mostrando un ánimo alegre y contento porque se ofreció ocasión de favorecer, y asimismo deseoso de dar más si la necesidad lo pidiere, o fuere justo y con sana libertad, y señales nada confusas de los deseos; pero de modo que manifiestes lo que te desagrada, y lo que quisieras que se corrigiese y mudase, porque el aviso y la corrección, como hemos declarado, son un género de limosna, mayor que la que se da en dinero; bien que has de cuidar de corregir de suerte que no parezca que lo haces porque llevas a mal que te pidan el beneficio, y que tan poco parezca que has tomado aquel derecho de reprehender, no de la culpa del otro, ni de tu pecho bien intencionado, sino que por el mismo hecho de haberle beneficiado te tomaste esa autoridad, pues en tal caso, es de ningún valor la reprensión, y así vale más con semejantes hombres sospechosos, dilatar para otro tiempo la corrección, es a saber, para cuando no des. No nos atribuyamos gloria alguna porque damos algo, pues no lo damos de nuestros bienes, sino que volvemos a Dios lo que es suyo; antes bien demos muchas gracias porque nos fue permitido el usar de ellos, y nos tengamos por felices, viendo que hemos logrado con eso los medios de conseguir premio tan grande como el de una dichosa eternidad; tan poco hemos de echar a perder el beneficio echándolo en cara, jactándonos de él y y haciendo memoria y ostentación de que lo hicimos. Y finalmente no demos cosa alguna porque lo vean los hombres, sino solo Dios; que cuanto menos esperaremos de los hombres tanto más nos dará Dios. Si de los hombres esperamos el premio, nos quedaremos sin el divino, y las más veces también sin el humano. Entendamos, pues, que aquella beneficencia y limosna es más agradable a Dios, que solamente se manifiesta a sus divinos ojos, porque de este modo, de ninguna suerte se da lugar a la vanidad humana; hermosa acción es edificar y adornar templos en que se da culto a Dios; pero no sé que afecto de vanidad se introduce en todas estas cosas, aun en aquellos varones de juicio muy entero, porque de los que sólo se mueven por vanagloria ¿para que se ha de hablar? ¿Cuánto más puro, más santo, y más agradable y aceptable es a Dios, lo que sólo pasa entre el que da y el que recibe sin querer más testigo que el invisible que todo lo ve? Portándote de este modo es totalmente cierto que sólo a Dios deseas agradar, y que nada ordenas a tu alabanza y gloria vana, y con esto te aseguras por remunerador al más seguro y generoso, a aquel Padre celestial de quien sólo quisiste ser visto. Pero escuchad sobre todo al Señor mismo que habla así por San Mateo: «Guardaos de hacer vuestras buenas obras delante de los hombres con el fin de ser vistos por ellos, de otra suerte no tendréis premio de mano de vuestro padre que está en los Cielos; por eso cuando das limosna y no quieras llevar delante de ti quien la publique como con una trompeta, que es lo que hacen los hipócritas en las sinagogas, y en las calles para ser honrados por los hombres: os aseguro en verdad que esos ya recibieron su premio; pero tu al hacer limosna cuida tanto del secreto que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que de este modo esté oculta tu limosna, y tu padre que la ve escondida te dará el premio eterno.»
LIBRO SEGUNDO
Cuánto pertenezca y convenga a los gobernadores de la república cuidar de los pobres. Hasta ahora hemos dicho lo que debe hacer cada particular; en adelante trataremos de lo que pertenece al cuerpo de la república, y a los que la gobiernan, que son en ella lo que el alma en el cuerpo; así pues como ésta no vegeta o vivifica solamente una u otra parte del cuerpo, sino a todo él, así también el magistrado de todo ha de cuidar en su república, y de nada ha de ser negligente. Porque los que sólo miran por los ricos despreciando a los pobres, hacen lo mismo que si un médico juzgase que no se debían socorrer mucho con la medicina las manos y los pies, porque distan mucho del corazón; lo cual así como no se haría sin grave daño de todo el hombre, así en la república no se desprecian los más débiles y pobres sin peligro de los poderosos, pues aquellos, estrechados de la necesidad, en parte hurtan (el Juez no se digna de conocer de ello pero sea esto lo de menos), tienen envidia a los ricos, se indignan e irritan de que a estos les sobre para mantener bufones, perros, mancebas, mulas, caballos, y otros animales, faltándoles a ellos qué dar a sus pequeñuelos hijos hambrientos, y de que abusen soberbia e insolentemente de las riquezas que han quitado a ellos y a otros semejantes. No es fácil de creer cuántas guerras civiles han excitado estas voces en todas las naciones; encendida por ellas la muchedumbre y ardiendo en odio, hizo contra los ricos las primeras y más sangrientas experiencias de su furor; no alegaban otro motivo los Gracos, y Lucio Catilina, de la discordia civil que habían excitado, por no traeros a la memoria lo que ha pasado en nuestros tiempos y regiones. Menos molesto me será, o por mejor decir más agradable, copiar aquí un lugar de Isócrates en la oración, que se llama Areopagítica, acerca de las costumbres de la república de los atenienses: «Semejante, dice, a lo que queda dicho es el modo con que ellos se portaban entre sí, porque no solamente había este consentimiento y concordia en los negocios públicos, sino también en su vida privada; mostraban unos para con otros tanta prudencia cuanta usan con razón los que piensan con acierto, y tienen una patria común; estaban los pobres tan lejos de envidiar a los ricos, que no tenían menos cuidado de las casas de estos quede las suyas propias, hechos cargo de que la felicidad de aquellas era provecho de los necesitados; los opulentos no despreciaban a los pobres, antes bien considerando que les era vergonzosa la miseria de sus ciudadanos, les socorrían en sus necesidades dando a unos en arriendo por poca renta campos que cultivasen, enviando a otros por procuradores para sus negocios, y proporcionando a otros otras ocasiones de ganancia. Ni temían dar en uno de dos escollos, o en el de ser despojados de todo su caudal, o a lo menos de alguna parte de él; al contrario no confiaban menos en lo que les habían dado, que en lo que tenían guardado en casa.» Hasta aquí Isócrates. Llegase a los daños arriba dichos el peligro común que se origina del contagio de las enfermedades, supuesto que hemos visto muchas veces, que un solo hombre ha introducido en la ciudad un grande y cruel mal, que hizo perecer a muchos, como la peste, el gálico, y otros a este modo; ¿adónde va a parar que en cualquiera templo cuando hay en él alguna festividad muy celebre y solemne, no se haya de poder entrar sino por entre dos filas o escuadrones de enfermedades, tumores podridos, llagas, y otros males que aun nombrarlos no se puede sufrir, y que éste sea el único camino por donde han de pasar los niños, doncellas, ancianos, y preñadas? Hacéis juicio que todos son tan de hierro, que yendo muchos sin desayunarse y porque se van a confesar o por otro motivo, no se conmuevan de semejante vista, y más cuando tales ulceras no solamente se exponen a los ojos, sino que las acercan al olfato, a la boca y y casi a las manos y cuerpo de los que van pasando. ¡Tanta es la falta de vergüenza en el pedir! Y dejo a parte que algunos se mezclan entre la turba o muchedumbre habiéndose apartado en aquel mismo punto del lado de alguno que acaba de morir de peste: por cierto que estas cosas no son para despreciarse por los gobernadores de la república, ya para poner remedio a las enfermedades, ya para que no trasciendan a otros muchos. Fuera de que no es propio de un magistrado sabio y cuidadoso del bien público, dejar que tan grande parte de la ciudad sea no sólo inútil, sino perniciosa a sí y a otros, porque cerradas las entrañas de muchos, no teniendo los necesitados con que sustentarse, unos se ven como precisados a declararse ladrones en el poblado y en los caminos, y otros hurtan a escondidas; las mujeres que son de buena edad, desterrada la vergüenza, destierran también la honestidad, vendiéndola en todas partes por el precio más vil, sin que sea fácil después apartarlas de tan maldita costumbre, las adelantadas en edad se entregan al punto al lenocinio o tercería, y al maleficio que suele acompañarle; los hijos pequeños de los necesitados se educan muy perversamente. Padres e hijos tendidos delante de los templos, o vagando por todas partes a pedir, ni asisten a Misa, ni oyen sermón, ni se sabe en que ley viven, ni lo que sienten acerca de la fe y de las costumbres; no demos lugar a que se diga que ha decaído tanto la disciplina eclesiástica, que nada se administra de balde, que abominando todos el vocablo de vender, obligan a contar, y que el obispo diocesano no reputa por de su pasto y redil ovejas tan sin lana. En efecto, prosiguiendo nuestro asunto, nadie hay que vea a semejantes mendigos confesarse, ni comulgar, y como no oyen a alguno que les enseñe, es preciso que juzguen de las cosas muy corrompida y erradamente, que sean de costumbres muy desarregladas, y que si acaso por algún camino llegan a ser ricos, sean intolerables por su indecente y vil educación. De aquí nacen los vicios que acabo de referir, y que en la verdad no se les deben imputar a ellos tanto como a veces a los magistrados, que no sintiendo rectamente acerca del gobierno del pueblo, no miran por la república sino como si solamente se juzgasen elegidos para resolver sobre pleitos de hacienda o dinero, o para sentenciar delincuentes, cuando por el contrario conviene incomparablemente más que trabajen en como hacer buenos a los ciudadanos, que en castigar o poner freno a los malos, porque, ¿cuánto menos necesidad habría de penas si primero se cuidara bien de cortar de raíz la causa del mal en cuanto fuera posible? Los romanos antiguamente proveían y miraban por sus ciudadanos de tal suerte que ninguno tuviera necesidad de mendigar, y ni aun le era lícito por antigua prohibición de las doce tablas; lo mismo dispuso el pueblo de los atenienses; el Señor daba a los judíos una ley particular dura y áspera como convenía a un pueblo de genio semejante y y sin embargo manda en el Deuteronomio que cuiden y trabajen en cuanto alcancen sus fuerzas y para que no haya entre ellos necesitado y mendigo alguno, principalmente en el año de descanso y quietud, tan aceptable al Señor; pues advirtamos que los cristianos estamos siempre en ese año de quietud, porque para nosotros es para quienes fue sepultado nuestro señor Jesucristo con la ley antigua, con las ceremonias y con el hombre viejo, y para nosotros resucitó para siempre porque tengamos nueva vida y nuevo espíritu. Por cierto que es cosa torpe y vergonzosa para los cristianos, a quienes nada se nos ha mandado más eficazmente, y no sé si diga solamente, que la caridad y hallar a cada paso en nuestras ciudades tantos necesitados y mendigos, a cualquiera parte que te vuelvas verás pobreza, necesidades, y muchos que se ven obligados a alargar la mano para que les des. Verdaderamente que así como se renuevan en la Ciudad todas las cosas, que por el tiempo y acasos o se mudan o se acaban, como son muros, fosos, parapetos, arroyos, institutos, costumbres, y aun las leyes mismas, así también sería justo renovar aquella primera distribución del dinero, que con el curso del tiempo ha recibido daños de muchas maneras. Algunos gravísimos varones que deseaban el bien de la república, pensaron para esto algunos medios saludables, como minorar los tributos, dar a los pobres los campos comunes para que los cultiven, y distribuir públicamente el dinero de algún sobrante, lo que aun en nuestra edad hemos alcanzado; pero para esto son necesarias ciertas ocasiones y proporciones que en estos tiempos muy rara vez acontecen, por tanto debemos acudir a otros remedios más útiles y permanentes.
Del recogimiento o recolección de los pobres, y de que se les tome el nombre. Me preguntará alguno: ¿cómo piensas que se puede socorrer a tanta multitud? ¡Oh! Si pudiera algo en nosotros la caridad, ella misma y sola sería la ley, que no se necesita imponer al que ama; ella haría todas las cosas comunes, y ninguno miraría con otros ojos las necesidades ajenas que las propias. Ahora ninguno hay que extienda sus cuidados fuera de su casa, y a veces ni fuera de su cuarto, ni aun fuera de sí mismo, respecto de que muchos ni aun a sus padres, hijos, hermanos, o mujer, son bastantemente fieles. Con remedios pues humanos hemos de ocurrir como se pueda a las necesidades, especialmente respecto de aquellos con quienes tienen poca eficacia los divinos, y según mi parecer del modo siguiente: entre los pobres hay unos que viven en las casas comúnmente llamadas hospitales, en griego Ptochotrophios, pero usaremos del primer vocablo como más conocido; otros mendigan públicamente; y otros sufren como pueden cada uno en su casa sus necesidades. Llamo hospitales aquellas casas en que se alimentan y cuidan los enfermos, en que se sustenta un cierto número de necesitados y se educan los niños y niñas, se crían los expósitos, se encierran los locos, y pasan su vida los ciegos: sepan los que gobiernan la ciudad que todo esto pertenece a su cuidado; no hay sujeto alguno a quien se permita excusarse o eximirse alegando por causa las leyes de los fundadores, que estas permanecerán siempre inviolables, pues no se ha de atender en ellas a las palabras, sino a la equidad como en los contratos de buena fe, ya la voluntad como en los testamentos, de la cual no puede haber duda que fue el que se distribuyesen las rentas o haciendas, que se dejaron, en los mejores usos, y se consumiesen del modo más digno, sin cuidar tanto por quienes o de la manera con que se había de hacer, como de que se hiciese. Además de esto nada hay tan libre en la república que no esté sujeto al conocimiento de los que la gobiernan; porque el no sujetarse ni obedecer a los magistrados comunes no es libertad racional, sino incitar a la ferocidad, y tomar ocasión de un desenfreno o licencia que se derrama a todo lo que se antoja. Ninguno puede eximir sus bienes del cuidado e imperio de los que gobiernan en la ciudad sin salir al mismo tiempo de ella, porque ni aun puede eximir su vida, que es para cada uno más principal y más amada que sus bienes y mayormente cuando el haber adquirido hacienda y y el conservarla, lo debe al cuidado y defensa del buen gobierno de la república, pues sin él pronto la perdería. Visiten pues y registren a cada una de todas estas casas dos senadores, o dos diputados y comisionados de autoridad por orden del gobierno, acompañados de un escribano; asienten y tomen razón de las rentas y del número y nombres de los que allí se mantienen, y al mismo tiempo del motivo porque cada uno está en ellas: de todo esto se ha de llevar noticia y hacerse relación a los jueces y senado en su tribunal. Los que padecen en su casa la pobreza, sean también anotados juntamente con sus hijos por dos diputados en cada parroquia, añadiendo las necesidades, el modo con que vivieron antes, y por qué acasos han venido a pobreza; por los vecinos se podrá saber fácilmente qué género de hombres sean, y de qué vida y costumbres, pero en orden a un pobre no se reciba informe de otro pobre, porque la envidia no huelga: de todas estas cosas se ha de dar cuenta individual a los jueces y gobierno, y si hubiere algunos que hayan caído de repente en alguna desgracia, háganlo saber al tribunal por medio de alguno de sus miembros, y dese acerca de ello la disposición que convenga según la cualidad, estado, y condición del necesitado. Los mendigos vagos sin domicilio cierto que están sanos, digan sus nombres y apellidos delante de los jueces y gobernadores, y al mismo tiempo la causa que tienen de mendigar, pero sea esto en algún lugar o plaza patente y para que no entre semejante chusma a la Casa o Sala del Tribunal o gobierno; los enfermos hagan lo mismo delante de dos o de cuatro comisionados con un Médico, para que todo el congreso no tenga que ocuparse en verlo, y pídaseles que manifiesten quien los conoce que pueda dar testimonio de su vida. A los que eligiere el gobierno para examinar y ejecutar estas cosas, déseles potestad para obligar, compeler, y aun poner en prisiones para que puedan conocer los jueces del que no obedeciere.
De qué modo se ha de buscar el alimento para todos estos. Ante todas cosas se ha de decretar lo que impuso el Señor a todo el género humano como por pena y multa del delito, es a saber, QUE CADA UNO COMA EL PAN ADQUIRIDO CON SU SUDOR Y TRABAJO: cuando uso de los nombres comer, alimentarse o sustentarse quiero que no se entienda por ellos sola la comida, sino también el vestido la casa, leña, fuego, luz, y todo lo que comprende el mantenimiento del cuerpo humano. A ningún pobre que por su edad y salud pueda trabajar, se le ha de permitir estar ocioso: así lo escribe el apóstol San Pablo a los Tesalonicenses: «Os debéis acordar de que cuando estaba entre vosotros os denunciaba e intimaba que el que no quiera trabajar, no coma; he entendido que entre vosotros andan algunos inquietos, ociosos, y llenos de vana curiosidad: a todos los que son de esta especie les intimamos, y exhortamos con ruegos santos en nuestro señor Jesucristo, que trabajando en silencio procuren comer su pan.» Y el Salmista promete las dos felicidades, la de esta vida y la otra, al que comiere del trabajo de sus manos; por eso no debe permitirse que viva alguno ocioso en la ciudad, en donde como en una casa bien gobernada conviene que cada da cual tenga su oficio: antigua sentencia es: «Que los hombres no haciendo nada, aprenden a hacer mal.» Se ha de tener consideración con la edad y quebranto de la salud, pero con la precaución de que no nos engañen con la ficción o pretexto del achaque o enfermedad, lo que acontece no pocas veces; para evitar esto se recurrirá al juicio de los médicos, castigando al que engañare. De los mendigos sanos, los que sean forasteros remítanse a sus ciudades o poblaciones, lo que también se manda en el derecho civil, pero dándoles viatico, porque sería cosa inhumana despachar al necesitado sin remedio para el camino, y quien esto hiciera, ¿qué otra cosa haría que mandar robar? Mas si son de aldeas o lugarcillos afligidos y acosados de la guerra, entonces atendiendo a lo que enseña San Pablo que entre los bautizados en la preciosa sangre de Cristo, ya no hay griego, ni bárbaro, francés, ni flamenco, sino una nueva criatura, se han de reputar como patricios. A los hijos de la patria se ha de preguntar si saben algún oficio; los que ninguno saben, si son de proporcionada edad, han de ser instruidos en aquel a que tengan más inclinación, si se puede, y si no, en el que sea más semejante, como el que no pueda coser vestidos, cosa las que se llaman polainas, botines y calzas; si es ya de provecta edad, o de ingenio demasiado rudo, enséñesele oficio más fácil, y finalmente el que cualquiera puede aprender en pocos días, como cavar, sacar agua, llevar algo a cuestas o en el pequeño carro de una rueda, acompañar al Magistrado y ser ministro de éste para algunas diligencias, ir adonde le envíen con letras o mandatos, o cuidar y gobernar caballos de alquiler. Los que malgastaron su hacienda con modos feos y torpes, como en el juego, rameras, amancebamientos, lujo, o gula, y se han de alimentar con precisión porque a ninguno se ha de matar de hambre; pero a éstos mándenseles trabajos más molestos, y déseles menos sustento, para que escarmienten otros, y ellos se arrepientan de su vida anterior, y no vuelvan a caer fácilmente en los mismos vicios; estrechados con la pobreza del alimento y dureza de los trabajos, no se han de matar de hambre, pero se han de macerar debilitando sus pasiones. A todos estos no faltarán oficinas en donde sean admitidos; los que trabajan en lana en la población o lugar de Armenter, o por mejor decir, los más de todos los artífices se quejan de la escasez que hay de oficiales; los que tejen las ropas de seda en Brujas conducirían y admitirían a cualesquiera muchachos solamente para hacer girar y rodar ciertos tornillos, o ruedecillas, y darían a cada uno diariamente hasta la moneda llamada estufero, más o menos, fuera de la comida, y no pueden hallar quien lo haga a causa de decir sus padres que de andar mendigando llevan a su casa más ganancia. Mas para que a los artífices no les falten oficiales, ni a los pobres les falten oficinas, asígnese a cada artífice, por autoridad pública, cierto número de los que no pueden tener por sí fábrica alguna; si alguno aprovechó bien en su facultad, que abra oficina; así a estos, como a los que el magistrado asignare algunos aprendices, encomiéndeseles, lo uno, las obras públicas de la ciudad, que son muchísimas, como imágenes, estatuas, vestidos y cloacas o lugares comunes, fosos, y edificios; lo otro, todas aquellas obras que fuere necesario hacer en los hospitales, para que los caudales o rentas que desde el principio se dieron a los pobres, se consuman entre los pobres: lo mismo aconsejaría a los obispos, colegios, yabades, pero en otra ocasión escribiremos a estos, y espero que ellos lo han de hacer de su propia voluntad aunque ni yo ni otro alguno se lo avise. Los que no hubieren sido aun destinados a alguna casa o amo, sean alimentados por un poco de tiempo, en alguna parte, de las limosnas que se recogen, pero entretanto no omitan el trabajar, no sea que por el ocio aprendan la desidia: en la misma casa se dará comida o cena a los verdaderos pobres sanos que van de camino, y algún poco de viatico o pequeño socorro, cuanto bastare hasta la ciudad más cercana por donde hacen su viaje. Los que están sanos en los hospitales, y allí se mantienen como unos zánganos de los sudores ajenos, salgan, y envíense a trabajar, a no ser que les pertenezca permanecer allí por algún derecho, como por derecho de sangre por haberles dejado esta conveniencia sus mayores por los beneficios que hicieron al hospital o que de sus haciendas dieron ellos a la casa lo bastante; sin embargo hágaseles trabajar en ella para que el fruto del trabajo sea comuna: si hubiere algún otro allí sano y robusto y por amor de la casa y de los antiguos compañeros rogare que se le permita lo mismo, désele licencia de permanecer bajo las mismas condiciones. A nadie sea lícito regalarse con los bienes que se dejaron en otro tiempo para los pobres; no es ociosa esta advertencia; porque hay algunos que de ministros, o criados de los hospitales, se han hecho ya señores, y hay también algunas mujeres que admitidas al principio sólo para servir, despreciando después o tratando mal a los pobres, como soberbias señoras, viven delicadamente, y con adornos espléndidos y profanos: quíteseles todo esto para que no se verifique que engordan y lucen con la sustancia de los mismos débiles y enflaquecidos pobres, cumplan el destino y ministerio para que fueron admitidas en la casa; atiendan al servicio de los enfermos, semejantes a aquellas viudas del principio de la Iglesia que tanto alaban los apóstoles; y en el tiempo que les quedare, hagan oración, lean, hilen, tejan, y ocúpense en alguna obra buena y honesta, como aun a las más opulentas y nobles matronas manda San Jerónimo. Ni a los ciegos se les ha de permitir o estar o andar ociosos; hay muchas cosas en que pueden ejercitarse; unos son a propósito para las letras, habiendo quien les lea, estudien, que en algunos de ellos vemos progresos de erudición nada despreciables; otros son aptos para la música, canten, y toquen instrumentos de cuerda o de soplo; hagan otros andar tornos o ruedecillas; trabajen otros en los lagares ayudando a mover las prensas; den otros a los fuelles en las oficinas de los herreros; se sabe también que los ciegos hacen cajitas, cestillas, canastillos, y jaulas, y las ciegas hilan y devanan. En pocas palabras: como no quieran holgar y huir del trabajo, fácilmente hallarán en qué ocuparse; la pereza y flojedad, y no el defecto del cuerpo, es el motivo para decir que nada pueden. A los enfermos y a los viejos dénseles también cosas fáciles de trabajar según su edad y salud; ninguno hay tan invalido que le falten del todo las fuerzas para hacer algo, y así se conseguirá que ocupados y dados al trabajo se les refrenen los pensamientos y malas inclinaciones, que les nacen estando ociosos. Limpios ya los hospitales de semejantes sanguijuelas que les chupan la sangre, y examinadas las rentas anuales y lo que tienen en dinero, considérense las fuerzas de cada una de estas casas, véndanse las dádivas y adornos superfluos, que son más agradables a los niños y a los avarientos que útiles a los piadosos, y hecho esto, remítanse a cada uno de estos hospitales los que parecieren bastantes de los enfermos mendigos, de suerte que no les quede una ración tan corta que apenas pueda bastar para la mitad de la hambre, lo que principalmente se ha de providenciar para los enfermos de cuerpo o alma, porque unos y otros se empeoran con la falta de alimento, pero no haya regalos, porque podrían fácilmente acostumbrarse mal. Ya que la materia nos ha puesto delante a los privados del uso de la razón, no habiendo en el mundo cosa más excelente que el hombre, ni en el hombre cosa más noble que el entendimiento, se ha de trabajar principalmente para que éste esté bueno, y se ha de reputar por el mayor de los beneficios si redujéramos al estado de sanidad los entendimientos de otros, o los conservaremos en su sanidad y firmeza; llevado pues al hospital un hombre de juicio descompuesto, se ha de averiguar antes que todo, si la locura es natural, o provino de algún acontecimiento, si da esperanzas de sanidad, o es del todo desesperada. Nos hemos de compadecer y doler de un tan grande detrimento de la cosa más noble de la alma humana, y se ha de tratar ante todas cosas al que lo padece, de suerte, que no se le aumente o tome fuerzas la locura, que es lo que sucede con los furiosos haciendo burla de ellos, provocándoles e irritándoles, y con los fatuos asintiendo y aprobando lo que dicen o hacen neciamente, e irritándoles a que desatinen más ridículamente, como quien fomenta y aplica excitativos a la insensatez y necedad. ¿Que cosa se puede decir más inhumana que volver a uno loco para tener que reír, y hacer juguete de un mal tan grande en el hombre? Al contrario, aplíquense a cada uno caritativa y seriamente los remedios necesarios; unos necesitan de confortativos y alimentos; otros de un trato suave y afable para que se amansen poco a poco como las fieras; otros de enseñanza; habrá algunos que necesiten de castigo y prisiones, pero úsese de esto de modo que no sea motivo de enfurecerse más. Ante todas cosas, en cuanto sea posible se ha de procurar introducir en sus ánimos aquel sosiego, con que fácilmente vuelve el juicio y la sanidad al entendimiento. Si todos los mendigos inválidos, enfermos, o achacosos, no caben en los hospitales, establézcase una casa, o muchas, las que basten; sean allí recogidos, y asistidos de médico, boticario, criados y criadas; de esta suerte se hará lo que hace la naturaleza y los que fabrican las naves, es a saber, que lo que carece de limpieza se recoja en un sitio para que no dañe a lo demás del cuerpo; consiguientemente los que están tocados de algún mal espantoso, o contagioso, acuéstense aparte, y coman con separación, no sea que trascienda a los otros el fastidio, o la infección, y en jamás tengan fin las enfermedades. Cuando alguno haya convalecido, trátesele como a los demás sanos y envíesele a trabajar, a no ser que movido de piedad quiera más aprovechar allí con su oficio a los demás. A los necesitados que se están en su casa se les ha de proporcionar trabajo o faena de las obras públicas o de los hospitales; ni faltará qué darles a trabajar de otros ciudadanos; y si probaren que son mayores sus necesidades que lo que alcanza lo que ganan con su trabajo, añádaseles lo que se juzgase que les falta. Examinen los cuestores y o averiguadores, humana y afablemente, las necesidades de los pobres; no hagan caso de interpretaciones siniestras; no usen de severidad, sino en el caso de que juzgaren preciso algún rigor contra los pertinaces que desprecian y resisten al imperio público. Establézcase esta ley: Si alguno rogare, o interpusiere su empeño, o autoridad, para que a alguno se le dé dinero diciendo que está necesitado, no alcance lo que pide, e impóngasele la multa que pareciere conveniente al magistrado; solamente sea lícito avisar que hay alguno que tiene necesidad, lo demás conózcanlo los administradores de las limosnas, o los que el gobierno señalare, y hágase la limosna según lo pidiere la urgencia, no sea que, andando el tiempo, los ricos, perdonando este gasto a sus dineros, pidan que de lo que es de los pobres se dé a sus criados, familiares, y parientes afines o consanguíneos, quitándoselo a los muy necesitados, y empezando así el empeño a excluir las necesidades; lo que vemos haber sucedido en los hospitales.
El cuidado de los niños. Los niños expósitos tengan su hospital en donde se alimenten; los que tienen madres ciertas críenlos ellas hasta los seis años, y sean trasladados después a la escuela pública donde aprendan las primeras letras y buenas costumbres, y sean allí mantenidos. Gobiernen esta escuela varones honesta y cortésmente educados, en cuanto sea posible, que comuniquen sus costumbres a esta ruda escuela, porque de ninguna cosa nace mayor riesgo a los hijos de los pobres que de la vil, inmunda, incivil, y tosca educación; no perdonen a gasto alguno los magistrados para adquirir estos maestros, que si lo consiguen, harto provecho harán a la ciudad que gobiernan, a poca costa. Aprendan los niños a vivir templadamente, pero con limpieza y pureza, y a contentarse con poco; apárteseles de todos los deleites; no se acostumbren a las delicias y glotonería; no se críen esclavos de la gula; porque cuando falta a ésta con qué satisfacer su apetito, desterrado todo pudor, se dan a mendigar, como vemos que lo hacen muchos luego que les falta, no la comida, sino la salsa de la mostaza o cosa semejante. No aprendan solamente a leer y escribir, sino en primer lugar la piedad cristiana, y a formar juicio recto de las cosas. Lo mismo digo de la escuela de las niñas, en donde se han de enseñar los rudimentos de las primeras letras, y si alguna fuere apta y entregada al estudio, permítasele dilatarse en esto algo más de tiempo, con tal que se dirija todo a las mejores costumbres; aprendan sanas opiniones, y la piedad o doctrina cristiana, asimismo a hilar, coser, tejer, bordar, el gobierno de la cocina y demás cosas de casa, la modestia, sobriedad o templanza, cortesía, pudor y vergüenza, y lo principal de todo guardar la castidad, persuadidas a que este es el único bien de las mujeres. Después por lo que toca a los niños, los que sean muy a propósito para las ciencias, deténganse en la escuela para que sean maestros de otros, y en adelante seminario de sacerdotes; los demás pasen a aprender oficios según fuere la inclinación de cada uno.
Los censores y censura. Nómbrense cada año por censores dos varones del magistrado, gravísimos y muy recomendables por su bondad, que se informen de la vida y costumbres de los pobres, sean niños, jóvenes, o viejos; qué hacen los niños, cuánto aprovechan, qué costumbres tienen, qué índole, qué esperanzas dan, y si algunos pecan, quién tiene la culpa: corríjase todo. Investiguen si los jóvenes y viejos viven según las leyes que se les han intimado; pesquisen muy cuidadosamente acerca de las viejas, artífices principales del lenocinio o tercería, y de la hechicería o maleficio; con qué parsimonia y templanza pasan todos y toda la vida; reprendan a los que frecuentan los juegos de suerte, y las tabernas de vino o cerveza, y castíguenlos si no aprovecha una y otra reprensión. Las penas se han de establecer según pareciere a los que en cada ciudad tengan más prudencia, porque no convienen unas mismas cosas en todos los lugares, ni en todos tiempos, y unos sujetos se mueven más fácilmente con unas penas, y otros con otras. Debe haber una diligente cautela contra el fraude de los ociosos y perezosos, para que no engañen. Quisiera también que los mismos censores conociesen de la juventud e hijos de los ricos; sería utilísimo a la ciudad hacerles que dieran cuenta y razón a los magistrados, como a padres públicos, de cómo, en qué artes, y en qué ocupaciones gastan el tiempo; sin duda sería ésta una limosna mayor que si se repartieran a los pobres muchos millares de florines; ya antiguamente cuidaban de esto los romanos por medio de la dignidad censoria, y los atenienses por medio de la Areopagítica, pero habiendo decaído la entereza de las antiguas costumbres, lo renovó el emperador Justiniano en la colación sobre el cuestor, en que se manda que se inquiera y averigüe acerca de todas las personas así sagradas como seglares, de cualquiera estado y fortuna, quiénes son, de donde han venido, y por qué causa: esta misma ley a nadie permite que pase su vida ocioso.
Del dinero que basta para estos gastos. Dices muy bien en esto, dirá alguno, ¿pero de dónde se han de sacar caudales para todo? Mas yo estoy tan lejos de temer que falten, que veo claramente que han de sobrar, y no sólo para las urgencias ordinarias o de cada día, sino también para las extraordinarias de cuyo género acaecen a cada paso muchísimas en todas las ciudades. En otro tiempo, cuando aun hervía, digámoslo así, la sangre de Cristo, todos arrojaban sus riquezas a los pies de los apóstoles para que éstos las distribuyesen según las necesidades de cada uno; repudiaron después los apóstoles este cuidado como indigno de su ministerio, porque era conveniente que se ocuparan en predicar y enseñar el Evangelio, más que en recoger o distribuir los dineros, y así se encomendó este encargo a los diáconos. Ni aun estos le tuvieron por mucho tiempo: ¡tan grande era el deseo de enseñar de aumentar la piedad y religión, y de darse priesa a llegar a los bienes eternos por medio de una gloriosa muerte! Por esto los seglares mismos del cristianismo suministraban a los necesitados, del dinero que se recogía, lo que era necesario a cada uno. Pero creciendo el pueblo cristiano, y habiéndose admitido a él muchos no muy buenos, empezaron algunos a administrar este negocio nada fielmente, y los obispos y sacerdotes, movidos de la caridad para con los pobres, tomaron otra vez a su cuidado aquellas riquezas que se habían recogido para el socorro de los necesitados: nada dejaba de fiarse en aquel tiempo a los obispos, varones todos de una rectitud y fidelidad bien conocida y experimentada: así lo refiere en cierto lugar San Juan Crisóstomo. Refirióse después más y más aquel santo fervor de la caridad, y se comunicó a menos el espíritu del Señor, y ved aquí que empezaron algunos en la Iglesia a emular al mundo y a disputarle el fausto y lujo y pompa; ya se queja San Jerónimo de que los presidentes de las provincias cenaban con más esplendidez en un monasterio que en palacio: para tan grandes gastos era preciso mucho dinero: de esta suerte ciertos obispos y presbíteros convirtieron en hacienda y rentas suyas lo que antes había sido de los pobres. ¡Ojalá que les tocase el espíritu de Dios, y trajesen a la memoria de dónde tienen lo que poseen, quién lo dio, y con qué intención, y se acordasen de que son poderosos con la sustancia de los que nada pueden! Su obligación es enseñar, consolar, corregir por lo tocante a las almas, y también sanar los cuerpos, lo que harían si fiasen tanto en Cristo como quieren que otros fíen en ellos para sus conveniencias; pero este es un mal común; cada uno de nosotros exige severamente del otro el bien que él no hace; es también su obligación socorrer, aun de lo poco que tengan suyo, a los necesitados, a ejemplo de san Pablo, y en suma ser perfectísimos en la caridad, haciéndose todo para todos, sin despreciar a los humildes bajándose hasta ellos para aprovechar, y sin ceder a los altos por medio de la predicación y palabra de Cristo, para edificar. Si éstos, los abades y otros superiores eclesiásticos quisieran, aliviarían una grandísima parte de los necesitados con la grandeza de sus rentas; si no quieren, Cristo será el vengador; siempre se ha de evitar el tumulto y discordia civil, que es mayor mal que el retener los dineros de los pobres, porque ninguna suma de dinero, por grande que sea, debe ser tan estimada por los cristianos que lleguen por ella a tomar las armas; enteramente y con todas las fuerzas se ha de servir y coadyuvar a la tranquilidad pública, que es lo que manda Cristo, y san Pablo siguiendo a su Maestro; ni los pobres deben desear que se mueva en la ciudad tumulto alguno para que se les remedie, porque por su mismo estado de pobreza deben estar muertos al mundo, y entregarse día y noche a pensar en el fin de nuestra peregrinación a aquel puerto y patria en donde oigan: «El pobre Lázaro recibió males en su vida, y por eso ahora es recreado, y lo será eternamente.» Hágase pues un cómputo de las rentas anuales de los hospitales u hospicios, y se hallará sin duda que añadiendo lo que ganen con su trabajo los pobres que tengan fuerzas, no solamente serán suficientes los réditos para los que hay dentro de esas casas, sino que de ellos se podrá repartir también a los de fuera; porque se dice que en cada lugar son tan grandes las riquezas de los hospitales, que si se administran y dispensan bien, bastan con abundancia para socorrer todas las necesidades de los ciudadanos, así ordinarias como repentinas y extraordinarias. Los hospitales ricos den, de lo que les sobra, a los más tenues, y si ni aun éstos lo necesitan, denlo a los pobres ocultos; ni solamente se extienda la caridad cristiana por toda la ciudad de tal suerte que la constituya toda como una casa concorde y bien unida entre sí, y haga que cada uno sea amigo de todos, sino también que salga afuera, abrace a todo el orbe cristiano, y se haga lo que leemos que sucedió entre los apóstoles: «La muchedumbre de los creyentes o fieles tenían un solo corazón y un alma, ni llamaba suya nadie cosa alguna de las que poseía, sino que todo era común a todos, y no había entre ellos necesidad alguna.» En realidad así los hospitales ricos como los hombres opulentos, cuando faltasen en sus respectivas ciudades a quienes comunicar parte de sus riquezas, sería justo que las enviaran a las vecinas, y aun a las remotas, en donde fuesen mayores las necesidades: verdaderamente esto deben hacer los cristianos. Nombre el gobierno dos procuradores a cada hospital, que sean varones respetables y en quienes resplandezca un gran temor de Dios; den estos todos los años al magistrado cuenta de su administración, y si agrada y se aprueba su fidelidad, continúeseles el encargo, si no elíjanse nuevos. Cada uno de los que mueren suele según sus facultades dejar algo a los pobres; exhórtesele a que de la pompa del entierro mande quitar algo que aproveche a los necesitados: este es el funeral más agradable a Dios, y que no desmerece aun para con los hombres, bien que los que pasan ya de esta vida a la eterna, no deben cuidar de otra gloria o alabanza que la que proviene de Dios. También se da carne en algunos entierros, y se distribuye pan con dinero u otras cosas a los que llevan una cedula o señal que para este efecto se les ha entregado; este repartimiento conviene que, en las primeras exequias y cabo de año, esté libremente al prudente arbitrio de los que cuidan de las disposiciones del difunto, pero en adelante en esto que se ha dejado para distribuir a los pobres, conozcan los prefectos o administradores de las limosnas sobre el modo en que se distribuye, no sea que se dé a los que no lo necesitan. Si todo esto no bastare, pónganse arquitas, o cepillos en los tres o cuatro principales templos de la población que sean más frecuentados, en donde cada uno pueda echar lo que le inspirare su devoción; ninguno habrá que no quiera más poner allí una gran cantidad, por ejemplo diez estuferos que en los mendigos que andan vagando dos minutas, o digámoslo así, dos dineros u ochavos, pero no se pongan estas arquitas todas las semanas, sino cuando obligare la necesidad. Cuiden de estas arquillas dos hombres elegidos, honrados y buenos, no tanto ricos, como de un ánimo nada rapaz y codicioso y que es lo que ante todas cosas se ha de tener delante para dar estos encargos. Ni recojan todo cuanto se pueda, sino lo que baste para cada semana, o a lo sumo un poco más, no sea que se acostumbren a manejar mucho dinero, y les suceda lo que a algunos de los que tienen a su cargo el cuidado de los hospitales: yo no sé lo que aquí en Flandes sucede, ni lo procuro saber entregado del todo a mis estudios, mas en España oía en conversación a los ancianos, que había muchos que con las rentas de los hospitales habían aumentado sin medida sus casas, manteniéndose ellos y los suyos en lugar de los pobres, poblando sus casas de mucha familia y despoblando de pobres a los hospitales: todo esto por la oportunidad de un dinero tan numeroso y pronto que hallan en su mano. Por lo mismo, sino se halla remedio eficaz para este riesgo y el que se sigue, no se compren en adelante fincas para los pobres, porque con este pretexto, cuando no se lo gasten los administradores del hospital, detienen el dinero ya para juntar lo necesario para un buen rédito, ya hasta que haya ocasión de comprar, y entre tanto el pobre se pudre de miseria, y perece de hambre. Si hubiere alguna grande suma de dinero en poder de los que cuidan de las limosnas en nombre del público, extráigase de allí como poco antes dije lo que pareciere conveniente, y envíese a los lugares que más lo necesiten, porque una gran partida de dinero hace crecer tanto la codicia de aumentarlo, que los que la manejan sienten más que se reparta algo de ella que de una corta suma; mas el necesario guárdese en poder del magistrado, consagrando o solemnizando su entrega, custodia y recibo, con el juramento e imprecaciones para que no se invierta en otros usos, y repártase en la primera ocasión que se necesite, para que no se haga costumbre de tener algo alzado por mucho tiempo, pues nunca faltarán necesitados, según lo dijo el Señor: «Siempre tendréis pobres con vosotros.» Los sacerdotes en ningún tiempo hagan suyo el dinero de los pobres con pretexto de piedad, y de celebrar Misas; bastante tienen con qué pasar, no necesitan de más. Si alguna vez no fueren suficientes las limosnas, acúdase a los ricos, y ruégueseles que ayuden a los pobres recomendados por Dios tan encarecidamente, y que a lo menos presten lo necesario, volviéndoselo después fielmente cuando sea más abundante la limosna, si lo quieren. A más de esto el cuerpo de la ciudad cercene de los gastos públicos, como son solemnes convites, regalos, aparatos, dádivas, fiestas anuales y pompas, todo lo cual no sirve sino para el deleite, soberbia o ambición; yo no dudo que el mismo príncipe, al llegar a cualquiera ciudad, llevaría a bien, o por mejor decir, se alegraría de que le recibiesen con menos aparato, como supiera que se consumía en estos usos piadosos el dinero que era costumbre gastar a su llegada, y si no lo diese por bien empleado, verdaderamente sería necia y puerilmente ambicioso; y si la ciudad, teniendo caudales, no se allana a esto, a lo menos de a empréstito, y recíbale después cuando se aumenten las limosnas. Sea del todo libre la limosna como dice san Pablo: «Cada uno dé como propuso y destinó en su corazón, no por tristeza, o violencia», porque a nadie se ha de forzar a hacer bien, de otra suerte perece este nombre de caridad o beneficencia. Aunque todas estas cosas tengo por sin duda que abundarán, pero en un negocio de tanta piedad no nos hemos de medir por lo limitado de las fuerzas humanas, hemos de confiar solamente en las divinas; la benignidad de Dios asistirá siempre a tan santos conatos, y multiplicará a los ricos la hacienda de que hacen limosnas, y a los pobres las limosnas mismas, pedidas vergonzosamente, piadosamente recibidas, y distribuidas sobria y prudentemente, porque por todos mira el Señor, «de quien es la tierra, y todas las cosas de que está llena», su Majestad lo cría todo con abundancia para nuestros usos, y sólo nos pide una pronta y verdadera voluntad, y un afecto agradecido a vista de tan inmensos beneficios. Muchísimos ejemplos tienen los hombres de que algunos empezaron una santa obra y con recelo y aun sin esperanza de que bastasen las fuerzas y fondos que se habían destinado a aquel fin, pero siguiendo la obra, se aumentó el caudal de tal modo que los mismos que habían gobernado el negocio no podían menos de admirarse por cuán secretos e imprevistos conductos habían entrado unos aumentos tan grandes. Traed a la memoria una sola experiencia, que vale por innumerables, tomada de la escuela de vuestros niños pobres; la empezasteis diez años ha con tan tenues principios que sólo diez y ocho niños podían mantenerse en ella, y aun recelabais que os había de faltar con qué sostener este instituto; en el día se mantienen ya cien niños, poco más o menos, con tan abundantes caudales que sobran para poder sustentar otros muchos más, y cuando sobrevienen algunos niños extraordinarios, no falta qué darles de comer; ya se ve: por la largueza de Dios se sustentan, se mantienen, viven, subsisten todas las cosas, no por las riquezas, propia industria, o consejos humanos. Por tanto, ten por cierto que para emprender obras de verdadera piedad, es maldad considerar, y pararte en lo que puedes tú, sino en lo que confías en el que todo lo puede. Los pobres mismos que no trabajan aprendan a no tener muchas cosas prevenidas para largo tiempo, porque de ahí se les aumenta la falsa seguridad en ellas, y se disminuye la confianza en Dios; no fíen en los socorros humanos y sino en Cristo solo que nos exhortó a dejar nuestra manutención a su cuidado, y al de su Padre celestial que sustenta y viste a las cosas que ni siembran ni cogen, ni tejen, ni hilan; hagan los pobres una vida como de ángeles, atentos y aplicados a rogar a Dios por sí, y por la salvación de los que les socorren para que nuestro Señor Jesucristo se digne premiarles con el ciento por uno en bienes eternos.
De los que están afligidos de alguna necesidad repentina u oculta. No hemos de socorrer solamente a los pobres que carecen de lo que se necesita cada día, sino también a los que se hallan de repente con alguna gran fatalidad, como cautiverio en la guerra, prisión por deudas, incendio, naufragio, avenidas, muchos géneros de enfermedades, y en fin innumerables acontecimientos que afligen a las casas y familias honradas; no son menos de atender las doncellas pobres, a quienes obliga muchas veces la miseria a abusar de su pudor y honestidad, porque no debe sufrirse que en una ciudad, no digo de cristianos, sino ni aun de gentiles, con tal que se viva en ella según la humanidad, que rebosando algunos en riquezas, de modo, que gastan millares en un sepulcro, o torre, o en un vano edificio, o en convites y otras exterioridades, peligre por falta de cincuenta o cien monedas la castidad de una virgen, la salud y vida de un hombre honrado, y que un pobre marido se vea forzado tristemente a desamparar a su mujer y a sus pequeños hijos; también se han de redimir los cautivos, beneficio que contaron entre los más señalados los filósofos antiguos Aristóteles, Cicerón y otros, pero entre los que están en cautiverio primero han de ser atendidos los que padecen una dura esclavitud entre los enemigos, como los pobres cristianos que están en poder de los agarenos con un continuo riesgo respecto de la fe; después los negociantes, y los que sin armas para defenderse cayeron en manos de los enemigos, porque a los armados que irritaron, y que son causa de que otros padezcan tantos males, se les ha de socorrer los últimos; de los presos en las cárceles son primero los que más por infortunio que por culpa vinieron a pobreza y no pueden pagar, y después los que hace mucho tiempo que están en la prisión. Del que fue feliz en algún tiempo, y cayó en pobreza sin culpa o torpeza alguna suya, debe haber mucha y muy especial compasión; lo uno porque nos avisa de lo que nos puede ser común, y sirve como de ejemplar nuestro y de otros, pues mañana nos puede suceder lo mismo; y lo otro porque padece más trabajosa y cruel miseria el que aun retiene algún sentido, concepto o memoria reciente de la felicidad. No hemos de esperar a que los que han sido honestamente educados expongan sus necesidades; se han de rastrear con diligencia, y se les ha de socorrer ocultamente, como se refiere que lo practicaron muchísimos, y especialmente aquel Arcesilao, que estando durmiendo un amigo suyo, pobre, y enfermo, que disimulaba ambas cosas por vergüenza, le puso bajo la almohada una gran suma de oro, para que en despertando hallara con que socorrerse sin sonrojo de su vergonzante pobreza; conviene pues saber que debe procurarse que cuando los que se socorren se han criado con un prudente honor no se les llene de vergüenza sacándoles los colores, porque suele serles esto más penoso que útil o agradable el beneficio. Aquellas personas a quienes se ha encargado el cuidado de las parroquias, serán los que investiguen estas ocultas y vergonzosas necesidades, y las hagan saber al gobierno y a los hombres ricos, callando los nombres de los que las padecen hasta que se les llegue a socorrer, porque entonces será mejor el hacerlo descubiertamente, ya para que sepan a quienes han de estar agradecidos, ya también para que nadie tenga sospecha de que las manos por cuyo medio se hizo la limosna extraviaron algo de ella: esto se entiende a no ser tanta la dignidad del necesitado que se deba no exponerle a tan grande riesgo de vergüenza. Según eso, dirá alguno, habiendo de socorrer también a estos, ¿jamás tendrá fin el dar? Has dicho una cosa atroz: ¿qué cosa se puede pensar más feliz y bienaventurada que el que no tenga límites el hacer bien? Yo juzgaba que te quejarías de que en algún tiempo faltarían pobres con quienes pudieses ser misericordioso; debes a la verdad desear por el bien del prójimo que no haya quien necesite de la asistencia ajena, pero por tu bien debes apetecer que nunca te falte materia para una tan grande ganancia como cambiar lo perecedero y expuesto a varias casualidades, por los bienes eternos. Esto es lo que me parece que se debe practicar según el presente estado de las cosas; acaso no convendrá que se observe en toda ciudad y tiempo todo lo que dejamos dicho; considérenlo los prudentes de cada pueblo, y miren con cuidado por su república movidos de un amor piadoso y cuerdo de la patria; creo sí, que convendrá siempre y en todo lugar que se establezca el mismo fin, proyecto, y blanco que he propuesto, y si no conviniere que se ejecute todo a un mismo tiempo porque la costumbre recibida se opondrá quizá a la novedad, se podrá usar de arte introduciendo al principio lo más fácil, y después poco a poco e insensiblemente lo que pareciere más dificultoso.
De los que reprobarán estas nuevas constituciones y establecimiento. Aunque es verdad que la virtud es por sí misma muy hermosa y digna de apetecerse, tiene con todo eso no pocos enemigos que se disgustan mucho de su belleza y bondad porque es áspera y contraria a sus costumbres y delicias; al modo que el mundo declaró guerra y la declarará siempre a la ley de Cristo cuyo resplandor no pueden sufrir las tinieblas y ojos viciados de los mundanos, así también en el negocio y asunto que he propuesto aunque todo se dirige al socorro y alivio de las necesidades de los pobres miserables, como lo juzgará y sentenciará cualquiera que no sea un censor inicuo, sin embargo no faltará, aun a vista de tan grande humanidad, quien o calumnie algo, o a lo menos no lo lleve a bien; algunos no parándose en otra cosa que en que oyen que se quitan los pobres, piensan que se les destierra, expele, y desecha, y claman que es un hecho inhumano arrojar de esta suerte a los desdichados, como si nosotros los expeliéramos, o trabajáramos porque fueran más miserables; no es esta nuestra intención, sino que salgan de la miseria, del llanto, y de aquella su perpetua calamidad, a fin de que sean reputados como hombres y se hagan dignos de las limosnas. Otros hay que quieren parecer teólogos, y por lo mismo nos citan algo del Evangelio, no pareciéndoles importante a qué fin o propósito se dijo, es a saber, que Cristo Señor y Dios nuestro profetizó: «siempre tendréis pobres con vosotros», ¿pero qué se saca de aquí? ¿no predijo también que había de haber escándalos, y san Pablo que habían de levantarse herejías? No socorramos pues a los pobres, ni evitemos los escándalos, ni resistamos a las herejías, para que no parezca que Cristo y san Pablo mintieron: ¡Oh Dios! oigamos mejores cosas, no pronosticó Cristo que había de haber siempre pobres entre nosotros porque deseara esto, ni que habían de sobrevenir escándalos porque le agradaban, pues por el contrario, nada nos encomendó más encarecidamente que el auxilio de los pobres, abominando también del que fuere causa del escándalo, sino porque conociendo nuestra debilidad y poco poder por lo que caemos en pobreza, y nuestra malicia en no levantar prontamente al que ha caído en ella, dejándole postrado y apurado de fuerzas hasta el extremo, por eso nos anuncia que hemos de tener siempre pobres; lo mismo es de los escándalos. Por lo que toca a las herejías tuvo la misma causa san Pablo para profetizarlas, pues sabía bien que habían de nacer de la naturaleza de los hombres corrompida y manchada con muchos vicios, pero sin embargo quiso que se saliese al encuentro y nos opusiéramos a ellas cuando se levantasen, como lo dice a Tito: «Sea poderoso el obispo en la doctrina sana, para reprender, disputar, y convencer a los que la contradicen.» Luego con estas predicciones no nos manda Cristo que obremos así, sino solamente ve que así obraremos. Del mismo modo estos nuestros consejos no quitan a los pobres, sino que los alivian; no impiden del todo que alguno sea pobre, sino que no lo sea por mucho tiempo alargándole al punto la mano para que se levante; ojala que pudiésemos lograr enteramente que no hubiera pobre alguno en esta ciudad, no había que temer el peligro de que se pensase que Cristo había mentido o se había engañado, pues siempre habría pobres con abundancia en otras partes; fuera de que no solamente son pobres los que carecen de dinero, sino cualesquiera que están privados de fuerzas en el cuerpo, o de la sanidad, ingenio, y juicio, como explicamos al principio de la obra; a lo que se añade que no con menos razón debe llamarse pobre, aun de dinero, el que recibe o en el hospital, y hospicio, o en su pobre choza, un corto sustento no adquirido con su trabajo o industria, sino enteramente por beneficio ajeno. Esto supuesto vamos ahora a cuentas; ¿quiénes obran más inhumanamente, los que quieren que los pobres se pudran entre inmundicias, ascos, vicios, maldades, desvergüenza, lascivia, ignorancia, locura, calamidad, y todo género de miseria, o los que excogitan medios y caminos de sacarles de tan infeliz estado, trayéndoles a una vida más civil, más pura, y más sabia, con tan gran ganancia de tantos hombres inútiles y perdidos? En suma, nos portamos nosotros como el arte de la medicina, que no quita de todo el género humano las enfermedades, sino las sana en cuanto puede; ojala que la ley de Cristo reinase en nuestras almas y en nuestros corazones, que más eficaz sería que los conocimientos de la medicina; ella haría que no hubiese pobres entre nosotros, como no los hubo en el principio de la Iglesia según refiere san Lucas en los Hechos de los Apóstoles, ni habría escándalos, ni herejías, pero porque nuestras maldades prevalecerán más grave y pesadamente, y no profesarán los hombres el nombre cristiano tanto con el corazón y las acciones de la vida cuanto con sola la boca, nunca faltarán herejías, escándalos, y pobres. Habrá acaso algunos, como los suele haber en los consejos públicos, que para ser tenidos por más sabios y conciliarse por esta fama una grande autoridad, nada aprueban sino lo que ellos discurren: por cierto que estos sienten mal no sólo de los hombres, sino de Dios mismo, creyendo, o queriendo que otros crean, que aquel Señor, escaso y aun exhausto, en las otras producciones suyas, derramó en ellos todas las fuerzas del ingenio, juicio, y prudencia: burlándose Job de semejantes hombres, les dice: «¿Conque vosotros solos sois hombres, y con vosotros morirá la sabiduría?» No negaré que hay algunos tan aventajados de ingenio, destreza, y de cierta valentía, viveza, y agudeza de juicio, que pensando, y meditando, inventan lo que casi ningún otro puede; pero pensar por eso que es siempre lo mejor lo que ha salido de ti, es propio de un hombre arrogante con demasía, y aun como Terencio dice, «imperito y necio, que nada tiene por bien hecho sino lo que él hace.» Sobre todo a dos géneros de hombres pienso que hemos de tener muy contrarios, el uno es de los mismos a quienes ha de llegar de lleno todo el fruto de esta benignidad, y el otro el de los que son excluidos de la administración del dinero; porque hay algunos que acostumbrados a las inmundicias y a su infeliz miseria, llevan muy a mal ser sacados de ella, atraídos de cierta falsa dulzura de su ociosa desidia, teniendo por más penoso que la muerte, obrar, trabajar, y ser industriosos y templados. ¡Oh dura condición la de hacer bien respecto de estos hombres cuyas maldades miran como injuria el beneficio! ¿Qué cosa más odiosa que recibir soberbio y airado el beneficio como si te se agraviase, y conceptuarlo por ofensa y daño? Es muy semejante este vicio al de los judíos, que persiguieron de muerte al autor de la vida porque beneficiaba, ayudaba, y traía consigo la sanidad, la salvación, y la luz, y le colmaron de ignominia por su generosísima beneficencia para todos los que quisieran usar de ella; pero así como aquellos sumergidos en la soberbia, arrogancia, ambición y avaricia, juzgaban por afrenta ser libertados de estos tan crueles señores, así estos cubiertos de suciedades, hediondez, falta de pudor, desidia y vicios, piensan que son conducidos a dura esclavitud, si se les eleva a mejor condición y estado. ¿Pero qué importa? Imitaremos a Cristo, que no se apartó de hacer bien por la ingratitud de los que recibían los favores y alivios; no se debe atender a lo que quiera recibir cada uno sino a lo que deba; no qué es lo que le agrada, sino qué es lo que le convenga; conocerán el beneficio cuando se pongan cuerdos; dirán entonces: «El Senado de Brujas nos salvó aun contra nuestra voluntad», y si condescendéis con ellos, y dais gusto a sus deseos, si llegaren en algún tiempo, aunque no sea sino por un instante, a abrir los ojos y tener juicio, dirán sin duda: «El Senado nos mató por amarnos como no debía», que es la queja que un hijo criado con demasiada indulgencia suele proferir contra su padre, y aborrecerán a los que les ayudaron para su daño y perdición; no sea así: hagamos lo que los médicos prudentes con los enfermos enfurecidos, y lo que los padres sabios con los malos hijos, que es coadyuvar al bien y provecho de los mismos que lo repugnan y resisten. Finalmente, el oficio y obligación del gobernador de la república es no hacer caso de lo que sienta uno u otro, o algunos pocos, de las leyes y del gobierno como se haya consultado y mirado en común por el cuerpo de toda la ciudad, porque las leyes son útiles aun respecto de los malos, o para que se corrijan, o para que no permanezcan mucho tiempo en hacer mal. Los que manejaban los caudales de los pobres llevarán a mal que se les prive de este empleo; las palabras grandes y ruidosas que se buscan para exagerar la atrocidad, suelen ser éstas y otras semejantes: «Que no se han de tocar las cosas que se hallan confirmadas con la aprobación de tantos años; que es peligroso innovar las costumbres; que no se han de mudar los estatutos de los fundadores; pues de lo contrario al punto se arruinará todo.» A esto opondremos nosotros, lo primero, que por qué las buenas costumbres no han de poder deshacer lo que hicieron las malas. Yo aseguro que no se atreverán a entrar en la disputa de cuál es mejor, o lo que nosotros intentamos introducir, o lo que ellos pretenden mantener; y si nada se ha de mudar, ¿por qué ellos han ido mudando poco a poco las primeras costumbres que dejaron los fundadores, de tal modo que se ve claramente que éstas son contrarias a aquellas? Regístrense las Actas, recúrrase a la memoria de los ancianos, y se hallará cuanto dista este modo de administrar del que se observaba luego que se acabó la fundación, cuando aún vivía el fundador, o poco antes de haber muerto. Nosotros vamos y queremos que ellos vayan por un medio justo; no queremos que se mude la primera institución, no intentamos ni permitimos que se anule y haga de ningún efecto la voluntad del fundador que en todo testamento es lo principal, o por mejor decir, lo único que debe atenderse; de la primera institución consta por las Actas y por la memoria de muchos, pero en cuanto a la voluntad, ¿quién no ve que aquellos varones dejaban los dineros y rentas anuales, no para que se saciasen los ricos, sino para que se sustentasen los pobres, con la obligación de rogar a Dios por el alma del difunto a fin de que libre y purificada de los pecados y sus penas, la reciba su Majestad en las moradas celestiales? Y si ellos insisten mucho en lo contrario, no harán otra cosa que el que todos conozcan que defienden su negocio y utilidad, no el de los pobres y porque habiendo nosotros tomado a nuestro cargo el cuidado de los pobres, ellos se oponen y lo contradicen. ¿Qué miran pues por fin? Si a sí mismos, quedan convencidos de avaricia, y declaran abiertamente que administraron aquello para sí y no para los pobres; quedan convencidos de una avaricia o codicia que no sólo es fea, sino perniciosa, y digna de ser abominada, porque siendo, como es, delito quitarle algo a un rico, ¿cuánta maldad será quitarlo a un pobre respecto de que con el hurto se le quita al rico el dinero solamente, pero al pobre se le quita la vida? Mas si con esa oposición y contradicción miran a los pobres, y el magistrado quiere socorrerles más prolija y eficazmente, ¿qué les importa a ellos por medio de quienes se haga, con tal que se haga, y muy rectamente, como se debe confiar de un Senado fiel a toda prueba, y de una exactitud muy experimentada en todo tiempo? «Sea predicado y alabado Cristo, dice San Pablo, en orden al modo, nada me importa, con tal que sea predicado y alabado», pero quisieran ellos tener por sí mismos el cuidado de los pobres: si en esto miran a Dios, con la voluntad sólo satisfacen, y si a los hombres y esta conocida su ambición: ¿acaso se atreverán también a quejarse de que vosotros mismos no os hacéis ministros e instrumentos de su ambición, o de su avaricia, o de que no la favorecéis, a lo menos con vuestro disimulo y condescendencia? Paso en silencio lo demás que se podía decir en este lugar si alguno les tomase cuentas de lo que han administrado tantos años; pero no removamos esta laguna o camarina, ni revolvamos este cieno: atiendan ellos a que no les será de poca honra el no haber resistido, el no haber retenido tenazmente el dinero que se les confió y depositó en su poder, el haber favorecido la causa de los miserables, el haber unido sus miras a las de la república, y el ser tan amigos del bien público que lo miran como bien particular suyo.
Que nada debe detenernos para hacer lo que dejamos dicho. En todo género de virtud se hallan muchas cosas grandemente dichas, y ejecutadas con gravedad y dignidad por los mismos gentiles, pero nada tan constante, tan fuertemente, tan digno de ser imitado, como cuando tenían tan fija y pegada en sus entrañas la piedad para con la patria, y el amor y caridad para con sus ciudadanos, que recibían y sufrían con inalterable igualdad de ánimo las murmuraciones, interpretaciones inicuas, detracciones, y dichos y hechos afrentosos de los suyos, sin que por eso se apartasen ni un pelo, como suele decirse, de la determinación que habían tomado de ayudar a su patria, siendo así que se veían reprendidos y condenados por los mismos a quienes ayudaban en grande manera; en este número son los principales, Milcíades, Temístocles y Escipión, pero aún más principalmente dos, Epaminondas de Tebas, y Quinto Fabio Máximo de Roma; viendo éste que Aníbal no podía ser vencido con la fuerza, sino con la espera, con el tiempo, y digámoslo así, con la tardanza, le hacía la guerra sin presentarle ni admitirle batalla, en una palabra, tardando, porque entendía que sólo esto conducía para la victoria; este modo de portarse lo acriminaron muchos hombres ociosos o maliciosamente inquietos, como que tenía pacto y estaba ocultamente de acuerdo con Aníbal, o que lo hacía por ambición para gozar por más tiempo del imperio de las tropas, o del supremo magistrado de dictador, o que se conducía así por desidia y miedo, hiriéndole en lo más vivo del honor, por tratarle de excesivamente ambicioso, de traidor, y de cobarde, que todo es prueba bien dura para que la pueda sufrir sin conmoverse un hombre prudente, fiel, y general del ejército. Llegó esta persecución hasta tal grado que tentaron deponerle del mando, y efectivamente a este gran dictador fue igualado por disposición del pueblo un Minucio comandante de la caballería, novedad que nunca jamás se había visto ni oído; pero el invicto anciano inmutable a la calumnia y necedad de los suyos, perseveró constante en lo comenzado, y logró salvar a su pueblo de Roma, que indubitablemente hubiera caído en las manos sangrientas de Aníbal a no estorbarlo la sagacidad y estratagemas de Quinto Fabio Máximo. El éxito declaró qué ánimo, qué prudencia, qué amor a la patria y a los ciudadanos tenía aquel gran varón, de suerte que por confesión de todos fueron celebradísimos aquellos versos [Unus homo nobis cunctando restituit rem, Non ponebat enim rumores, ante salutem: Ergo magisque magisque viri nunc gloria claret. Ennio Annal. lib. 8. v. 4.] que se hicieron de él, antiguos a la verdad y poco limados, pero de un elogio el más magnífico y excelente: Adquirió uno tardando gran victoria, Lo propio hicieron también otros de los mismos sentimientos que éste; y eso sin respecto alguno a Dios, porque eran gentiles y no les había nacido el Sol del Cristianismo; sólo seguían su educación, su fama, o el honor y bien de su ciudad: ¿pues cuánto más grandes y más excelentes cosas debemos emprender mirando sólo a Cristo, sin pararnos en las fuerzas humanas, y aun desestimadas y menospreciadas éstas, nosotros a quienes ha iluminado ya aquel clarísimo Sol, que hemos sido enseñados con su santa doctrina, a quienes recomendó y mandó la caridad amenazándonos con tan gran castigo si la omitiéremos, y prometiéndonos tan grande premio si la practicáremos, añadiéndose el atractivo de que será mayor la recompensa cuanto mayores molestias sufriéremos por amor de Dios y para su honra y gloria? Luego no sólo es digno de aprobarse nuestro discurso, y sí también de abrazarse y ejecutarse, porque no basta desear bien, si no se ponen manos a la obra cuando se ofrece la ocasión; no es decente ni lícito el que se detengan por impedimentos humanos los que se ven estimulados por los preceptos divinos, especialmente siguiéndose de ello publica y privadamente utilidades humanas y divinas.
Las comodidades, provechos, y bienes humanos y divinos que se siguen de estos Establecimientos. Lo primero, un grande y verdadero honor de la ciudad no viéndose en ella mendigo alguno; porque esta frecuencia y multitud de mendigos arguye en los particulares malicia e inhumanidad, y en los magistrados descuido del bien público; lo segundo, se contarán menos hurtos, maldades, latrocinios, y delitos capitales, y serán más raros los lenocinios o alcahueterías contra la castidad, y los maleficios o hechicerías, porque se mitigará y disminuirá la necesidad, que es la que principalmente mueve, solicita, impele, y arrastra a los vicios y torpes costumbres, y con más especialidad a las que van expresadas. Lo tercero, estando todos provistos habrá mayor quietud en el público; se verá una gran concordia en todos, no envidiando al más rico el que es más pobre, que antes le amará como a su bienhechor; ni el más rico mirará como sospechoso al que es más pobre, antes le amará como que es la morada y centro de su beneficio y debido favor, porque la naturaleza misma nos inclina a amar a los que favorecemos, y de este modo una gracia es origen de otra. Lo cuarto, será más seguro, saludable y gustoso el asistir a los templos, y por consiguiente andar por toda la ciudad, sin tener que ver a cada paso aquella fealdad de llagas y enfermedades, de que se horroriza la naturaleza, y especialmente el ánimo humano y misericordioso. Lo quinto, los menos acomodados no se verán compelidos y forzados a dar sólo por la importunidad, y si alguno quisiere dar algo, ni se retraerá por la multitud de los mendigos, ni por el recelo o miedo de dar a un indigno. Lo sexto, tendrá la ciudad un incomparable logro e imponderable ganancia con tantos ciudadanos como verá hechos más modestos, más civiles y bien criados, más sociables, y más cómodos y útiles a la patria, y que la amarán más como que en ella y por ella se sustentan, y no pensarán en novedades, sediciones o tumultos; con tantas mujeres apartadas de la lascivia, tantas doncellas libres del peligro, y tantas viejas separadas del maleficio; con tantos niños y niñas, instruidos en las letras, en la doctrina cristiana y religión, en la moderación y templanza, y en las artes y oficios con que se pasa la vida bien, honestamente, y con piedad. Finalmente todos recibirán cordura, buen sentido, y vivirán piadosa y santamente; conversarán entre los hombres con buena crianza, cortés y civilmente como lo pide la humanidad; tendrán y conservarán a sus manos puras de maldades; se acordarán de Dios con verdad y buena fe; serán hombres, y lo que es más, serán lo que se llaman esto es, cristianos: porque esto y no otra cosa es haber hecho que vuelvan en sí muchos millares de hombres, y haberlos ganado para Cristo. Vengamos ya a los provechos y bienes divinos, que son que los ánimos de muchos cumplirán con su obligación gozando de quietud en la conciencia; lo que ahora no logran, porque viendo que deben dar limosna, no hacen lo que deben o retraídos por la indignidad de los que piden, o por la muchedumbre, impedida su voluntad, y como dividida en diversos pareceres, sin saber determinarse a quien socorrerán primero o más principalmente al ver a tantos estrechados de la necesidad, y desanimados con cierto genero de desesperación, a nadie socorren conociendo que lo que dieren ha de aprovechar tan poco como si en el caso de un grande y voraz incendio echases sólo una u otra pequeña gota de agua. Los que tengan más facultades y bienes darán con más gusto, y por consiguiente más copiosamente, regocijados de que hallándose ya dispuestas las cosas tan bien y santamente, pondrán y colocarán su beneficio en tan buen lugar, que a un mismo tiempo ayudarán a los hombres y obedecerán los mandamientos de Cristo, y que por lo mismo se adquirirán un grande mérito y recomendación para con su Majestad. También es de esperar que de otras ciudades, en que no se cuide de éste o semejante modo de los pobres, enviarán muchos ricos sus dineros a ésta, en donde sabrán que se distribuyen las limosnas con perfección socorriendo con ellas a los más necesitados; añádese a esto que el Señor defenderá con particularidad y hará verdaderamente feliz y bienaventurado a un pueblo tan misericordioso: oíd por testimonio, no de un hombre cualquiera sino de un profeta, cuál es el pueblo que con verdad pueda decirse bienaventurado: «Líbrame, dice a Dios, de la mano de los hijos y hombres malos cuya boca habló siempre vanidad, y cuya diestra es diestra de maldades; sus hijos se tienen por felices cuando florecen como las plantas nuevas, sus hijas se adornan y componen ricamente como imágenes del templo; sus graneros están tan llenos que se salen, y es preciso trasladar frutos de unos en otros; sus ovejas son tan fecundas que se advierten innumerables en su salida a pacer; sus vacas están gordas; no hay ruina alguna en sus casas, cercas ni establos, ni se oye el menor tumulto, ni clamor triste en sus plazas y calles: llaman bienaventurado al pueblo que tiene todo esto, pero yerran: El pueblo bienaventurado es el que tiene al Omnipotente por su Dios, y le reconoce y sirve como a su Señor.» Tampoco faltaran los bienes temporales con estos establecimientos para los pobres, y con este reconocimiento a Cristo que los mira como a sus miembros, así nos lo asegura el ejemplo de aquella viuda que dio de comer a Elías; el mismo salmista canta así de la ciudad en donde habita Dios: «Llenaré de bendiciones y abundancia a cualquiera de sus pobres viudas, y saciaré de pan a sus necesitados.» Y en otro lugar dice a la misma ciudad: «Extendió el Señor la paz por todos tus confines, y te sacia con la sustancia del trigo, y con el regalado pan de flor de la harina más pura y exquisita.» Pero aun excede a todo esto aquel feliz aumento del amor recíproco de unos para otros y que se verificará comunicándonos mutuamente los beneficios con candor y sencillez, y sin sospecha alguna de indignidad. Y últimamente y sobre todo, se nos seguirá el incomparable premio celestial de la eterna bienaventuranza, que hemos mostrado estar prevenido para las limosnas que nacen de la caridad, o del amor de Dios, y del prójimo por Dios.
|